Religión en Bolivia
Religión en Bolivia (2020)

El cristianismo es la religión predominante en Bolivia, siendo el catolicismo romano su denominación más grande. Antes de la llegada de los misioneros españoles, las personas que residían en el territorio de la actual Bolivia practicaban una variedad de religiones.
Bolivia es una nación laica y su constitución garantiza la libertad de religión. En las décadas posteriores al Concilio Vaticano II (1962-1965), la Iglesia católica ha tratado de desempeñar un papel más activo en la vida social del país.
Estadísticas
Una encuesta de 2018 para Latinobarómetro arrojó estos resultados:
| Religión | Porcentaje de población | Notas |
|---|---|---|
| Católica | 70,0% | 36% de los católicos están activos |
| Protestante (plazo del censo: evangélico) | 17.2% | Carismático Pentecostal, no católico, luteranos, metodistas, otros. 59% de ellos están activos |
| No religioso | 9,3% | Ateo, Ninguno, Agnostic, nada en particular |
| Mormon/Jehovah's Witness | 1,7% | |
| Otras religiones | 1,2% | Bahá ́í Fe, Judío, Musulmán |
| No hay respuesta | 0,6% |
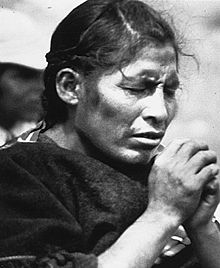
Otras revisiones de la población varían de estos resultados específicos.
Libertad religiosa
La constitución de Bolivia establece la libertad de religión y la separación entre iglesia y estado. La constitución prohíbe además la discriminación por motivos religiosos.
Las organizaciones de creencias religiosas y espirituales deben registrarse en el Ministerio de Relaciones Exteriores y adquirir una personalidad jurídica nacional. Hasta 2019, cuando se promulgó la “ley sobre libertad religiosa, organizaciones religiosas y creencias espirituales” (LEY Nº 1161), existía una excepción para la Iglesia Católica. Desde entonces, todas las religiones y creencias espirituales reciben el mismo trato, según la ley. La misma ley también establece un principio de respeto mutuo, “en el marco de la interculturalidad”.
Las escuelas públicas, confesionales y privadas tienen la opción de incluir estudios religiosos en sus planes de estudio. Todas las escuelas deben evitar las imposiciones dogmáticas e impartir cursos de ética que enfaticen la tolerancia religiosa y el diálogo interreligioso. Las escuelas y universidades confesionales tienen una presencia significativa en todas las ciudades importantes.
Algunas iglesias más pequeñas de la comunidad cristiana evangélica se han negado a registrarse ante el gobierno, alegando preocupaciones por su privacidad. Si bien estos grupos no han podido abrir cuentas bancarias ni poseer propiedades, el Estado no ha interferido de ningún otro modo en su práctica religiosa.
Grupos cristianos han alegado que los gobiernos liderados por el Movimiento al Socialismo muestran una preferencia hacia los grupos y prácticas religiosas indígenas. Los partidos conservadores y de derecha, por otro lado, tienden a privilegiar las creencias cristianas, como quedó evidenciado antes de la llegada al poder de Jeanine Áñez en 2019 (“La Biblia regresa a Palacio de Gobierno”).
En zonas rurales del país se ha reportado hostilidad de comunidades indígenas contra misioneros cristianos; en algunos casos, estos incidentes han incluido casos de “líderes indígenas que golpean a pastores”.
Cristianismo
Catolicismo
Era colonial
El cristianismo tuvo sus raíces en la conquista española; Los sacerdotes acompañaron las primeras expediciones militares. La organización, el personal y el papel de la iglesia en la sociedad se definieron a principios de la era colonial. El Papa Julio III creó el obispado de La Plata en 1552; a estos les siguieron los de La Paz y Santa Cruz a principios del siglo XVII. Una plétora de órdenes religiosas (los franciscanos, los mercedarios, los dominicos y los jesuitas fueron los más destacados) se unieron a los sacerdotes diocesanos en el ministerio colonial. El clero era en gran parte de origen europeo. Los pocos mestizos que se unieron a las filas generalmente fueron admitidos como hermanos laicos y no como sacerdotes.
El patronato real (un acuerdo entre la Iglesia católica y la corona española) dio al trono español y, por extensión, a las autoridades coloniales poderes significativos en los asuntos de la iglesia. Los nombramientos de clérigos y obispos normalmente requerían la aprobación de las autoridades civiles. La relación entre la Iglesia y el Estado era mutua e íntima; Cada institución tenía una gran influencia en los asuntos de la otra. En una sociedad donde la separación de los ministerios religiosos de la iglesia era impensable, la iglesia tenía una gran influencia moral.
Además, la iglesia colonial era una institución extremadamente rica. Las organizaciones religiosas no sólo poseían extensas extensiones de tierra, sino que también servían como prestamistas casi oficiales de la élite terrateniente y de los funcionarios de alto rango. Al final de la era colonial, una combinación de préstamos de dinero y astutas inversiones inmobiliarias habían convertido a la iglesia en la potencia financiera dominante en Bolivia.
Independencia

La independencia en 1825 trajo algunos cambios a las relaciones entre la Iglesia y el Estado bolivianos, aunque la Iglesia Católica Romana conservó su estatus como única religión de la nación. Excepto por un breve período durante la década de 1870, este patrón continuó durante todo el siglo XIX. Al mismo tiempo, sin embargo, el nuevo gobierno boliviano rápidamente afirmó su primacía sobre la iglesia. En 1826, el presidente Antonio José de Sucre (1825–28) tomó control de la recaudación de los diezmos de la iglesia, cerró todos los monasterios con menos de doce personas y se apoderó de las tierras de la iglesia. Estas acciones debilitaron permanentemente a la iglesia como fuerza política.
En el siglo XX se produjeron más cambios. En 1906 el gobierno proclamó la tolerancia religiosa y permitió el establecimiento de iglesias no católicas. En 1961, el gobierno renunció a su derecho bajo el patronato nacional (sucesor del patronato real) de mediar en los asuntos de la iglesia. El gobierno ya no podía tener voz en los decretos, escritos o bulas conciliares que emitía el Papa ni desempeñar ningún papel en la selección de funcionarios eclesiásticos de alto rango. La Constitución de 1967 otorga estatus oficial a la Iglesia Católica Romana pero también garantiza el ejercicio público de todas las demás religiones.
Liberada del control gubernamental directo, la Iglesia Católica Romana en la década de 1960 intentó establecer una presencia más visible en la sociedad boliviana. Los obispos del país, organizados en la Conferencia Episcopal Boliviana, emitieron cartas pastorales condenando las condiciones de vida de campesinos y trabajadores. Los obispos establecieron centros de desarrollo, organizaciones de investigación y comisiones para abordar estos problemas. Muchos sacerdotes, hermanos y hermanas adoptaron una postura política más directa. Los llamados sacerdotes mineros –oblatos asignados a parroquias en comunidades mineras– defendieron activamente la dignidad de los trabajadores. derechos. Esta experiencia condujo a la formación en 1968 de Iglesia y Sociedad en América Latina-Bolivia (Iglesia y Sociedad en América Latina-Bolivia – ISAL-Bolivia). Empleando un análisis marxista de la sociedad, ISAL-Bolivia respaldó el socialismo como el único medio para lograr la justicia.
La postura política de ISAL-Bolivia y otros generó una fuerte respuesta de los obispos. Poco después de que ISAL-Bolivia sostuviera que el capitalismo había contaminado a la iglesia, la CEB despojó a la organización de su estatus católico oficial. En una carta pastoral posterior, los obispos declararon que aunque los sacerdotes tenían la obligación de promover el cambio social necesario, no podían identificarse con partidos o movimientos políticos específicos. La cautela de la jerarquía eclesiástica fue evidente en su manejo de la Comisión Boliviana de Justicia y Paz. Establecida en 1973 como un brazo de investigación del episcopado, la comisión rápidamente se volvió activa en la defensa de los derechos de los presos políticos del gobierno militar encabezado por el coronel Hugo Banzer Suárez. El gobierno acusó a la comisión de promover propaganda subversiva y deportó al personal clave de la organización. En su respuesta, los obispos respaldaron la agenda de derechos humanos de la comisión pero luego suspendieron sus operaciones durante dos años. La comisión reconstituida operó bajo controles episcopales más estrictos que su predecesora.
El regreso de la democracia en la década de 1980 presentó a la iglesia una nueva serie de desafíos. Aunque la CEB reconoció que la crisis económica de principios y mediados de los años 1980 requería medidas enérgicas, cuestionó públicamente la sabiduría de las políticas de estabilización adoptadas en 1985 por el presidente Víctor Paz Estenssoro. Respaldando la posición adoptada en la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Puebla, México, en 1979, la CEB sugirió que la Nueva Política Económica de Paz Estenssoro (Nueva Política Económica – NPE) generaría niveles crecientes de desigualdad en la sociedad. Los obispos siguieron esta carta pastoral mediando en negociaciones en 1986 entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana.
En 1986 la Iglesia Católica Romana se organizó en cuatro arquidiócesis (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre), cuatro diócesis, dos prelaturas territoriales y seis vicariatos apostólicos. Los obispos tenían a su disposición aproximadamente 750 sacerdotes, la mayoría de los cuales eran extranjeros. La escasez de sacerdotes obstaculizó significativamente las actividades de la iglesia. Por ejemplo, la archidiócesis de Sucre sólo contaba con sesenta y dos sacerdotes para atender las necesidades de unos 532.000 católicos dispersos en 50.000 kilómetros cuadrados.
Debido a la débil presencia rural de la iglesia, la gran mayoría de los indios seguían su propio tipo de catolicismo popular muy alejado de la ortodoxia. Los indios no vieron ninguna inconsistencia en mezclar el catolicismo romano profeso con curanderos populares o rituales indígenas. Los rituales indígenas y fragmentos del culto católico romano se entrelazaron en las elaboradas fiestas que eran el centro de la vida social.
Iglesia copta ortodoxa

Existe una iglesia copta ortodoxa en Bolivia con Youssef (Joseph) como Obispo de la Santa Diócesis de Santa Cruz y de toda Bolivia.
Otros cristianos

En la década de 1980, los mormones, testigos de Jehová, terroristas de izquierda asesinaron a dos misioneros mormones de Estados Unidos que habían estado trabajando en una comunidad ilegal cerca de La Paz.
Protestantismo
Los adventistas del séptimo día y los miembros de una variedad de denominaciones pentecostales ganaron un número cada vez mayor de seguidores entre las poblaciones de ocupantes ilegales rurales y urbanos. Debido a que estas denominaciones tendían a enfatizar la salvación individual y restar importancia a las cuestiones sociales y políticas, muchos izquierdistas los acusaron de ser agentes del gobierno de los Estados Unidos.
Bolivia tiene una mayoría protestante activa de varios grupos desde 1934, especialmente metodistas evangélicos. Otras denominaciones representadas en Bolivia incluyen los menonitas y el anglicanismo. Desde principios de la década de 1950 hay menonitas en Bolivia, principalmente en el departamento de Santa Cruz.
Sincretismo religioso entre grupos indígenas
El panteón quechua y aymara era una mezcla de espíritus y seres cristianos y anteriores a la conquista. Una deidad como la hija virginal del dios sol inca fue transmutada en la Virgen María. Muchos de los seres sobrenaturales estaban vinculados a un lugar específico, como los espíritus de los lagos y las montañas. La madre tierra, la Pachamama y los rituales de fertilidad jugaron un papel destacado.
Otras religiones
Fe baháʼí
La fe baháʼí en Bolivia comienza con referencias al país en la literatura baháʼí ya en 1916. El primer baháʼí en llegar a Bolivia fue en 1940 mediante la llegada de pioneros coordinados, personas que optaron por mudarse para el crecimiento de la religión. , de los Estados Unidos. Ese mismo año se unió a la religión el primer boliviano. La primera Asamblea Espiritual Local Baháʼí, la unidad administrativa local de la religión, fue elegida en La Paz en 1945. Desde 1956, los pueblos indígenas se han unido a la religión, y ésta se ha extendido ampliamente entre ellos. La comunidad eligió una Asamblea Espiritual Nacional independiente en 1961. En 1963 había cientos de asambleas locales. La Fe baháʼí es actualmente la minoría religiosa internacional más grande en Bolivia y la mayor población de baháʼís en América del Sur con una población estimada en 217.000 en 2005, según la Asociación de Archivos de Datos Religiosos.
Islam
El Islam fue traído por inmigrantes de países del Medio Oriente como Palestina, Irán, Siria y Líbano. Los inmigrantes palestinos visitaron el país por primera vez en 1970 y construyeron el primer sitio comunitario musulmán llamado Centro Islámico Boliviano y ubicado en Santa Cruz de la Sierra en 1986. La comunidad fue fundada por Mahmud Amer Abusharar, quien difundió el Islam en Bolivia desde 1974.
La famosa mezquita de Bolivia es la Mezquita Yebel An-Nur, que se encuentra en La Paz y fue fundada en 2004. Esta mezquita es la primera mezquita sunita reconocida en Bolivia. Esta mezquita fue fundada en colaboración con musulmanes bolivianos y residentes locales que visitan con frecuencia sus hogares.
Según el censo de 2010 realizado por Pew, hay 2.000 musulmanes en Bolivia (lo que representa el 0,01% de la población total), en comparación con 1.000 musulmanes en 1990.
Judaísmo
La población judía es de unos 500 miembros, lo que la convierte en una de las comunidades judías más pequeñas de América del Sur.
Sin religión
Una encuesta de Gallup de 2007 que preguntaba "¿Es la religión importante en tu vida?" mostró que el 12% de los encuestados respondieron "No". En la encuesta de 2008 realizada por el Barómetro de las Américas, un 3,3% de los participantes indicaron "no tener religión". Una encuesta posterior, de febrero de 2010, publicada en el diario La Prensa, pero realizada sólo en las capitales de El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, mostró que el 5% de los encuestados profesaba no tener religión. .