La esclavitud en la antigua Roma
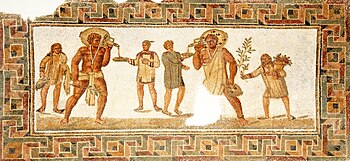
La esclavitud en la antigua Roma desempeñó un papel importante en la sociedad y la economía. Los esclavos no cualificados o poco cualificados trabajaban en los campos, las minas y los molinos con pocas oportunidades de progreso y pocas posibilidades de libertad. Los esclavos cualificados y educados (entre ellos, artesanos, cocineros, personal doméstico y asistentes personales, artistas, gerentes de empresas, contables y banqueros, educadores de todos los niveles, secretarios y bibliotecarios, funcionarios públicos y médicos) ocupaban un nivel más privilegiado de servidumbre y podían esperar obtener la libertad a través de uno de varios caminos bien definidos con protecciones bajo la ley. La posibilidad de manumisión y posterior ciudadanía era una característica distintiva del sistema de esclavitud de Roma, lo que dio lugar a un número significativo e influyente de libertos en la sociedad romana.
En todos los niveles de empleo, los trabajadores libres, los antiguos esclavos y los esclavos hacían en su mayoría los mismos tipos de trabajos. Los romanos de élite cuya riqueza provenía de la propiedad no veían mucha diferencia entre la esclavitud y la dependencia de ganar un salario a partir del trabajo. Los esclavos eran considerados propiedad bajo la ley romana y no tenían derechos de personalidad jurídica. A diferencia de los ciudadanos romanos, por ley podían ser sometidos a castigos corporales, explotación sexual, tortura y ejecución sumaria. Las formas más brutales de castigo estaban reservadas para los esclavos. La idoneidad de su dieta, alojamiento, ropa y atención médica dependía de la utilidad percibida por sus dueños, cuyos impulsos podían ser crueles o humanitarios en determinadas circunstancias.
Algunas personas nacieron esclavas como hijos de una madre esclava. Otras se convirtieron en esclavas. Los prisioneros de guerra eran considerados legalmente esclavos, y la expansión militar romana durante la era republicana fue una fuente importante de esclavos. Desde el siglo II a. C. hasta la Antigüedad tardía, el secuestro y la piratería pusieron a las personas nacidas libres en todo el Mediterráneo en riesgo de esclavitud ilegal, a la que eran especialmente vulnerables los hijos de familias pobres. Aunque se aprobó una ley para prohibir la esclavitud por deudas bastante temprano en la historia de Roma, algunas personas se vendieron como esclavos contractuales para escapar de la pobreza. El comercio de esclavos, ligeramente gravado y regulado, floreció en todos los confines del Imperio Romano y a través de las fronteras.
En la antigüedad, la esclavitud se consideraba una consecuencia política de la dominación de un grupo sobre otro, y personas de cualquier raza, etnia o lugar de origen podían convertirse en esclavos, incluidos los romanos nacidos libres. La esclavitud se practicaba en todas las comunidades del Imperio romano, incluso entre judíos y cristianos. Incluso los hogares modestos podían esperar tener dos o tres esclavos.
Un período de rebeliones de esclavos terminó con la derrota de Espartaco en el año 71 a. C.; los levantamientos de esclavos se volvieron poco frecuentes en la era imperial, cuando la huida individual era una forma de resistencia más persistente. La caza de esclavos fugitivos era la forma más concertada de vigilancia en el Imperio romano.
El discurso moral sobre la esclavitud se centraba en el trato que recibían los esclavos, y las opiniones abolicionistas eran casi inexistentes. Las inscripciones que hacían los esclavos y los libertos, así como el arte y la decoración de sus casas, ofrecen una idea de cómo se veían a sí mismos. Algunos escritores y filósofos de la época romana eran antiguos esclavos o hijos de esclavos liberados. Algunos estudiosos han intentado imaginar con más profundidad las experiencias vividas por los esclavos en el mundo romano mediante comparaciones con el comercio de esclavos en el Atlántico, pero no surge ningún retrato del esclavo romano "típico" a partir de la amplia gama de trabajos que realizaban los esclavos y los libertos y las complejas distinciones entre sus estatus sociales y legales.
Origen
- Terminología y fechas utilizadas en este artículo
- Regal 753–509 BC (semilegendary)
- Republicano 509–27 BC
- Early Republic 509–280s/260s BC
- Middle Republic 280s–146 BC
Clásico, Siglo II BC- Siglo II DC
- República tardía 146–44 BC
Imperial 27 BC-AD 313
- Principio 27 BC-AD 284
- Augustan era 27 BC-AD 14
- Pax Romana siglo I a II d
- Crisis del siglo III
Christianization inicio AD 313
Antigüedad tardía AD 313 – mediados del siglo VII
- Reign of Constantine I AD 306–337
- Imperio bizantino temprano 330-636
- Reign of Theodosius 379–395
- Reign of Justinian 527–565
Desde el primer período histórico de Roma, los esclavos domésticos formaban parte de una familia, el conjunto de personas dependientes de un hogar, una palabra que se refería especialmente, o a veces limitada a, a los esclavos en conjunto. Plinio (siglo I d. C.) sentía nostalgia por una época en la que los "antiguos" vivían más íntimamente en un hogar sin necesidad de "legiones de esclavos", pero aún así imaginaba que esta vida doméstica más sencilla se sustentaba en la posesión de un esclavo.
Todos los que pertenecían a la familia estaban sujetos al paterfamilias, el "padre" o cabeza de familia y, más precisamente, el propietario de la finca. Según Séneca, los primeros romanos acuñaron el término paterfamilias como eufemismo para la relación de un amo con sus esclavos. La palabra para "amo" era dominus, ya que era quien controlaba el dominio de la domus (casa); dominium era la palabra para su control sobre los esclavos. El paterfamilias tenía el poder de vida y muerte (vitae necisque potestas) sobre los dependientes de su casa, incluidos sus hijos e hijas, así como los esclavos. El historiador griego Dionisio de Halicarnaso (siglo I d.C.) afirma que este derecho se remonta a la época legendaria de Rómulo.
A diferencia de las ciudades-estado griegas, Roma tenía una población étnicamente diversa e incorporaba a antiguos esclavos como ciudadanos. Dionisio encontró notable que cuando los romanos manumitieron a sus esclavos, también les dieron la ciudadanía romana. Los mitos de la fundación de Roma intentaron explicar tanto esta heterogeneidad como el papel de los libertos en la sociedad romana. La legendaria fundación de Rómulo comenzó con el establecimiento de un lugar de refugio que, según el historiador de la era augusta Livio, atrajo "principalmente a antiguos esclavos, vagabundos y fugitivos que buscaban un nuevo comienzo" como ciudadanos de la nueva ciudad, que Livio considera una fuente de la fortaleza de Roma. Se decía que Servio Tulio, el semilegendario sexto rey de Roma, era hijo de una esclava, y el papel cultural de la esclavitud está arraigado en algunos festivales religiosos y templos que los romanos asociaban con su reinado.
Por tanto, ya en las primeras instituciones de Roma se pueden discernir algunos cambios legales y religiosos relacionados con la esclavitud. Las Doce Tablas, el código legal romano más antiguo, que data tradicionalmente del 451/450 a. C., no contienen una ley que defina la esclavitud, cuya existencia se da por sentada. Pero sí hay menciones a la manumisión y al estatus de los libertos, a los que se hace referencia como cives Romani liberti, "libertos que son ciudadanos romanos", lo que indica que ya en el siglo V a. C. los antiguos esclavos eran un grupo demográfico significativo al que la ley debía atender, con un camino legal hacia la libertad y la oportunidad de participar en el sistema legal y político.
El jurista romano Gayo describió la esclavitud como "el estado reconocido por el ius gentium en el que alguien está sujeto al dominio de otra persona en contra de la naturaleza" (Institutiones 1.3.2, 161 d. C.). Ulpiano (siglo II d. C.) también consideraba la esclavitud como un aspecto del ius gentium, el derecho internacional consuetudinario común a todos los pueblos (gentes). En la división tripartita del derecho de Ulpiano, el "derecho de las naciones" no se consideraba ni derecho natural, que se creía que existía en la naturaleza y gobernaba a los animales tanto como a los humanos, ni derecho civil, el código legal particular de un pueblo o nación. Todos los seres humanos nacen libres (liberi) bajo el derecho natural, pero dado que la esclavitud se consideraba una práctica universal, las naciones individuales desarrollarían sus propias leyes civiles relativas a los esclavos. En la guerra antigua, el vencedor tenía derecho, en virtud del ius gentium, a esclavizar a la población derrotada; sin embargo, si se había llegado a un acuerdo mediante negociaciones diplomáticas o rendición formal, la gente debía ser eximida por la costumbre de sufrir violencia y esclavitud. El ius gentium no era un código legal, y su aplicación dependía del "cumplimiento razonado de las normas de conducta internacional".
Aunque las primeras guerras de Roma fueron defensivas, una victoria romana igualmente resultaría en la esclavitud de los derrotados en esas circunstancias, como se registra al concluir la guerra con la ciudad etrusca de Veyes en el 396 a. C. Las guerras defensivas también agotaron la mano de obra para la agricultura, lo que aumentó la demanda de mano de obra, demanda que podía satisfacerse con la disponibilidad de prisioneros de guerra. Desde el siglo VI hasta el III a. C., Roma se convirtió gradualmente en una "sociedad esclavista", y las dos primeras guerras púnicas (265-201 a. C.) produjeron el aumento más dramático en el número de esclavos.
La esclavitud con posibilidad de manumisión se arraigó tanto en la sociedad romana que hacia el siglo II d. C., es probable que la mayoría de los ciudadanos libres de la ciudad de Roma hayan tenido esclavos "en algún momento de su ascendencia".
La esclavitud de los ciudadanos romanos

En la Roma primitiva, las Doce Tablas permitían la esclavitud por deudas bajo duras condiciones y sometían a los romanos libres a la esclavitud como resultado de la desgracia financiera. Una ley de finales del siglo IV a. C. puso fin a la esclavitud privada de los deudores morosos por parte de los acreedores, aunque un deudor podía ser obligado por una sentencia judicial a saldar su deuda. De lo contrario, el único medio de esclavizar a un ciudadano libre que los romanos de la era republicana reconocían como lícito era la derrota militar y la captura en virtud del ius gentium.
El líder cartaginés Aníbal esclavizó a un gran número de prisioneros de guerra romanos durante la Segunda Guerra Púnica. Tras la derrota romana en la Batalla del Lago Trasimeno (217 a. C.), el tratado incluyó condiciones para rescatar a los prisioneros de guerra. El senado romano se negó a hacerlo y su comandante terminó pagando el rescate él mismo. Después de la desastrosa Batalla de Cannas al año siguiente, Aníbal volvió a estipular una redención de los cautivos, pero el senado, tras un debate, volvió a votar no pagar, prefiriendo enviar un mensaje de que los soldados debían luchar hasta la victoria o morir. Aníbal vendió entonces a estos prisioneros de guerra a los griegos y permanecieron esclavos hasta la Segunda Guerra Macedónica, cuando Flaminino recuperó a 1.200 hombres que habían sobrevivido a unos veinte años de esclavitud después de Cannas. La guerra que aumentó de forma más dramática el número de esclavos incorporados a la sociedad romana al mismo tiempo había expuesto a una cantidad sin precedentes de ciudadanos romanos a la esclavitud.
En la última etapa de la República y durante el período imperial, miles de soldados, ciudadanos y sus esclavos en el Oriente romano fueron hechos prisioneros y esclavizados por los partos o, más tarde, por el Imperio sasánida. Los partos capturaron a 10.000 supervivientes tras la derrota de Marco Craso en la batalla de Carras en el año 53 a. C. y los hicieron marchar 2.400 kilómetros hasta Margiana, en Bactriana, donde se desconoce su destino. Aunque la idea de devolver los estandartes militares romanos perdidos en Carras motivaba a los militares durante décadas, “la liberación de los prisioneros romanos se preocupaba mucho menos oficialmente”. El poeta augusto Horacio, que escribió unos treinta años después de la batalla, los imaginó casados con mujeres “bárbaras” y sirviendo al ejército parto, demasiado deshonrados para ser devueltos a Roma.
Valeriano se convirtió en el primer emperador en ser hecho prisionero tras su derrota a manos de Sapor I en la batalla de Edesa en el año 260 d. C. Según fuentes cristianas hostiles, el anciano emperador fue tratado como un esclavo y sometido a una grotesca serie de humillaciones. Los relieves e inscripciones ubicados en el sitio sagrado zoroastriano de Naqsh-e Rostam, al suroeste de Irán, celebran las victorias de Sapor I y su sucesor sobre los romanos, con emperadores sometidos y legionarios pagando tributo. Las inscripciones de Sapor registran que las tropas romanas que había esclavizado provenían de todos los confines del imperio.
Un romano esclavizado en la guerra en tales circunstancias perdía sus derechos de ciudadanía en su país. Perdía su derecho a poseer propiedades, se disolvía su matrimonio y, si era cabeza de familia, su poder legal (potestas) sobre sus dependientes quedaba suspendido. Si era liberado de la esclavitud, su estatus de ciudadano podía ser restaurado junto con sus propiedades y su potestas. Sin embargo, su matrimonio no se renovaba automáticamente; debía concertarse otro acuerdo de consentimiento entre ambas partes. La pérdida de la ciudadanía era consecuencia de someterse a un estado soberano enemigo; las personas libres secuestradas por bandidos o piratas eran consideradas capturadas ilegalmente y, por lo tanto, podían ser rescatadas o su venta como esclavas podía ser nula, sin comprometer su estatus de ciudadanos. Este contraste entre las consecuencias para el estatus de la guerra (bellum) y del bandidaje (latrocinium) puede reflejarse en la distinción judía similar entre un “cautivo de un reino” y un “cautivo del bandidaje”, en lo que sería un raro ejemplo de la influencia del derecho romano en el lenguaje y la formulación de la ley rabínica.
El proceso legal desarrollado originalmente para reintegrar a los prisioneros de guerra era el postliminium, un retorno después de salir de la jurisdicción romana y luego cruzar de nuevo el propio “umbral” (limen). No todos los prisioneros de guerra eran elegibles para la reintegración; los términos de un tratado podían permitir a la otra parte retener a los prisioneros como servi hostium, “esclavos del enemigo”. Se podía pagar un rescate para redimir a un prisionero de manera individual o en grupo; un individuo rescatado por alguien fuera de su familia debía devolver el dinero antes de que se le pudieran restaurar todos sus derechos, y aunque era una persona libre, su estatus era ambiguo hasta que se levantaba el gravamen.
Durante el reinado del emperador Adriano se puso en marcha un procedimiento de investigación para determinar si los soldados que regresaban habían sido capturados o se habían rendido voluntariamente. Los traidores, desertores y aquellos que tuvieron la oportunidad de escapar pero no lo intentaron no tenían derecho a la restauración de su ciudadanía después del fin del imperio.
Dado que la ley postliminium también se aplicaba a la confiscación de bienes muebles por parte del enemigo, era el medio por el cual los esclavos de apoyo militar tomados por el enemigo eran devueltos a su posesión y restaurados a su anterior condición de esclavos bajo sus dueños romanos.
El esclavo en la ley romana y la sociedad

Básicamente, el esclavo en el derecho romano antiguo era aquel que carecía de libertas, la libertad definida como “la ausencia de servidumbre”. Cicerón (siglo I a. C.) afirmó que la libertad “no consiste en tener un amo justo (dominus), sino en no tener ninguno”. La palabra latina común para “esclavo” era servus, pero en el derecho romano, un esclavo como bien mueble era mancipium, una palabra gramaticalmente neutra que significa algo “tomado en mano”, manus, una metáfora de posesión y, por lo tanto, control y subordinación. Los esclavos agrícolas, ciertas tierras de cultivo dentro de la península itálica y los animales de granja eran todos res mancipi, una categoría de propiedad establecida en la economía rural de la Roma primitiva que requería un proceso legal formal (mancipatio) para transferir la propiedad. El derecho exclusivo a comerciar con res mancipi era un aspecto definitorio de la ciudadanía romana en la era republicana; los residentes no ciudadanos libres (peregrini) no podían comprar ni vender esta forma de propiedad sin una concesión especial de derechos comerciales.
El ciudadano romano que disfrutaba de la libertad en su máxima extensión era, por tanto, el propietario, el paterfamilias, que tenía derecho legal a controlar la propiedad. El paterfamilias ejercía su poder dentro de la domus, la "casa" de su familia extensa, como amo (dominus); el patriarcado estaba reconocido en el derecho romano como una forma de gobierno a nivel doméstico. El cabeza de familia tenía derecho a administrar a sus dependientes y a administrarles justicia ad hoc con una supervisión mínima por parte del Estado. En la Roma primitiva, el paterfamilias tenía derecho a vender, castigar o matar tanto a sus hijos (liberi, los “libres” de la casa) como a los esclavos de la familia. Este poder de vida y muerte, expresado como vitae necisque potestas, se ejercía sobre todos los miembros de la familia extendida, excepto su esposa: una mujer romana libre podía poseer bienes propios como domina, y los esclavos de una mujer casada podían actuar como sus agentes independientemente de su marido. A pesar de las simetrías estructurales, Cicerón expresa claramente la distinción entre el gobierno del padre sobre sus hijos y sobre sus esclavos: el amo puede esperar que sus hijos lo obedezcan de buena gana, pero tendrá que "coaccionar y doblegar a su esclavo".
Aunque los esclavos eran reconocidos como seres humanos (homines, singular homo), carecían de personalidad jurídica (del latín persona). Al carecer de personalidad jurídica, un esclavo no podía celebrar contratos legales en su propio nombre; de hecho, seguía siendo un menor perpetuo. Un esclavo no podía ser demandado ni ser demandante en un pleito. El testimonio de un esclavo no podía ser aceptado en un tribunal de justicia a menos que el esclavo fuera torturado, una práctica basada en la creencia de que los esclavos en posición de estar al tanto de los asuntos de sus amos debían ser demasiado virtuosamente leales para revelar evidencia perjudicial a menos que fueran coaccionados, aunque los romanos eran conscientes de que el testimonio obtenido bajo tortura no era confiable. A un esclavo no se le permitía testificar contra su amo a menos que la acusación fuera de traición (crimen maiestatis). Cuando un esclavo cometía un delito, el castigo exigido era probablemente mucho más severo que por el mismo delito cometido por una persona libre. En el mundo romano, según Marcel Mauss, el término "persona" se convirtió gradualmente en "sinónimo de la verdadera naturaleza del individuo", pero "servus non habet personam" (un esclavo no tiene persona). No tiene personalidad. No es dueño de su cuerpo; no tiene antepasados, ni nombre, ni apodo, ni bienes propios.
Debido a un creciente cuerpo de leyes, en el período imperial un amo podía enfrentar sanciones por matar a un esclavo sin una causa justa y podía ser obligado a venderlo por maltrato. Claudio decretó que si un esclavo era abandonado por su amo, se volvía libre. Nerón concedió a los esclavos el derecho a quejarse contra sus amos en un tribunal. Y bajo Antonino Pío, un amo que matara a un esclavo sin una causa justa podía ser juzgado por homicidio. Desde mediados hasta fines del siglo II d. C., los esclavos tenían más derecho a quejarse del trato cruel o injusto por parte de sus dueños. Pero como incluso en la Antigüedad tardía los esclavos todavía no podían presentar demandas, no podían testificar sin sufrir primero tortura y podían ser castigados con ser quemados vivos por testificar contra sus amos, no está claro cómo estos delitos podían ser llevados a los tribunales y procesados; hay escasa evidencia de que así fuera.
Bajo el reinado de Constantino II (emperador 337-340 d. C.), a los judíos se les prohibía poseer esclavos cristianos, convertir a sus esclavos al judaísmo o circuncidarlos. Las leyes de la Antigüedad tardía que desalentaban la sujeción de los cristianos a propietarios judíos sugieren que su objetivo era proteger la identidad cristiana, ya que las familias cristianas seguían teniendo esclavos que eran cristianos.
Matrimonio y familia
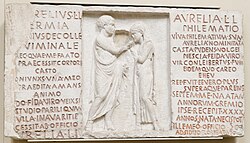
En el derecho romano, el esclavo no tenía parentesco, ni linaje paterno ni ancestral, ni parientes colaterales. La falta de personalidad jurídica significaba que los esclavos no podían contraer matrimonios reconocidos por el derecho romano, y un esclavo varón no era padre por ley porque no podía ejercer la potestad patriarcal. Sin embargo, los esclavos nacidos en la familia y los esclavos "ascendentes" que ocupaban posiciones privilegiadas podían formar una unión heterosexual con una pareja que se pretendía que fuera duradera o permanente, en la que se pudieran criar hijos. Esa unión, ya fuera concertada o aprobada y reconocida por el dueño del esclavo, se denominaba contubernium. Aunque técnicamente no era un matrimonio, tenía implicaciones legales que fueron abordadas por los juristas romanos en la jurisprudencia y expresaban la intención de casarse si ambos miembros de la pareja obtenían la manumisión. Un contubernium era normalmente una cohabitación entre dos esclavos dentro de la misma casa, y los contubernia se registraban junto con los nacimientos, las muertes y las manumisiones en las grandes casas relacionadas con el linaje. A veces, solo uno de los miembros de la pareja (contubernalis) obtenía el estatus de libre antes de la muerte del otro, como se conmemoraba en los epitafios. Estas uniones cuasi matrimoniales eran especialmente comunes entre los esclavos imperiales.
El amo tenía el derecho legal de separar o vender a los miembros de la familia, y a veces se ha asumido que lo hacía de manera arbitraria. Pero debido al valor que los romanos otorgaban a los esclavos criados en casa (vernae) para ampliar su familia, hay más evidencia de que la formación de unidades familiares, aunque no se reconocía como tal a los efectos de la ley y la herencia, se apoyaba en los hogares urbanos más grandes y en las propiedades rurales. Los juristas romanos que opinaban sobre las acciones que podían separar a las familias de esclavos generalmente estaban a favor de mantenerlas juntas, y las protecciones para ellas aparecen varias veces en el compendio de derecho romano conocido como Digesto. Un amo que dejaba su propiedad rural a un heredero a menudo incluía la fuerza de trabajo de los esclavos, a veces con disposiciones expresas de que las familias de esclavos (padre y madre, hijos y nietos) se mantuvieran juntas.
Entre las leyes que Augusto promulgó en relación con el matrimonio y la moral sexual se encontraba una que permitía el matrimonio legal entre una liberta y un hombre nacido libre de cualquier rango inferior al senatorial, y legitimaba a sus herederos. Un amo podía liberar a una esclava con el fin de casarse con ella, convirtiéndose a la vez en su patrón y en su marido. Las mujeres romanas, incluidas las libertas, podían poseer propiedades e iniciar el divorcio, lo que requería la intención de solo uno de los cónyuges. Pero cuando el matrimonio había sido una condición del acuerdo de manumisión de la liberta, carecía de estos derechos. Si quería divorciarse de su patrón y casarse con otra persona, tenía que obtener su consentimiento; proporcionar pruebas de que no estaba mentalmente capacitado para formar la intención; o demostrar que había roto su compromiso al planear casarse con otra persona o tomar una concubina.
Peculium
Como ellos mismos eran propiedad (res), por ley los esclavos romanos no podían poseer propiedades. Sin embargo, se les podía permitir tener y administrar propiedades, que podían usar como si fueran suyas, aunque en última instancia pertenecieran a su amo. Un fondo o propiedad reservada para el uso de un esclavo se llamaba peculium. Isidoro de Sevilla, mirando hacia atrás desde principios del siglo VII, ofreció esta definición: “peculium es en sentido propio algo que pertenece a menores o esclavos. Porque peculium es lo que un padre o amo permite que su hijo o esclavo administre como si fuera suyo”.
La práctica de permitirle a los esclavos un peculium probablemente se originó en las haciendas agrícolas, donde se reservaban pequeñas parcelas de tierra donde las familias de esclavos podían cultivar parte de su propia comida. La palabra peculium hace referencia a la incorporación de ganado (pecus). Cualquier excedente podía venderse en el mercado. Al igual que otras prácticas que fomentaban la autonomía de los esclavos para mejorar sus habilidades, esta forma temprana de peculium servía a una ética de autosuficiencia y podía motivar a los esclavos a ser más productivos de maneras que en última instancia beneficiaban al dueño de los esclavos, lo que con el tiempo conducía a oportunidades más sofisticadas de desarrollo empresarial y gestión de la riqueza para las personas esclavizadas.

Los esclavos de una familia o finca adinerada podían recibir un pequeño peculio monetario como asignación. La obligación del amo de proveer para la subsistencia del esclavo no se contaba como parte de este peculio discrecional. El aumento del peculio provenía de los propios ahorros del esclavo, incluidas las ganancias apartadas de lo que se le debía al amo como resultado de las ventas o transacciones comerciales realizadas por el esclavo, y cualquier cosa dada a un esclavo por un tercero por "servicios meritorios". Las propias ganancias del esclavo también podían ser la fuente original del peculio monetario en lugar de una subvención del amo, y en las inscripciones, los esclavos y los libertos a veces afirman que habían pagado por la dedicación "con su propio dinero". El peculium en forma de propiedad podía incluir otros esclavos puestos a disposición del poseedor del peculium; en este sentido, no es raro que las inscripciones registren que un esclavo "pertenecía" a otro esclavo. De otro modo, la propiedad no podía ser propiedad de los dependientes de una familia, definidos como alguien subordinado a la potestas del paterfamilias, incluidos no solo los esclavos, sino también los hijos adultos que permanecían menores de edad por ley hasta la muerte de su padre. Toda la riqueza pertenecía al cabeza de familia, excepto la que poseía independientemente su esposa, cuyos esclavos podían operar con su propia peculia a partir de ella.
La evasión legal del peculium permitía tanto a los hijos adultos como a los esclavos capaces administrar propiedades, obtener ganancias y negociar contratos. Los textos legales no reconocen una distinción fundamental entre esclavos e hijos que actuaban como agentes comerciales (institutores). Sin embargo, las restricciones legales para conceder préstamos a los hijos no emancipados, introducidas a mediados del siglo I d. C., los hicieron menos útiles que los esclavos en esta función.
Los esclavos con las habilidades y oportunidades para ganar dinero podían esperar ahorrar lo suficiente para comprar su libertad. Existía el riesgo de que la persona que aún estaba esclavizada se retractara y se quedara con las ganancias, pero una de las protecciones ampliadas para los esclavos en la era imperial era que se podía hacer cumplir un acuerdo de manumisión entre el esclavo y su amo. Si bien muy pocos esclavos controlaban grandes sumas de dinero, los esclavos que manejaban un peculium tenían muchas más posibilidades de obtener la libertad. Con esta perspicacia comercial, ciertos libertos llegaron a amasar fortunas considerables.
Manumission
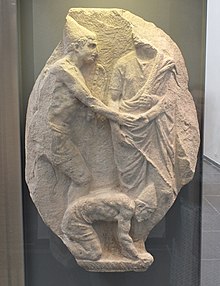
Los esclavos eran liberados del control de su amo mediante el acto legal de manumissio ("manumisión"), que significa literalmente "liberación de la mano" (de manu missio). El acto equivalente para liberar a un niño menor del poder legal de su padre (potestas) era emancipatio, de donde deriva la palabra inglesa "emancipación". Tanto la manumisión como la emancipación implicaban la transferencia de una parte o la mayor parte de cualquier peculium (fondo o propiedad) que el esclavo o el menor hubiera manejado, menos el costo de autocompra del esclavo al comprar su libertad. Que los dos procedimientos son paralelos a la hora de deshacer el control del paterfamilias lo indica la ficción jurídica mediante la cual se producía la emancipatio: técnicamente, se trataba de una venta (mancipatio) del hijo menor tres veces a la vez, basándose en la arcaica disposición de las Doce Tablas según la cual un hijo vendido tres veces quedaba liberado de la potestas de su padre.
Los esclavos de la casa del emperador (la familia Caesaris) eran manumitidos rutinariamente a la edad de 30 a 35 años, una edad que no debe tomarse como estándar para otros esclavos. Dentro de la familia Caesaris, una mujer joven en sus años reproductivos parece haber tenido la mayor oportunidad de manumisión, lo que le permitía casarse y tener hijos legítimos y libres, aunque en general las mujeres podrían no haber esperado la manumisión hasta que hubieran pasado sus años reproductivos. Un esclavo que tenía un peculium lo suficientemente grande también podía comprar la libertad de un compañero esclavo, un contubernalis con el que había cohabitado o un socio en los negocios. Ni la edad ni la duración del servicio eran motivos automáticos para la manumisión; "la generosidad magistral no era la fuerza impulsora detrás de los tratos de los romanos con sus esclavos".
Los estudiosos han diferido en cuanto a la tasa de manumisión. Los trabajadores manuales tratados como bienes muebles eran los menos propensos a ser manumitidos; los esclavos urbanos calificados o altamente educados, los más propensos. La esperanza siempre fue mayor que la realidad, aunque puede haber motivado a algunos esclavos a trabajar más duro y a conformarse al ideal del "sirviente fiel". Al ofrecer la libertad como recompensa, los dueños de esclavos podían sortear los problemas morales de esclavizar a las personas colocando la carga del mérito sobre los esclavos: los esclavos "buenos" merecían la libertad y otros no. La manumisión después de un período de servicio puede haber sido un resultado negociado de la esclavitud contractual, aunque a un ciudadano que había entrado voluntariamente en la servidumbre no libre se le prohibía la restauración completa de sus derechos.
Había tres tipos de manumisión legalmente vinculante: por la vara, por el censo y por los términos del testamento del propietario; las tres eran ratificadas por el estado. La ceremonia pública de la manumissio vindicta ("por la vara") era un juicio ficticio que debía realizarse ante un magistrado que tenía el imperium; un ciudadano romano declaraba libre al esclavo, el propietario no lo impugnaba, el ciudadano tocaba al esclavo con un bastón y pronunciaba una fórmula, y el magistrado la confirmaba. El propietario también podía liberar al esclavo simplemente inscribiéndolo en el registro oficial de ciudadanos durante el levantamiento del censo; en principio, el censor tenía el poder unilateral de liberar a cualquier esclavo para servir a los intereses del estado como ciudadano. Los esclavos también podían ser liberados en el testamento de su propietario (manumissio testamento), a veces con la condición de servicio o pago antes o después de la libertad. En ocasiones, un esclavo que recibía la manumisión en un testamento también recibía un legado, que podía incluir la transferencia de la propiedad de un contubernalis (cónyuge informal). Los herederos podían optar por complicar la manumisión testamentaria, ya que una condición común era que el esclavo tenía que comprar su libertad al heredero, y un esclavo que aún cumpliera la condición de su libertad podía ser vendido. Si no había un heredero legítimo, un amo no solo podía liberar al esclavo, sino convertirlo en heredero. Una manumisión formal no podía ser revocada por el patrón, y Nerón dictaminó que el estado no tenía interés en hacerlo.
La libertad también podía concederse de manera informal, como per epistulam, en una carta que declaraba esta intención, o inter amicos, "entre amigos", en la que el propietario proclamaba la libertad del esclavo delante de testigos. Durante la República, la manumisión informal no confería el estatus de ciudadano, pero Augusto tomó medidas para aclarar el estatus de los liberados. Una ley creó el estatus de "latino juniano" para estos esclavos manumitidos informalmente, una especie de "casa a medio camino entre la esclavitud y la libertad" que, por ejemplo, no confería el derecho a hacer testamento.
En el año 2 a. C., la ley fufia caninia limitó el número de esclavos que podían ser liberados por testamento de un amo en proporción al tamaño de su patrimonio. Seis años después, otra ley prohibió la manumisión de esclavos menores de treinta años, con algunas excepciones. Los esclavos de la propia casa del emperador se encontraban entre los que tenían más probabilidades de recibir la manumisión, y no se aplicaban los requisitos legales habituales.
A principios del siglo IV d. C., cuando el Imperio se estaba cristianizando, los esclavos podían ser liberados mediante un ritual en una iglesia, oficiado por un obispo o sacerdote ordenado. Constantino I promulgó edictos que autorizaban la manumissio in ecclesia, la manumisión dentro de una iglesia, en 316 y 323 d. C., aunque la ley no entró en vigor en África hasta 401 d. C. Se permitía a las iglesias manumitir a los esclavos entre sus miembros, y el clero podía liberar a sus propios esclavos mediante una simple declaración sin presentar documentos ni la presencia de testigos. Leyes como la Novella 142 de Justiniano en el siglo VI otorgaban a los obispos el poder de liberar esclavos.
Freedmen

Un esclavo varón que había sido legalmente manumitido por un ciudadano romano disfrutaba no sólo de una libertad pasiva respecto de la propiedad, sino también de una libertad política activa (libertas), incluido el derecho a votar. Un esclavo que había adquirido libertas era, por tanto, un libertus ("persona liberada&#;, liberta femenina) en relación con su antiguo amo, que luego se convertía en su patrón (patronus). Los libertos y los patrones tenían obligaciones mutuas entre sí dentro de la red de patronazgo tradicional, y los libertos también podían "establecer redes" con otros patrones. Un edicto del año 118 a. C. establecía que el liberto era legalmente responsable sólo de los servicios o proyectos (operae) que se hubieran estipulado en forma detallada o jurado por adelantado; no se podía exigir dinero y ciertos libertos estaban exentos de cualquier operae formal. La Lex Aelia Sentia del año 4 d. C. permitía a un mecenas llevar a su liberto a los tribunales por no llevar a cabo sus operae como se indicaba en su acuerdo de manumisión, pero las posibles sanciones (que varían en severidad desde una reprimenda y multas hasta la condena a trabajos forzados) nunca incluyen el regreso a la esclavitud.
Como clase social, los esclavos liberados eran los libertinos, aunque los escritores posteriores usaron los términos libertus y libertinos de manera intercambiable. Los libertinos no tenían derecho a ocupar magistraturas de carrera o sacerdocios estatales en la ciudad de Roma, ni podían alcanzar el rango senatorial. Pero podían ocupar cargos locales y de barrio que les daban derecho a llevar la toga praetexta, normalmente reservada a los de rango superior, para funciones ceremoniales y sus ritos funerarios. En las ciudades de las provincias y más tarde en las ciudades con el estatus de colonias, las inscripciones indican que los antiguos esclavos podían ser elegidos para todos los cargos por debajo del rango de pretor, un hecho oscurecido por la literatura de élite y las aparentes barreras legales. Ulpiano incluso sostiene que si un esclavo fugitivo lograba ser elegido pretor, sus actos jurídicos seguirían siendo válidos si se descubriera su verdadera condición, porque el pueblo romano había decidido confiarle el poder. Las limitaciones se aplicaban únicamente a los antiguos esclavos y no a sus hijos.

Durante el período imperial temprano, algunos libertos llegaron a ser muy poderosos. Aquellos que formaban parte de la casa del emperador (familia Caesaris) podían convertirse en funcionarios clave de la burocracia gubernamental. Algunos ascendieron a puestos de gran influencia, como Narciso, un antiguo esclavo del emperador Claudio. Su influencia creció hasta tal punto bajo los emperadores julio-claudios que Adriano limitó su participación por ley.
Entre las historias de éxito de los libertos, cabe citar la de Lucio Arlenus Demetrius, esclavo de Cilicia, y Lucio Arlenus Artemidorus, de Paflagonia, comerciantes de capas. El apellido de ambos sugiere que su asociación para crear un negocio sólido y rentable comenzó durante la esclavitud. Algunos libertos se hicieron muy ricos. Se cree que los hermanos propietarios de la Casa de los Vettii, una de las casas más grandes y magníficas de Pompeya, eran libertos. Construir tumbas y monumentos impresionantes para ellos y sus familias era otra forma de que los libertos demostraran sus logros. A pesar de su riqueza e influencia, la aristocracia tradicional podía considerarlos como unos vulgares nuevos ricos. En el Satiricón, el personaje Trimalción es una caricatura de uno de esos libertos.
Dediticii
Aunque en general los esclavos liberados podían convertirse en ciudadanos, aquellos clasificados como dediticii no tenían derechos ni siquiera si eran liberados. El jurista Gayo llamó al estatus de dediticius "la peor clase de libertad". Los esclavos cuyos amos los habían tratado como criminales (encadenándolos, tatuándolos o marcándolos, torturándolos para que confesaran un crimen, encarcelándolos o enviándolos contra su voluntad a una escuela de gladiadores (ludus) o condenándolos a luchar con gladiadores o bestias salvajes) si eran liberados eran contados como una amenaza potencial para la sociedad junto con los enemigos derrotados en la guerra, independientemente de si los castigos de su amo habían sido justificados. Si se acercaban a cien millas de Roma, estaban sujetos a ser esclavizados nuevamente. Los dediticii fueron excluidos de la concesión universal de la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio realizada por Caracalla en el año 212 d. C.
Causas de la esclavitud

"Los esclavos nacen o se hacen" (servi aut nascuntur aut fiunt): en el mundo romano antiguo, las personas podían convertirse en esclavas como resultado de la guerra, la piratería y el secuestro, o el abandono de los hijos. El miedo a caer en la esclavitud, expresado con frecuencia en la literatura romana, no era solo una exageración retórica. Una cantidad significativa de la población esclavizada eran vernae, nacidos de una esclava dentro de una casa (domus) o en una granja o finca agrícola familiar (villa). Algunos académicos han sugerido que la venta de esclavos por parte de personas nacidas libres era un hecho más frecuente de lo que las fuentes literarias por sí solas indicarían. La proporción relativa de estas causas de esclavitud dentro de la población esclava es difícil de determinar y sigue siendo un tema de debate académico.
cautivos de guerra
Durante la era republicana (509-27 a. C.), la guerra fue sin duda la principal fuente de esclavos y, sin duda, la responsable del marcado aumento de la cantidad de esclavos en poder de los romanos durante la República Media y Tardía. Una batalla importante podía dar como resultado cientos o decenas de miles de cautivos. Los nuevos esclavos eran comprados al por mayor por traficantes que seguían a las legiones romanas. Una vez, durante la Guerra de las Galias, después de su asedio a la ciudad amurallada de los Aduatuci, Julio César vendió a toda la población, que ascendía a 53.000 personas, a traficantes de esclavos en el acto.
La guerra siguió produciendo esclavos para Roma durante todo el período imperial, aunque se podría decir que los cautivos de guerra perdieron importancia como fuente de esclavos a principios del siglo I d. C., después de que las principales campañas de Augusto, el primer emperador, concluyeran en su vida posterior. La guerra a menor escala y menos continua de la llamada Pax Romana de los siglos I y II todavía producía esclavos "en cantidades más que insignificantes".

Como ejemplo del impacto en una comunidad, fue durante este período que se comerció con la mayor cantidad de esclavos de la provincia de Judea, como resultado de las guerras entre judíos y romanos (66-135 d. C.). El historiador judío helenístico Josefo informa que la Gran Rebelión Judía de 66-70 d. C. resultó en la esclavitud de 97.000 personas. El futuro emperador Vespasiano esclavizó a 30.000 personas en Tariquea después de ejecutar a los que eran ancianos o enfermos. Cuando su hijo y futuro sucesor Tito capturó la ciudad de Japha, mató a todos los varones y vendió a 2.130 mujeres y niños como esclavos. Lo que parece haber sido un caso único de exceso de oferta en el mercado romano de esclavos ocurrió en 137 d. C. después de que se sofocó la revuelta de Bar Kokhba y se pusieron en el mercado a más de 100.000 esclavos. En Hebrón o Gaza se podía comprar un esclavo judío por un tiempo al mismo precio que un caballo.
La demanda de esclavos puede explicar algunas acciones expansionistas que no parecen tener ningún otro motivo político: Gran Bretaña, Mauritania y Dacia pueden haber sido conquistas deseables principalmente como fuentes de mano de obra, y lo mismo puede decirse de las campañas romanas a través de las fronteras de sus provincias africanas.
Captivi en la cultura romana

El Digest ofrece una etimología que conecta la palabra servus con el cautiverio de guerra como alternativa a matar a los derrotados: "Los esclavos (servi) se llaman así porque los comandantes venden cautivos y a través de esto hacen que sea habitual salvarlos (servare) y no matarlos." Uno de los mitos de Rómulo era que comenzó la práctica de integrar a los cautivos de guerra en la sociedad romana esclavizándolos en lugar de matarlos. Julio César concluyó su campaña contra los galos vénetos ejecutando a su senado pero vendiendo a los sobrevivientes sub corona, "bajo la corona." El botín de guerra, incluida la tierra conquistada, se subastaba habitualmente sub hasta, "bajo la lanza" simbólico de la soberanía romana, y "vender bajo la lanza" Llegó a significar simplemente "subasta". Pero se decía que los prisioneros de guerra se vendían "sub corona", "bajo la corona", porque en los primeros tiempos se los habría envuelto como una víctima sacrificial (hostia, que Ovidio relaciona con hostis, "enemigo").
La cultura romana produjo respuestas artísticas a la visibilidad de los cautivos ya en las Guerras Púnicas, cuando el dramaturgo cómico Plauto escribió Captivi ("Cautivos", ca. 200 a. C.). La suposición cultural de que la esclavitud era un resultado natural de la derrota en la guerra se refleja en la ubicuidad del arte imperial que representa a los cautivos, una imagen que aparece no solo en contextos públicos que sirven a propósitos manifiestos de propaganda y triunfalismo, sino también en objetos que parecen destinados a la exhibición personal y doméstica, como figurillas, lámparas, cerámica arretina y gemas.
Piratería y secuestro
La piratería tiene una larga historia en el tráfico de personas. El objetivo principal del secuestro no era la esclavitud, sino maximizar las ganancias, ya que se esperaba que los familiares de los cautivos pagaran un rescate. Las personas que se preocupaban por recuperar al cautivo estaban motivadas a pagar más de lo que pagaría un extraño si el cautivo fuera subastado como esclavo, ya que el precio estaría determinado por las cualidades individuales del cautivo, pero a veces la demanda de rescate no podía ser satisfecha. Si un esclavo era secuestrado, el propietario podía decidir o no que la cantidad del rescate valía la pena. Si varias personas de la misma ciudad eran secuestradas al mismo tiempo y las demandas de pago no podían ser satisfechas de manera privada, la ciudad de origen podía intentar pagar el rescate con fondos públicos, pero estos esfuerzos también podían resultar insuficientes. El cautivo podía entonces recurrir a pedir prestado el dinero del rescate a prestamistas especuladores, poniéndose en efecto en servidumbre por deudas con ellos. La venta de la víctima del secuestro en el mercado abierto era un último recurso, pero no infrecuente.
Ningún viajero estaba a salvo; el propio Julio César fue capturado por piratas de Cilicia cuando era joven. Cuando los piratas se dieron cuenta de su alto valor, fijaron su rescate en veinte talentos. Según se cuenta, César insistió en que lo aumentaran a cincuenta. Pasó treinta y ocho días en cautiverio mientras esperaban que le entregaran el rescate. Se dice que, tras su liberación, regresó y sometió a sus captores a la forma de ejecución reservada por la costumbre para los esclavos: la crucifixión.En la comunidad judía, los rabinos solían alentar la recompra de esclavos judíos, pero aconsejaban que “no se debía pagar un rescate por los cautivos por un valor superior al que tenían, por el bien del mundo”, porque los rescates inflados sólo “motivarían a los romanos a esclavizar a más judíos”. En la Iglesia primitiva, el rescate de cautivos se consideraba una obra de caridad (caritas), y después de que el Imperio quedó bajo el dominio cristiano, las iglesias gastaron “enormes fondos” para recomprar prisioneros cristianos.
La piratería sistemática con fines de tráfico de personas alcanzó su máximo auge en el siglo II a. C., cuando la ciudad de Side, en Panfilia (en la actual Turquía), era el centro del comercio. Se atribuyó a Pompeyo la erradicación de la piratería en el Mediterráneo en el año 67 a. C., pero se tomaron medidas contra los piratas ilirios en el año 31 a. C. tras la batalla de Actium, y la piratería siguió siendo un problema abordado durante los reinados de Augusto y Tiberio. Si bien la piratería a gran escala estuvo más o menos controlada durante la Pax Romana, el secuestro pirata siguió contribuyendo al suministro de esclavos romanos hasta la era imperial posterior, aunque puede que no haya sido una fuente importante de nuevos esclavos. A principios del siglo V d. C., Agustín de Hipona todavía lamentaba los secuestros a gran escala en el norte de África. El misionero cristiano Patricio, de la Britania romana, fue secuestrado por piratas alrededor del año 400 d. C. y llevado como esclavo a Irlanda, donde continuó con su labor que finalmente lo llevó a su canonización como San Patricio.
Vernae

Según el derecho consuetudinario de las naciones (ius gentium), el hijo de una madre legalmente esclavizada nacía esclavo. La palabra latina para un esclavo nacido en la familia de un hogar (domus) o finca agrícola (villa) era verna, plural vernae.
Existía una obligación social más fuerte de cuidar a las vernae, cuyos epitafios a veces las identificaban como tales, y en ocasiones habrían sido los hijos biológicos de los varones libres de la casa. La mención frecuente de las vernae en fuentes literarias indica que los esclavos criados en casa no sólo eran preferidos a los obtenidos en los mercados de esclavos, sino que recibían un trato preferencial. Las vernae tenían más probabilidades de poder cohabitar como pareja (contubernium) y criar a sus propios hijos. Un niño verna podía ser criado junto con el hijo del propietario de la misma edad, incluso compartiendo la misma nodriza. Tenían mayores oportunidades de educación y podían ser educados junto con los niños nacidos libres de la casa. Muchos "esclavos intelectuales" eran vernae. Una inscripción dedicatoria que data del año 198 d. C. enumera los nombres de veinticuatro libertos imperiales que eran maestros (paedagogi); seis de ellos se identifican como vernae. El uso de verna en los epitafios de los libertos sugiere que los antiguos esclavos podían enorgullecerse de haber nacido en una familia.
Pero el nacimiento como verna podía tener un lado más oscuro, dependiendo del tipo de "casa" en la que naciera y se criara el niño. Las vernae nacidas de trabajadoras esclavas de burdeles se anunciaban como tales en grafitis de Pompeya, a veces con un precio o con el servicio sexual que prestaban. De las vernae atestiguadas epigráficamente en Pompeya, el 71% están relacionadas con la prostitución, y su educación en burdeles parece haber sido considerada como un argumento de venta.
Algunos investigadores creen que la mayoría de los esclavos en el período imperial eran vernae o que la reproducción doméstica era la fuente más importante de esclavos; las estimaciones modernas dependen de la interpretación de datos a menudo inciertos, incluido el número total de esclavos.
Alumni

Los niños que se llevaban a un hogar para que los cuidaran sin que mediara una adopción formal eran alumni (plural; femenino alumnae), "aquellos que habían sido criados". Incluso si se los cuidaba con cariño, los alumni solían tener un estatus legal ambiguo. El término alumni se utiliza para una variedad de niños de acogida, incluidos huérfanos, "parientes pobres" y aprendices, que se suelen registrar entre las edades de 9 y 14 años, principalmente en áreas urbanizadas prósperas. De los alumni registrados, aproximadamente una cuarta parte puede identificarse con seguridad como esclavos; el lugar de los alumni como esclavos en el hogar parece similar al de las vernae en términos de privilegios. Un niño elegido para ser criado no sería puesto como garantía de un préstamo ni estaría sujeto a embargo por los acreedores.
Los exalumnos solían convertirse en miembros de confianza de la familia, y aquellos que tenían la condición de esclavos parecen haber tenido buenas posibilidades de obtener la manumisión. A veces se prevé explícitamente su existencia en los testamentos; por ejemplo, se le dejaba un fideicomiso a un joven exalumno liberto que debía ser administrado por el amigo del tutor hasta que cumpliera veinticinco años. La cantidad de exalumnos y vernae asociados con las artes y la artesanía sugiere que el talento era una forma de que los niños desfavorecidos se hicieran notar y obtuvieran oportunidades.
Trabajo infantil
En las familias que tenían que trabajar, ya fueran libres o esclavas, los niños podían empezar a adquirir hábitos de trabajo a los cinco años, cuando ya eran capaces de realizar pequeñas tareas. El período de transición entre la primera infancia (infantia) y la niñez funcional (pueritia) se producía entre los romanos entre los cinco y los siete años, y las clases altas disfrutaban de una infantia y una pueritia más prolongadas y protegidas, como en la mayoría de las culturas. En general, los diez años era la edad a la que se consideraba que los niños esclavos eran lo suficientemente útiles como para ser comercializados como tales. Entre los trabajadores con algunos medios, un niño esclavo podía ser una inversión; un ejemplo del Digesto jurídico es el de un herrero que compra un niño esclavo, le enseña el oficio y luego lo vende al doble del precio original pagado. Existen contratos de aprendizaje para niños libres y esclavos, con pocas diferencias en los términos entre ambos.
La formación para trabajos especializados comenzaba normalmente entre los 12 y los 14 años y duraba entre seis meses y seis años, según la ocupación. Los trabajos para los que los niños esclavos hacían de aprendices incluían la producción textil, la metalistería (como la fabricación de clavos y la forja del cobre), la fabricación de espejos, la taquigrafía y otras habilidades secretariales, la contabilidad, la música y las artes, la panadería, la jardinería ornamental y las técnicas de construcción. Las menciones incidentales en los textos literarios sugieren que los programas de formación eran metódicos: los niños aprendían a ser barberos utilizando una navaja deliberadamente desafilada.
En las familias ricas y socialmente activas de la época imperial, los niños prepúberes (impuberes) eran entrenados para servir comida, ya que se pensaba que su pureza sexual confería beneficios higiénicos. Un capsarius era un asistente infantil que iba a la escuela con los hijos del amo, llevaba sus cosas y asistía a las lecciones con ellos. Las familias grandes podían formar a su propio personal, algunas incluso dirigían escuelas internas, o enviar esclavos de entre 12 y 18 años a las pedagógicas, escuelas vocacionales dirigidas por el imperio que proporcionaban habilidades y refinamiento. Los esclavos adolescentes de tan solo 13 años podían ser empleados hábilmente en contabilidad y otros trabajos de oficina, así como en funciones de heraldos, mensajeros y correos.
Las compañías de artes escénicas eran una mezcla de personas libres y esclavizadas que podían realizar giras de forma independiente o ser patrocinadas por una familia, y entre los artistas hay un gran número de niños. Algunos de los artistas más jóvenes son gymnici, acróbatas o gimnastas artísticos. También se encuentran niños esclavos como bailarines y cantantes, preparándose como profesionales para formas populares de teatro musical.
Normalmente, en una granja, los niños comienzan a ayudar con tareas propias de su edad bastante temprano. Las fuentes antiguas que mencionan a niños muy pequeños nacidos en la esclavitud rural los muestran alimentando y cuidando pollos u otras aves de corral, recogiendo ramas, aprendiendo a desmalezar, juntando manzanas y cuidando el burro de la granja. No se esperaba que los niños pequeños trabajaran todo el día. Los niños mayores podían cuidar pequeños rebaños de animales que salían por la mañana y regresaban antes del anochecer.
La minería de la era moderna empleaba mano de obra infantil hasta principios del siglo XX, y hay algunas pruebas de que los niños trabajaban en ciertos tipos de minería de la antigua Roma. Es probable que los impuberes documentados en minas que dependían principalmente de trabajadores libres fueran parte de familias mineras, aunque las tablillas de cera de una mina en Alburnus Maior registran la compra de dos niños, de 6 y 10 (o 15) años. Parece que los niños eran empleados especialmente en las minas de oro, arrastrándose hasta las partes más estrechas de los pozos para recuperar el mineral suelto, que se pasaba al exterior en cestas de mano en mano.
La osteoarqueología puede identificar a los adolescentes y niños que trabajaban junto a los adultos, pero no si eran libres o esclavos. Puede resultar difícil distinguir a los niños de los esclavos tanto en las fuentes verbales, ya que puer podía significar tanto "niño" como "esclavo" (pais en griego), como en el arte, ya que los esclavos a menudo se representaban como más pequeños en proporción a los sujetos libres para mostrar su estatus inferior, y los niños mayores que los bebés y los niños pequeños a menudo parecen adultos pequeños en el arte. Dado que, como cuestión de derecho romano, un padre tenía derecho a contratar a todos los dependientes de un hogar para que trabajaran, entre los trabajadores que aún eran menores de edad a menudo hay poca diferencia práctica entre libres y esclavos.

Abandono infantil
Las opiniones de los académicos varían en cuanto a hasta qué punto el abandono infantil en sus diversas formas era una fuente importante de esclavos potenciales. Los hijos de ciudadanos pobres que quedaban huérfanos eran vulnerables a la esclavitud, y al menos algunos niños llevados a una familia para ser acogidos como exalumnos tenían un estatus legal de esclavos. Un comerciante podía acoger a un niño abandonado como exalumno y ponerlo a su disposición, un acuerdo que no excluía el afecto y podía dar como resultado la transmisión del negocio con la expectativa de recibir cuidados en la vejez. Una forma en que los primeros cristianos hicieron crecer su comunidad fue acogiendo a niños abandonados y huérfanos, y las "iglesias domésticas" podrían haber sido refugios seguros donde se mezclaban los niños nacidos en esclavitud y los niños libres de todos los estatus.
Sin embargo, los traficantes de esclavos se aprovechaban de los niños abandonados que tenían edad suficiente para andar solos y los tentaban con "dulces, pasteles y juguetes". Los niños esclavos obtenidos de esta manera corrían el riesgo de ser criados como prostitutas o gladiadores o incluso de ser mutilados para hacerlos más dignos de lástima como mendigos.
Exposición infantil

El abandono infantil, ya sea por muerte de un familiar o intencionalmente, debe distinguirse de la exposición infantil (expositio), que los romanos parecen haber practicado ampliamente y que está arraigada en el mito fundador de los gemelos expuestos Rómulo y Remo amamantando a la loba. Las familias que no podían permitirse criar a un niño podían exponer a un bebé no deseado, generalmente imaginando que lo abandonaban en condiciones al aire libre que probablemente causarían su muerte, por lo tanto un medio de infanticidio. Un defecto de nacimiento grave se consideraba motivo de exposición incluso entre las clases altas. Una opinión es que los bebés sanos que sobrevivían a la exposición generalmente eran esclavizados e incluso eran una fuente importante de esclavos.
Un niño sano que había sido expuesto a la trata podía ser adoptado o acogido por una familia, pero incluso esta práctica podía considerar al niño como una inversión: si la familia biológica deseaba más tarde reclamar a su descendencia, tenía derecho a hacerlo, pero debía reembolsar los gastos de crianza. Los traficantes también podían recoger a los niños supervivientes y criarlos con entrenamiento como esclavos, pero como es poco probable que los niños menores de cinco años aporten mucho trabajo de valor, no está claro cómo sería rentable invertir los cinco años de trabajo de un adulto en la crianza.
La exposición de los niños como fuente de esclavos también supone lugares predecibles donde los comerciantes podían esperar una "cosecha" regular; los nacimientos exitosos se concentraban más en los entornos urbanos, y los lugares probables para el depósito de los niños son los templos y otros lugares religiosos como la oscura Columna Lactaria, el hito de la "Columna de la Leche" sobre el que se sabe poco. El satírico Juvenal escribe sobre supuestos niños sacados de la escoria y llevados al seno de la diosa Fortuna, que se ríe mientras los envía a las grandes casas de las familias nobles para que sean criados tranquilamente como si fueran suyos. Las grandes casas contaban con nodrizas y otras cuidadoras que compartían las tareas de crianza de los niños adoptados (antiguos alumnos) y de todos los niños de la casa, libres o esclavos.
Algunos padres pueden haber acordado entregar al neonato directamente a cambio de un pago, como una especie de subrogación ex post facto. Constantino, el primer emperador cristiano, formalizó la compraventa de recién nacidos durante las primeras horas de vida, cuando el recién nacido todavía era sanguinolentus, ensangrentado antes del primer baño. En una época en la que la mortalidad infantil podía llegar al 40 por ciento, se pensaba que el recién nacido en su primera semana de vida se encontraba en un peligroso estado liminal entre la existencia biológica y el nacimiento social, y el primer baño era uno de los muchos rituales que marcaban esta transición y apoyaban a la madre y al niño. La ley constantiniana ha sido vista como un esfuerzo por detener la práctica de la exposición como infanticidio o como "una póliza de seguro a favor de los propietarios de esclavos individuales" diseñada para proteger la propiedad de aquellos que, sin saberlo o no, habían comprado un bebé que luego se afirmaba o demostraba que había nacido libre. En el período histórico, la expositio puede haberse convertido en una ficción legal por la cual los padres entregaban al recién nacido durante la primera semana de vida, antes de que hubiera sido aceptado ritualmente y registrado legalmente como parte de la familia biológica, y transferían la potestad sobre el infante a la nueva familia desde el comienzo de su vida.
Venta de padres
El antiguo derecho de patria potestad otorgaba a los padres el derecho de disponer de sus dependientes como mejor les pareciera. Podían vender a sus hijos como lo hacían con sus esclavos, aunque en la práctica, el padre que vendía a su hijo probablemente era demasiado pobre para poseer esclavos. El padre renunciaba a su poder (potestad) sobre el niño, que pasaba a ser posesión (mancipium) de un amo. Una ley de las Doce Tablas (siglo V a. C.) limitaba el número de veces que un padre podía vender a sus hijos: una hija sólo una vez, pero un hijo hasta tres veces. Este tipo de venta en serie sólo del hijo sugiere el nexum, una obligación temporal como resultado de una deuda que fue abolida formalmente a fines del siglo IV a. C. Una evasiva para el estatus de los nacidos libres que se mantuvo hasta la Antigüedad tardía era la de arrendar el trabajo del niño menor hasta los 20 o 25 años, de modo que el titular del contrato de arrendamiento no fuera dueño del niño como propiedad, sino que tuviera uso de él a tiempo completo a través de la transferencia legal de la potestad.
El derecho romano se enfrentó así a las tensiones entre la supuesta santidad del nacimiento libre, la patria potestas, y la realidad de que los padres podían verse obligados por la pobreza o las deudas a vender a sus hijos. La potestas significaba que no había ninguna sanción legal para el padre como vendedor. El contrato de venta en sí mismo siempre era técnicamente nulo debido a la condición de libre del niño comercializado, que si el comprador lo desconocía le daba derecho a un reembolso. Incluso si la venta no se había contratado como temporal, los padres que llegaban a mejores días podían devolver a sus hijos a la condición de libres pagando el precio de venta original más el 20 por ciento para cubrir los costos de su cuidado durante la servidumbre.
La mayoría de los padres habrían vendido a sus hijos sólo bajo extrema presión. A mediados de los años 80 a. C., los padres de la provincia de Asia decían que se veían obligados a vender a sus hijos para pagar los elevados impuestos que cobraba Sila como procónsul. En la Antigüedad tardía, la venta de los hijos de la familia se consideraba en la retórica cristiana un síntoma de decadencia moral causada por los impuestos, los prestamistas, el gobierno y la prostitución. Las fuentes que moralizan desde una perspectiva de clase alta sobre los padres que venden a sus hijos pueden estar a veces tergiversando los contratos de aprendizaje y trabajo que eran necesarios para las familias asalariadas, especialmente porque muchos de ellos eran concertados por las madres.
La cristianización del imperio tardío modificó las prioridades dentro de las contradicciones inherentes a este marco legal. Constantino, el primer emperador cristiano, intentó aliviar el hambre como una de las condiciones que conducían a la venta de niños ordenando a los magistrados locales que distribuyeran grano gratis a las familias pobres, aboliendo posteriormente el "poder de vida y muerte" que había ostentado el paterfamilias.
Debt slavery
Nexum era un contrato de servidumbre por deudas en la temprana República romana. Dentro del sistema legal romano, era una forma de mancipatio. Aunque los términos del contrato variaban, esencialmente un hombre libre se comprometía a ser un esclavo (nexus) como garantía de un préstamo. También podía entregar a su hijo como garantía. Aunque el esclavo podía esperar enfrentar humillación y algunos abusos, como ciudadano bajo la ley se suponía que estaba exento de castigo corporal. Nexum fue abolido por la Lex Poetelia Papiria en el 326 a. C.
Los historiadores romanos ilustraron la abolición del nexum con una historia tradicional que variaba en sus detalles: en líneas generales, un nexus, que era un joven apuesto y honrado, sufría acoso sexual por parte del tenedor de la deuda. La historia aleccionadora resaltaba las incongruencias de someter a un ciudadano libre al uso de otro, y la respuesta legal apuntaba a establecer el derecho del ciudadano a la libertad (libertas), a diferencia del esclavo o paria social (infamis).
Aunque se abolió el nexum como forma de garantizar un préstamo, aún podía resultar una forma de servidumbre por deudas después de que un deudor incumpliera sus obligaciones. Siguió siendo ilegal esclavizar a una persona libre por este motivo o comprometer a un menor para garantizar la deuda de un padre, y las sanciones legales se aplicaban al acreedor, no al deudor.
Auto-venta
La libertad del ciudadano romano era un principio "inviolable" del derecho romano y, por lo tanto, era ilegal que una persona libre se vendiera a sí misma, en teoría. En la práctica, la autoesclavitud podía pasarse por alto a menos que una de las partes no estuviera de acuerdo con los términos del contrato. Las "autoventas" no están bien representadas en la literatura romana, presumiblemente porque eran vergonzosas y contrarias a la ley. La evidencia limitada se encuentra principalmente en fuentes legales imperiales, que indican que la "autoventa" como camino a la esclavitud era tan reconocida como ser capturado en la guerra o nacer de una madre esclava.
Las ventas por cuenta propia se hacen patentes principalmente cuando se impugnan en los tribunales por motivos de fraude. Se podría alegar fraude si el vendedor o el comprador sabían que la persona esclavizada había nacido libre (ingenuus) en el momento de la venta, cuando la persona objeto de trata no lo sabía. También se podría alegar fraude si la persona vendida hubiera sido menor de veinte años. La argumentación jurídica deja claro que la protección de la inversión del comprador era una prioridad, pero si se demostraba cualquiera de estas circunstancias, se podía reclamar la libertad de la persona esclavizada.
Como era difícil probar quién sabía qué y cuándo, la prueba más sólida de la esclavitud voluntaria era si la persona que antes era libre había dado su consentimiento recibiendo una parte de las ganancias de la venta. Se pensaba que una persona que renunciaba a sabiendas a los derechos de la ciudadanía romana no era digna de mantenerlos, y la esclavitud permanente se consideraba una consecuencia apropiada. La autoventa por parte de un soldado romano sería una forma de deserción, y la ejecución era la pena. Los romanos esclavizados como prisioneros de guerra eran considerados igualmente inelegibles para recuperar su ciudadanía si habían renunciado a su libertad sin luchar lo suficiente para conservarla (véase la esclavitud de los ciudadanos romanos más arriba); a medida que la República romana se desintegraba, la retórica política instaba febrilmente a los ciudadanos a resistir la vergüenza de caer en la "esclavitud" bajo el gobierno de un solo hombre.
Sin embargo, los casos de autoventa que llegaban al nivel de apelación imperial a menudo resultaban en la anulación del contrato, incluso si la persona esclavizada había dado su consentimiento, ya que un contrato privado no prevalecía sobre el interés del Estado en regular la ciudadanía, que conllevaba obligaciones fiscales.
La economía de esclavos
Durante el período de expansión imperial romana, el aumento de la riqueza entre la élite romana y el crecimiento sustancial de la esclavitud transformaron la economía. Multitudes de esclavos fueron llevados a Italia y comprados por terratenientes ricos para trabajar en sus propiedades. La inversión en tierras y la producción agrícola generaron una gran riqueza; en opinión de Keith Hopkins, las conquistas militares de Roma y la posterior introducción de vastas riquezas y esclavos en Italia tuvieron efectos comparables a la rápida y generalizada innovación tecnológica.
Los académicos difieren en cuanto a cómo se pueden enmarcar los detalles de la esclavitud romana como institución dentro de las teorías de los mercados laborales en la economía en general. El historiador económico Peter Temin ha sostenido que "Roma tenía un mercado laboral funcional y una fuerza laboral unificada" en la que la esclavitud desempeñaba un papel integral. Dado que los salarios podían ser ganados tanto por trabajadores libres como por algunos esclavos, y fluctuaban en respuesta a la escasez de mano de obra, la condición de movilidad requerida para el dinamismo del mercado se cumplía con el número de trabajadores libres que buscaban salarios y esclavos calificados con un incentivo para ganarlos.
La trata de esclavos

Lo que el jurista romano Papiniano denominó "el tráfico regular y diario de esclavos" afectaba a todas las partes del Imperio romano y también se producía a través de las fronteras. El comercio estaba regulado apenas por la ley. Parece que existían mercados de esclavos en la mayoría de las ciudades del Imperio, pero fuera de Roma el mayor centro era Éfeso. Los principales centros del comercio imperial de esclavos estaban en Italia, el norte del Egeo, Asia Menor y Siria. Mauritania y Alejandría también eran importantes.
El mayor mercado de la península itálica, como era de esperar, era la ciudad de Roma, donde los más notorios traficantes de esclavos se instalaban junto al Templo de Cástor en el Foro Romano. Puteoli probablemente fuera el segundo más activo. También se comerciaba en Brundisium, Capua y Pompeya. Los esclavos se importaban desde el otro lado de los Alpes hasta Aquileia.
El ascenso y caída de Delos es un ejemplo de la volatilidad y las perturbaciones del comercio de esclavos. En el Mediterráneo oriental, la vigilancia del Reino Ptolemaico y Rodas había mantenido bajo control los secuestros piratas y el comercio ilegal de esclavos hasta que Roma, tras su inesperado éxito contra Cartago, expandió el comercio y ejerció su dominio hacia el este. El puerto de Rodas, de larga data y conocido como un estado de "ley y orden", tenía barreras legales y regulatorias que impedían su explotación por parte de los nuevos "empresarios" italianos, que tuvieron una recepción más porosa en Delos cuando se instalaron a finales del siglo III a. C. Para perjudicar a Rodas y, en última instancia, devastar su economía, en 166 a. C. los romanos declararon a Delos puerto libre, lo que significa que los comerciantes de allí ya no tendrían que pagar el impuesto aduanero del 2 por ciento. El comercio pirata de esclavos inundó entonces Delos "sin que nadie hiciera preguntas" sobre el origen y el estado de los cautivos. Aunque la cifra del geógrafo Estrabón de 10.000 esclavos comerciados diariamente es más una hipérbole que una estadística, los esclavos se convirtieron en el producto básico número uno de Delos. Las grandes explotaciones agrícolas comerciales de Sicilia (latifundios) probablemente recibieron grandes cantidades de esclavos sirios y cilicios comerciados en Delos, que luego lideraron las rebeliones de esclavos que duraron años en 135 y 104 a. C.
Pero cuando los romanos establecieron centros comerciales más sofisticados y mejor ubicados en Oriente, Delos perdió su privilegio como puerto libre y fue saqueada en el 88 y el 69 a. C. durante las Guerras Mitrídaticas, de las que nunca se recuperó. Es posible que otras ciudades, como Mitilene, hayan tomado el relevo. La economía esclavista de Delos había sido artificialmente exuberante y, al desviar la mirada, los romanos exacerbaron el problema de la piratería que los afligiría durante siglos.
Entre las principales fuentes de esclavos procedentes de Oriente se encuentran Lidia, Caria, Frigia, Galacia y Capadocia, para las que Éfeso era un centro de comercio. Se supone que Esopo, el escritor frigio de fábulas, fue vendido en Éfeso. Es probable que Pérgamo tuviera un comercio de esclavos "regular e intenso", al igual que la próspera ciudad de Acmonia en Frigia. Estrabón (siglo I d. C.) describe a Apameia en Frigia como la segunda ciudad de la región en cuanto a comercio, después de Éfeso, y observa que era "el almacén común de los que venían de Italia y Grecia", un centro de importaciones desde Occidente, y que los esclavos eran probablemente el producto de exportación más utilizado. También es probable que existieran mercados en Siria y Judea, aunque la evidencia directa es escasa.
En el norte del Egeo, un gran monumento a un comerciante de esclavos en Anfípolis sugiere que este podría haber sido un lugar donde se comerciaba con esclavos tracios. Bizancio era un mercado para el comercio de esclavos del Mar Negro. Los esclavos procedentes de Bitinia, Ponto y Paflagonia habrían sido objeto de comercio en las ciudades de la Propóntide.

En Dacia (actual Rumanía) se han encontrado en abundancia inusual tesoros de monedas romanas que datan de los años 60 a. C. y que han sido interpretados como evidencia de que el éxito de Pompeyo en acabar con la piratería provocó un aumento en el comercio de esclavos en la cuenca baja del Danubio para satisfacer la demanda. La frecuencia de los tesoros disminuye en los años 50 a. C., cuando las campañas de Julio César en la Galia dieron como resultado la llegada de grandes cantidades de nuevos esclavos al mercado, y resurgieron en los años 40 y 30. La arqueología hasta el siglo XXI ha seguido produciendo evidencia del tráfico de esclavos en partes del Imperio donde había pocos testimonios, como el Londres romano.
En varios puntos se comerciaba con esclavos desde fuera de las fronteras romanas, como lo mencionan fuentes literarias como Estrabón y Tácito y lo atestiguan las pruebas epigráficas en las que los esclavos figuran entre los productos sujetos a aranceles. La disposición de los tracios a intercambiar esclavos por el producto necesario, la sal, se convirtió en algo proverbial entre los griegos. Diodoro Sículo dice que en la Galia anterior a la conquista, los comerciantes de vino podían intercambiar un ánfora por un esclavo; Cicerón menciona a un comerciante de esclavos de la Galia en el año 83 a. C. Walter Scheidel conjeturó que los "esclavizables" se comerciaban a través de las fronteras desde la actual Irlanda, Escocia, Alemania oriental, Rusia meridional, el Cáucaso, la península arábiga y lo que solía denominarse "Sudán"; el Imperio parto habría consumido la mayor parte del suministro hacia el este.
Auctions and sales

William V. Harris describe cuatro lugares de mercado para el comercio de esclavos:
- propietario de transacciones a pequeña escala en las que un solo esclavo podría ser negociado;
- el “mercado oportunista”, como los comerciantes de esclavos que siguieron al ejército y manejaron un gran número de esclavos;
- ferias y mercados en pequeñas ciudades, donde los esclavos habrían sido entre varios bienes intercambiados;
- mercados de esclavos en las principales ciudades, donde las subastas se celebraban periódicamente.
Los esclavos que se vendían en el mercado eran empticii ("comprados"), a diferencia de los esclavos criados en casa y nacidos en el seno de la familia. Los empticii se compraban a bajo precio para las tareas o el trabajo cotidianos, pero algunos eran considerados una especie de bien de lujo y alcanzaban precios elevados si poseían una habilidad especializada buscada o una cualidad especial como la belleza. La mayoría de los esclavos que se vendían en el mercado tenían entre 16 y 20 años. En el edicto de Diocleciano sobre los controles de precios (301 d. C.), se fija un precio máximo para los esclavos cualificados de entre 16 y 40 años de edad de hasta el doble del de un esclavo no cualificado, que era el equivalente a 3 toneladas de trigo para un hombre y 2,5 para una mujer. El precio real variaría según el tiempo y el lugar. La evidencia de los precios reales es escasa y se conoce principalmente a partir de documentos en papiro preservados en el Egipto romano, donde la práctica de la esclavitud puede no ser típica de Italia o del imperio en su conjunto.

Desde mediados del siglo I a. C., el edicto de los ediles, que tenían jurisdicción sobre las transacciones comerciales, tenía una sección destinada a proteger a los compradores de esclavos al exigir que se divulgara cualquier enfermedad o defecto en el momento de la venta. La información sobre el esclavo se escribía en una tablilla (titulus) colgada del cuello o la gritaba el subastador. El esclavo que se subastaba podía colocarse en un soporte para que lo vieran. Los posibles compradores podían tocar al esclavo, hacer que se moviera o saltara, o pedir que lo desnudaran para asegurarse de que el comerciante no estuviera ocultando un defecto físico. El uso de una gorra particular (pilleus) indicaba que un esclavo no venía con garantía; los pies blanqueados con tiza eran un signo de los extranjeros recién llegados a Italia.
Una representación poco frecuente de una subasta, en un monumento funerario de la misma época que el edicto, muestra a un esclavo con taparrabos y posiblemente grilletes, de pie sobre una estructura similar a un pedestal o podio. A la izquierda hay un subastador (praeco); la figura que gesticula y viste una toga a la derecha puede ser un comprador que hace preguntas. El monumento fue erigido por una familia de antiguos esclavos, los Publilii, que o bien estaban representando su propia historia o, como muchos libertos, expresando orgullo por llevar adelante su propio negocio con éxito y honestidad.
Si los defectos se ocultaban fraudulentamente, una política de devolución de seis meses obligaba al comerciante a recuperar el esclavo y emitir un reembolso, o a hacer un reembolso parcial durante una garantía extendida de doce meses. Los juristas romanos analizaban minuciosamente lo que podía constituir un defecto; por ejemplo, no la falta de dientes, ya que se razonaba que los bebés perfectamente sanos carecen de ellos. Los esclavos que se vendían por un precio único como una unidad funcional, como una compañía de teatro, podían ser devueltos como un grupo si se demostraba que uno de ellos era defectuoso.
Aunque los esclavos eran propiedades (res), como seres humanos no debían ser considerados mercancías (merces); por lo tanto, quienes los vendían no eran comerciantes ni negociantes (mercatores), sino vendedores (venalicarii).
Esclavos

La palabra latina para comerciante de esclavos era venalicius o venalicarius (de venalis, "algo que se puede comprar", especialmente como sustantivo, un ser humano en venta) o mango, plural mangones, una palabra de probable origen griego que tenía connotaciones de "buhonero"; en griego más directamente somatemporos, un comerciante de cadáveres. Los comerciantes de esclavos tenían reputación de ser deshonestos y de realizar prácticas engañosas, pero la mayoría de los juicios morales se refieren a defraudar a los clientes en lugar de al bienestar de los esclavos. Mientras que la clase senatorial desdeñaba el comercio en general por sórdido, la retórica que vilipendia a los comerciantes de esclavos en particular se encuentra ampliamente en la literatura latina. Aunque los esclavos desempeñan papeles protagonistas en las comedias de Plauto, ningún personaje principal es un traficante de esclavos.
Los traficantes de esclavos profesionales son figuras bastante oscuras, ya que su posición social y sus identidades no están bien documentadas en las fuentes antiguas. Parece que formaban organizaciones comerciales (societates) que presionaban a favor de una legislación y quizás también con el propósito de recaudar capital para inversiones. La mayoría de los que se conocen por su nombre son ciudadanos romanos; de ellos, la mayoría son libertos. Solo unos pocos traficantes de esclavos reciben una mención destacada por su nombre en la literatura; un tal Toranius Flaccus era considerado un ingenioso compañero de cena y socializaba con el futuro emperador Augusto. Marco Antonio confiaba en Toranius como procurador de esclavas, e incluso lo perdonó al enterarse de que los supuestos niños gemelos que había comprado en realidad no eran consanguíneos, y el mango había convencido al triunviro de que su apariencia idéntica era, por lo tanto, aún más notable.
Algunos traficantes de esclavos se sentían tan cómodos con su ocupación que se identificaban como tales en sus epitafios. Otros son conocidos por inscripciones que los reconocen como benefactores, lo que indica que eran prósperos y prominentes a nivel local. El Genius venalicii, un oscuro espíritu guardián relacionado con el mercado de esclavos, es honrado presumiblemente por los traficantes de esclavos en cuatro inscripciones, una de las cuales está dedicada a este genio en compañía de Dea Syria, tal vez reflejando el intenso comercio de esclavos sirios del que surgió un barrio sirio en la ciudad de Roma. El cultivo de varios genios era una característica cotidiana de la religión romana clásica; el Genius venalicii normaliza el comercio de esclavos como cualquier otro mercado en busca de prosperidad.
Los esclavos también eran vendidos por personas que se ganaban la vida de otras maneras y por comerciantes que comerciaban principalmente con otros productos. En la Antigüedad tardía, los gálatas itinerantes protegidos por poderosos mecenas se hicieron prominentes en el comercio del norte de África. Aunque los propietarios de élite generalmente adquirían esclavos a través de intermediarios, algunos pueden haber estado más directamente involucrados de lo que las fuentes literarias suelen reconocer. Cuando el futuro emperador Vespasiano regresó en bancarrota de su proconsulado en África, se cree que recuperó su fortuna comerciando con esclavos, posiblemente especializándose en eunucos como un bien de lujo.
Impuestos y aranceles
Durante la República, el único ingreso regular procedente de la tenencia de esclavos que el Estado recaudaba era un impuesto sobre las manumisiones, que comenzó en el año 357 a. C. y que ascendía al 5 por ciento del valor estimado del esclavo. En el año 183 a. C., Catón el Viejo, en su calidad de censor, impuso un impuesto suntuario sobre los esclavos que hubieran costado 10.000 asnos o más, calculado a una tasa de 3 denarios por cada 1.000 asnos sobre un valor tasado diez veces superior al precio de compra. En el año 40 a. C., los triunviros intentaron imponer un impuesto sobre la propiedad de esclavos, que fue reprimido por una "amarga oposición".
En el año 7 d. C., Augusto impuso el primer impuesto a los ciudadanos romanos que compraban esclavos, a una tasa del 2 por ciento, que se calcula que generaba unos ingresos anuales de unos 5 millones de sestercios, una cifra que puede indicar unas 250.000 ventas. En comparación, el impuesto sobre las ventas de esclavos en el Egipto ptolemaico había sido del 20 por ciento. El impuesto sobre las ventas de esclavos se aumentó bajo el gobierno de Nerón al 4 por ciento, con un intento equivocado de desviar la carga hacia el vendedor, lo que sólo aumentó los precios.
Los aranceles sobre los esclavos importados o exportados de Italia se cobraban en las aduanas del puerto, como en todo el Imperio. En el año 137 d. C., por ejemplo, los aranceles en Palmira para los esclavos adolescentes eran del 2 al 3 por ciento del valor. En Zaraï, en la Numidia romana, el arancel para un esclavo era el mismo que para un caballo o una mula. Una ley de los censores eximía al paterfamilias de pagar el impuesto portuario en Sicilia sobre los servi traídos a Italia para su empleo directo en una amplia gama de funciones, lo que indica que los romanos veían una diferencia entre obtener esclavos que iban a ser incorporados a la vida del hogar y aquellos que se comercializaban para obtener ganancias.
Tipos de trabajo
Los esclavos trabajaban en una amplia gama de ocupaciones que pueden dividirse aproximadamente en cinco categorías: servicio doméstico, artesanía y servicios urbanos, agricultura, servicio imperial o público y trabajo manual como la minería. Tanto el trabajo libre como el esclavo se empleaban para casi todas las formas de trabajo, aunque la proporción de trabajadores libres respecto de esclavos podía variar según la tarea y en diferentes períodos de tiempo. Los textos legales establecen que las habilidades de los esclavos debían protegerse del mal uso; los ejemplos que se dan incluyen no utilizar a un actor de teatro como asistente de baño, no obligar a un atleta profesional a limpiar letrinas y no enviar a un librarius (escriba o copista de manuscritos) al campo para llevar cestas de cal. Independientemente del estatus del trabajador, el trabajo al servicio de otro se consideraba una forma de sumisión en el mundo antiguo, y los romanos de la clase gobernante consideraban que ganar un salario era equivalente a la esclavitud.
Esclavos domésticos

Los epitafios registran al menos 55 trabajos diferentes que podía tener un esclavo doméstico, entre ellos barbero, mayordomo, cocinero, peluquero, criada (ancilla), lavandero, nodriza o cuidadora de niños, maestro, secretario, costurera, contable y médico. En el caso de los hogares numerosos, las descripciones de los puestos de trabajo indican un alto grado de especialización: las criadas podían encargarse del mantenimiento, almacenamiento y preparación del vestuario de la señora o, específicamente, de los espejos o las joyas. Los hogares ricos con especialistas que no eran necesarios a tiempo completo todo el año, como los orfebres o los pintores de muebles, podían alquilárselos a amigos y asociados deseables o darles licencia para dirigir su propio negocio como parte de su peculium. Un hogar "pobre" era aquel en el que los mismos pocos esclavos hacían todo sin especialización.
En el Egipto romano, los papiros conservan contratos de aprendizaje escritos en griego que indican la formación que un trabajador podría necesitar para adquirir las habilidades necesarias, normalmente durante un año completo. Una esteticista (ornatrix) requería un aprendizaje de tres años; en un caso judicial romano, se dictaminó que una esclava que hubiera estudiado solo dos meses no podía ser considerada una ornatrix por ley.
En la época imperial, una gran familia de élite (una domus en la ciudad o una villa en el campo) podía contar con un personal de cientos de personas; o, en el extremo inferior de las estimaciones académicas, tal vez un promedio de 100 esclavos por domus durante la época de Augusto. Posiblemente la mitad de los esclavos de la ciudad de Roma servían en las casas de la orden senatorial y de los ecuestres más ricos. Las condiciones de vida de la familia urbana (esclavos vinculados a una domus) eran a veces superiores a las de muchos pobres urbanos libres de Roma, aunque incluso en las casas más grandiosas, habrían vivido "amontonados en sótanos y en rincones extraños". Aun así, los esclavos domésticos probablemente disfrutaban del nivel de vida más alto entre los esclavos romanos, después de los esclavos de propiedad pública en la administración, que no estaban sujetos a los caprichos de un solo amo.
Artes y servicios urbanos

En la ciudad de Roma, la mayoría de los esclavos que no vivían en una domus se dedicaban al comercio y a la fabricación. Entre sus ocupaciones se encontraban los batanes, los grabadores, los zapateros, los panaderos y los arrieros. La domus romana en sí no debe considerarse una casa "privada" en el sentido moderno, ya que allí se solían llevar a cabo negocios e incluso actividades comerciales (las habitaciones del primer piso que daban a la calle podían ser tiendas que se utilizaban o alquilaban como espacios comerciales). El trabajo que realizaban o los bienes que fabricaban y vendían los esclavos desde estas tiendas complica la distinción entre el trabajo doméstico y el trabajo urbano en general.
Hasta finales del siglo II a. C., la mano de obra cualificada en toda Italia, como el diseño y la fabricación de cerámica, todavía estaba dominada por trabajadores libres, cuyas corporaciones o gremios (collegia) podían poseer algunos esclavos. En la época imperial, hasta el 90 por ciento de los trabajadores de estas áreas podían ser esclavos o ex esclavos.
Los programas de formación y aprendizaje están bien documentados, aunque de forma breve. Los esclavos cuya habilidad era reconocida podían ser entrenados desde una edad temprana en oficios que requerían un alto grado de habilidad o experiencia; por ejemplo, un epitafio lamenta la muerte prematura de un muchacho talentoso, de sólo 12 años, que ya estaba haciendo de aprendiz de orfebre. Las niñas podían ser aprendices, especialmente en la industria textil; los contratos especifican aprendizajes de duración variable. Un contrato de cuatro años del Egipto romano que pone a una niña menor de edad como aprendiz de un maestro tejedor muestra cuán detallados podían ser los términos. El dueño debe alimentar y vestir a la niña, que debe recibir aumentos periódicos de sueldo del tejedor a medida que sus habilidades mejoren, junto con dieciocho días festivos al año. Los días de enfermedad deben agregarse a su período de servicio, y el tejedor es responsable de los impuestos. El aspecto contractual de los beneficios y las obligaciones parece "claramente moderno" y señala que un esclavo en una carrera de habilidades podría tener oportunidades, poder de negociación y seguridad social relativa casi iguales o superiores a las de los trabajadores libres pero poco calificados que vivían a un nivel de subsistencia. El éxito ampliamente atestiguado de los libertos podría haber sido una posible motivación para la autoventa contractual, ya que un propietario bien conectado podría obtener capacitación para el esclavo y acceso al mercado más tarde como patrón del nuevo liberto.

En la ciudad de Roma, los trabajadores y sus esclavos vivían en insulae, edificios de varios pisos con tiendas en la planta baja y apartamentos en los pisos superiores. La mayoría de los apartamentos en Roma carecían de cocinas adecuadas y podían tener solo un brasero de carbón. Por lo tanto, la comida era preparada y vendida ampliamente por mano de obra libre y esclava en pubs y bares, posadas y puestos de comida (tabernae, cauponae, popinae, thermopolia). Pero los establecimientos de comida para llevar y de comida para llevar eran para las clases bajas; la alta cocina se ofrecía en casas ricas con un personal de cocina esclavizado que comprendía un jefe de cocina (archimagirus), un subchef (vicarius supra cocos) y ayudantes (coci). Columella denuncia la extravagancia de los talleres culinarios que producen chefs y camareros profesionales cuando no existen escuelas de agricultura. Séneca menciona el entrenamiento especializado que se requiere para trinchar aves de corral, y el habitualmente indignado Juvenal despotrica contra un tallador (cultellus) que ensaya movimientos parecidos a los de una danza y el manejo del cuchillo para cumplir con los exigentes estándares de su maestro.
En el mundo romano, los arquitectos eran generalmente hombres libres a sueldo o libertos, pero se conocen los nombres de algunos arquitectos esclavizados de alto perfil, entre ellos Corumbus, el esclavo de Balbo, amigo de César, y Tíquico, propiedad del emperador Domiciano.
Agricultura

Los esclavos de las granjas (familia rustica) pueden haber vivido en condiciones más saludables que sus contrapartes urbanas en el comercio y la manufactura. Los escritores agrícolas romanos esperan que la fuerza laboral de una granja esté compuesta principalmente por esclavos, a quienes se considera versiones parlantes de los animales que cuidan. Catón aconseja a los dueños de granjas que se deshagan de los esclavos viejos y enfermos como lo harían con los bueyes desgastados, y Columela considera conveniente alojar a los esclavos junto al ganado o las ovejas que cuidan. La ley romana era explícita en cuanto a que los esclavos de las granjas debían ser equiparados a los cuadrúpedos mantenidos en manadas. Era mucho menos probable que fueran manumitidos que los esclavos urbanos o domésticos cualificados.
En el imperio oriental y en Europa se encuentran grandes granjas que emplean esclavos para la siembra y la cosecha, y se hace alusión a ellas en los evangelios cristianos.
La proporción de esclavos varones y mujeres en una granja era probablemente incluso más desproporcionada que en una casa (quizás hasta un 80 por ciento). Las relativamente pocas mujeres hilaban y tejían lana, confeccionaban ropa y trabajaban en la cocina. Los esclavos de una granja eran manejados por un vilicus, que a menudo era un esclavo. A los esclavos varones que habían demostrado su lealtad y capacidad para manejar a otros se les podía permitir formar una relación a largo plazo con una compañera esclava (conserva) y tener hijos. Era especialmente deseable que el vilicus tuviera un cuasi matrimonio (contubernium). La vilica que supervisaba la preparación de alimentos y la producción textil para la finca mantenía su posición por sus propios méritos y solo en contadas ocasiones la mujer que vivía con el vilicus era su esposa.
A partir de la República Media, los esclavos ingobernables podían ser castigados con el confinamiento en un ergastulum, un cuartel de trabajo para aquellos sometidos a encadenamiento; Columella dice que cada granja necesita uno.
Trabajo duro
En la época republicana, un castigo que temían los esclavos era el trabajo forzado encadenado en las operaciones de los molinos y las panaderías (pistrina) o en las granjas de trabajo (ergastula). En un ejemplo temprano de condena a trabajos forzados, los esclavos cautivos de la guerra con Aníbal fueron encadenados y enviados a trabajar en una cantera después de que se rebelaran en el año 198 a. C.
Las sentencias de prisión para los ciudadanos no formaban parte del sistema de justicia penal romano; las cárceles estaban destinadas a albergar a los prisioneros de manera transitoria. En cambio, en la época imperial, los condenados eran sentenciados a trabajos forzados y enviados a campos donde se les obligaba a trabajar en las minas y canteras o en los molinos. Los Damnati in metallum ("los condenados a la mina", o metallici) perdían su libertad como ciudadanos (libertas), perdían sus propiedades (bona) a favor del estado y se convertían en servi poenae, esclavos, como castigo legal. Su estatus ante la ley difería del de los demás esclavos: no podían comprar su libertad, ser vendidos o liberados. Se esperaba que vivieran y, a menudo, murieran en las minas. En el Imperio posterior, la permanencia de su estatus se indicaba mediante un tatuaje en la frente.
Decenas de miles de convictos fueron condenados a las notoriamente brutales condiciones de esclavitud en las minas y canteras. Los cristianos sentían que su comunidad estaba particularmente sujeta a esta pena. La condena de los habitantes libres del Imperio a condiciones de esclavitud era uno de los castigos que degradaban el estatus de ciudadanía de las clases bajas (los humiliores, que no habían ocupado cargos a nivel de decurión o superior y eran la mayoría de la población) de maneras que habrían sido intolerables durante la República. Los esclavos también podían terminar en las minas como castigo, e incluso en las minas estaban sujetos a una disciplina más severa que los convictos que antes eran libres. Las mujeres podían ser sentenciadas a trabajos más livianos en las minas. Algunas provincias no tenían minas, por lo que los condenados como metallici podían tener que ser transportados grandes distancias para cumplir su sentencia.
El trabajo de los presos desempeñó un papel en las obras públicas de los municipios; en la extracción de piedra de construcción y piedras preciosas como el alabastro y el pórfido; en la minería de metales y minerales (como la cal, que se utilizaba en el hormigón romano, y el azufre), y quizás en las salinas. En los siglos III y IV, los presos comenzaron a ser condenados a pistrina en Roma, un castigo anteriormente reservado para los esclavos, y a las nuevas fábricas estatales que confeccionaban ropa para los militares y la casa imperial. La novedad imperial de condenar a los libres a trabajos forzados puede haber compensado la disminución de la oferta de prisioneros de guerra para esclavizar, aunque las fuentes antiguas no analizan el impacto económico como tal, que era secundario a la demostración de las "capacidades coercitivas del estado"; la crueldad era el punto.
No todo el trabajo en las minas era no libre, como lo indica, por ejemplo, un contrato de trabajo que data del año 164 d. C. El empleado se compromete a proporcionar un "trabajo sano y vigoroso" en una mina de oro por un salario de 70 denarios y un período de servicio de mayo a noviembre; si decide abandonar antes de esa fecha, se le deducirán del total 5 sestercios por cada día no trabajado. No hay pruebas de que se utilizara mano de obra de convictos en el principal distrito minero de Lusitania, las minas de oro imperiales de Dacia o las canteras imperiales de Frigia; en estas se habría empleado la combinación habitual de mano de obra libre y esclava. La administración y gestión de las minas solía estar a cargo de esclavos imperiales y libertos de la familia Caesaris.
Contrariamente a la imagen popular moderna, la armada romana no empleaba esclavos de galeras excepto en tiempos de guerra, cuando había escasez de remeros libres. Si bien es probable que los comerciantes utilizaran regularmente remeros esclavizados para sus envíos, esta práctica no está bien documentada.
Esclavos públicos e imperiales

Un servus publicus populi Romani era un esclavo que no era propiedad de un particular, sino del pueblo romano. Los esclavos públicos en Roma trabajaban en templos y otros edificios públicos y estaban especialmente vinculados al tesoro público (aerarium). La mayoría realizaban tareas generales y básicas como sirvientes del Colegio de Pontífices, magistrados y otros funcionarios. A menudo se los empleaba como mensajeros. Podían ser asignados a la recaudación de impuestos, archivos, obras hidráulicas, extinción de incendios y otras obras públicas. También recaían en los esclavos públicos tareas menos sensatas, como llevar a cabo ejecuciones. Algunos esclavos públicos bien calificados realizaban trabajos de oficina especializados, como servicios de contabilidad y secretaría: "la mayor parte de los negocios de Roma parece haber sido realizada por esclavos". A menudo se les confiaban funciones de gestión, se les permitía ganar dinero para su propio uso y se les pagaba un estipendio anual del tesoro.
Como tenían la oportunidad de demostrar sus méritos, los esclavos públicos podían adquirir reputación e influencia, y sus posibilidades de manumisión eran mayores. Durante la República, un esclavo público podía ser liberado por declaración de un magistrado, con la autorización previa del senado; en la época imperial, la libertad la concedía el emperador. Un esclavo público adquiría su propia posición y no la transmitía a un hijo. Los esclavos públicos tenían derechos testamentarios que ni siquiera se les permitían a los libertos manumitidos informalmente: un servus publicus podía redactar un testamento y legar hasta la mitad de su patrimonio, y también podía recibir legados.
Como las mujeres no servían en el gobierno, no eran esclavas públicas en el sentido privilegiado de un servus publicus, aunque podían estar en posesión del estado temporalmente como cautivas o como propiedad confiscada, y como compañera cuasi marital de un esclavo público, podían compartir algunos de sus privilegios.

El término "esclavo imperial" es más amplio e incluye no sólo a los esclavos propiedad del emperador y que servían en la burocracia imperial, sino también, de manera más general, a la familia Caesaris, los esclavos empleados en la casa del emperador, incluidos los que formaban parte del personal de su esposa. Por lo tanto, las mujeres formaban parte de la familia Caesaris. Los esclavos públicos e imperiales se encontraban entre los que tenían más probabilidades de tener un contubernium, una unión reconocida informalmente que podía convertirse en un matrimonio legal si ambas partes eran manumitidas.
Dado que los esclavos públicos asistían principalmente a las funciones senatoriales del gobierno, la institución decayó en la era imperial a medida que los propios esclavos del emperador asumieron sus funciones administrativas. Un gran número de esclavos imperiales ayudaron a impulsar las obras públicas a gran escala del Imperio romano; por ejemplo, Frontino (siglo I d. C.) dice que solo el personal de los acueductos de la ciudad de Roma ascendía a 700 personas.
Los esclavos municipales eran propiedad de los municipios y cumplían funciones similares a las de los esclavos públicos del estado romano. Los esclavos públicos municipales podían ser liberados por su consejo municipal. Los esclavos imperiales y municipales están mejor documentados que la mayoría de los esclavos porque su estatus superior los impulsaba a identificarse como tales en las inscripciones.
Gerentes y agentes de negocios
Un esclavo cuyo amo le daba “libre administración” (libera administratio) podía viajar y actuar independientemente en sus negocios. Un rol gerencial común era el de institor, alguien que dirigía un negocio que seguía siendo propiedad total del principal. El institor (traducido libremente como "agente"), que podía ser el esclavo del dueño del negocio, el esclavo de otra persona, un liberto o una persona nacida libre como su hijo, podía operar una sucursal en las provincias en nombre de un dueño de negocio que vivía en Italia, o en Italia en nombre de un dueño provincial. Otros puestos gerenciales que regularmente ocupaban los esclavos eran actor, un término general para gerente o agente; vilicus, originalmente el supervisor de una finca agrícola pero más tarde en un entorno urbano un supervisor general; y el dispensator, un encargado de las cuentas que manejaba los desembolsos en la casa y servía generalmente como su administrador. Debido a que la ley contractual romana sólo permitía la agencia directa, los esclavos eran colocados en estos roles por la misma razón de que carecían de personalidad independiente y legalmente sólo podían actuar como un instrumento de su amo en lugar de como un representante de terceros. Los dispensatores en particular podían esperar volverse ricos y ser manumitidos; sus esposas eran a menudo libres. Aunque estos puestos financieros más lucrativos eran ocupados con mayor frecuencia por esclavos varones, las inscripciones también registran a mujeres en el papel de dispensatrix.
El propietario que reservaba dinero o propiedades como peculium para que el esclavo las manejara, en realidad creaba una compañía con responsabilidad limitada. Pero la agencia de los esclavos para llevar adelante negocios podía plantear cuestiones legales complejas, con riesgos para el esclavo y posibles repercusiones para el amo. Si un esclavo era acusado de fraude, por ejemplo, o se presentaba una demanda en un tribunal civil, el amo se enfrentaba a un dilema: podía reconocer su propiedad y defender al esclavo, haciéndose responsable de pagar daños y perjuicios si perdían el caso, o podía negarse a defender al esclavo y renunciar a todos los derechos de propiedad y patrocinio futuro. Por lo tanto, el esclavo era vulnerable a los cálculos del amo sobre las ventajas relativas de defenderlo o no.
Esta situación era más que hipotética; algunas leyes locales en las provincias parecen estar destinadas a abordar las peculiaridades legales de la relativa libertad que los romanos daban a los esclavos en este nivel operativo. Una ciudad en Caria, por ejemplo, establecía que si un esclavo romano violaba las normas bancarias locales, el dueño podía pagar una multa o castigar al esclavo; el castigo estaba especificado en cincuenta azotes y seis meses de prisión. Si el esclavo tenía que testificar en casos que involucraban derecho contractual para defender a su amo o sus propias acciones, no hay indicios de que estuviera exento de la ley que establecía que su testimonio sólo podía ser aceptado bajo tortura; por lo tanto, el esclavo tenía un incentivo convincente para cumplir con los estándares más escrupulosamente altos en la realización de negocios.
Incluso es posible que se haya preferido a los esclavos en lugar de trabajar gratuitamente en áreas como la banca y la contabilidad. En ocasiones, una finca podía ser administrada por esclavos mientras que las personas libres proporcionaban trabajo manual. Los hogares que sirven de escenario para las narraciones de los Evangelios cristianos también muestran a esclavos privilegiados actuando como administradores y agentes de fincas, cobrando rentas y productos de los agricultores arrendatarios o invirtiendo dinero y realizando negocios en nombre de su amo, además de servir como oikonomoi (administradores domésticos o "economistas") a cargo de asignar y desembolsar alimentos y fondos a otros miembros de la familia.
Gladiadores, entretenidos y prostitutas
Los gladiadores, los actores y bailarines y las prostitutas se encontraban entre aquellas personas que en Roma vivían en el limbo social de la infamia o el descrédito, independientemente de si eran esclavos o técnicamente libres. Al igual que los esclavos, no podían llevar un caso ante los tribunales ni tener a alguien que los representara; al igual que los libertos, no eran elegibles para ocupar un cargo público. En un sentido legal, la infamia era una pérdida oficial de la posición de una persona libre como resultado de una mala conducta, y podía ser impuesta por un censor o un pretor como una pena legal. Aquellos que se exhibían para entretener a los demás habían renunciado al derecho de los ciudadanos a no someter su cuerpo a uso: "Vivían proporcionando sexo, violencia y risas para el placer del público".
Aquellos considerados infames tenían pocas protecciones legales, incluso si eran ciudadanos romanos que no estaban sujetos a ser comercializados como esclavos. Estaban sujetos a castigos corporales del tipo que generalmente se reservaba para los esclavos. Su vida diaria probablemente difería poco de la de un esclavo dentro del mismo ámbito de empleo, aunque tenían control de sus ingresos y más libertad para tomar decisiones sobre sus condiciones de vida. Su falta de estatus legal surgía del tipo de trabajo que realizaban, percibido como una manipulación moralmente sospechosa y una rendición simultánea a los deseos de placer de otros, no del hecho de que trabajaran junto a esclavos, ya que eso sería cierto para casi todas las formas de trabajo en Roma. Los lenones (proxenetas) y los lanistas (entrenadores o representantes de gladiadores) compartían el estatus deshonroso de sus trabajadores.

Además, los actores eran subversivos porque el teatro era un lugar de libre expresión. Se sabía que los actores se burlaban de los políticos desde el escenario y, desde el siglo IV a. C. hasta finales de la República, existía una ley que establecía que podían ser sometidos a castigos físicos como los esclavos. El dramaturgo cómico conocido en inglés como Terence era un esclavo que fue manumitido debido a sus habilidades literarias.
En la República Tardía, aproximadamente la mitad de los gladiadores que luchaban en las arenas romanas eran esclavos, aunque los más hábiles solían ser voluntarios libres. Los gladiadores nacidos libres borraban la distinción entre ciudadanos y esclavos al hacer un juramento de someter sus cuerpos a abusos físicos, incluyendo ser marcados y golpeados, ambas marcas de esclavitud. Los gladiadores esclavizados que disfrutaban del éxito en la arena eran ocasionalmente recompensados con la manumisión, pero permanecían en un estado de infamia.
Las prostitutas en la ciudad de Roma debían estar registradas ante los ediles, y la prostitución era legal en todo el Imperio Romano en todos los períodos anteriores a la hegemonía cristiana. Sin embargo, los romanos consideraban que la prostitución era peor que la esclavitud, ya que la esclavitud no dañaba de manera inherente o permanente la moralidad personal del esclavo, por lo que el contrato de una mujer podía incluir una cláusula que especificaba que no debía ser prostituida. Las prostitutas que trabajaban en burdeles (lupanaria) tenían más probabilidades de ser esclavas que las prostitutas callejeras, que podían empezar a vender sexo bajo presión económica y ser trabajadoras por cuenta propia. Unas pocas mujeres libertas que eran ex prostitutas amasaron suficiente riqueza para convertirse en benefactoras públicas, pero es probable que la mayoría de los trabajadores esclavizados de burdeles hayan recibido poco o ningún pago por su propio uso. También existían prostitutos masculinos.
Vender un esclavo contra su voluntad a un campo de entrenamiento para gladiadores era un castigo, y el emperador Adriano prohibió la venta de esclavos a proxenetas o apoderados de gladiadores "sin causa", lo que indica que la prostitución y la violencia en la arena se consideraban más allá de los límites de la servidumbre estándar. La legislación bajo los emperadores cristianos también prohibía a los amos emplear esclavos como actores de teatro contra su voluntad o impedir que los actores se retiraran del teatro. La esclavitud sexual estaba prohibida por la Iglesia, y la cristianización fue un factor en la reducción o el fin total de los espectáculos y juegos tradicionales (ludi), como los combates de gladiadores y las representaciones teatrales públicas.
Serpiente
En el siglo III d. C., el Imperio romano se enfrentó a una escasez de mano de obra. Los grandes terratenientes romanos recurrían cada vez más a los hombres libres romanos, que actuaban como agricultores arrendatarios, en lugar de esclavos, para proporcionar mano de obra. El estatus de estos agricultores arrendatarios (coloni) se fue erosionando de forma constante. Debido a que el sistema impositivo implementado por Diocleciano calculaba los impuestos en función tanto de la tierra como de los habitantes de esa tierra, se volvió administrativamente inconveniente para los campesinos abandonar la tierra en la que estaban contabilizados en el censo. En el año 332 d. C., Constantino promulgó una legislación que restringía en gran medida los derechos de los colonos y los vinculaba a la tierra.
En consecuencia, a partir del siglo III, la diferenciación entre un esclavo, un trabajador contratado y un campesino vinculado a la tierra se convirtió, en el mejor de los casos, en una cuestión académica, a medida que el estatus socio-legal se transformaba en una bifurcación entre los honestiores y los humiliores: el pequeño porcentaje de la población que tenía acceso al poder y la riqueza, habiendo alcanzado honores hasta el rango de decurión o superior; y aquellos de estatus libre más humilde que estaban cada vez más sujetos a formas de control reservadas para los esclavos en la era republicana. Para el siglo V, el estatus legal que había distinguido al ciudadano libre del esclavo había desaparecido casi por completo; lo que quedaba eran los honestiores, que tenían privilegios definidos legalmente, y los humiliores, sujetos a explotación. Algunos ven estas leyes como el comienzo de la servidumbre medieval en Europa.
Demografía
Los estudios demográficos de la antigüedad están plagados de datos incompletos que requieren extrapolaciones y conjeturas. Las conclusiones deben entenderse como relativas, y los académicos que emplean modelos demográficos suelen hacer advertencias. Por ejemplo:
Para Italia del período de mediados de los años sesenta a 30 a.C. se ha asumido que se necesitan 100.000 nuevos esclavos cada año, y que para el imperio en su conjunto de 50 a 150 aC en exceso de 500.000 nuevos esclavos fueron necesarios cada año, sobre la hipótesis que la población de esclavos era diez millones en una población imperial total de 50 millones. Ninguna de estas cifras es capaz de probar. [italic added]
Por lo tanto, las estimaciones sobre la proporción de esclavos en la población del Imperio Romano varían.
Se estima que el porcentaje de la población de Italia que era esclava a finales del siglo I a. C. era de entre el 20% y el 30% de la población de Italia, es decir, entre uno y dos millones de esclavos. Un estudio estimó que, en el imperio en su conjunto durante el período comprendido entre 260 y 425 d. C., la población esclava era de poco menos de cinco millones, lo que representaba entre el 10% y el 15% de la población total de 50-60 millones de habitantes. Se calcula que el 49% de todos los esclavos eran propiedad de la élite, que constituía menos del 1,5% de la población del imperio. Aproximadamente la mitad de todos los esclavos trabajaban en el campo, donde eran un pequeño porcentaje de la población, excepto en algunas grandes propiedades agrícolas, especialmente imperiales; el resto de la otra mitad era un porcentaje significativo (el 25% o más) en pueblos y ciudades como empleados domésticos y trabajadores en empresas comerciales y manufactureras.
Los esclavos (sobre todo los extranjeros) tenían tasas de mortalidad más altas y tasas de natalidad más bajas que los nativos y, en ocasiones, incluso eran sometidos a expulsiones masivas. La edad media registrada al morir los esclavos de la ciudad de Roma era extraordinariamente baja: diecisiete años y medio (17,2 para los varones y 17,9 para las mujeres). En comparación, la esperanza de vida media al nacer para la población en su conjunto era de unos veinticinco años.
| Región | Ciudadanos (por ciento) | No ciudadanos residentes (por ciento) | Esclavos (por ciento) |
|---|---|---|---|
| Roma | 55 | 15 | 30 |
| Italia | 70 | 5 | 25 |
| España y Gaul | 10 | 70 | 20 |
| Otras provincias occidentales | 3 | 80 | 17 |
| Grecia y Asia Menor | 3 | 70 | 27 |
| Provincias del Norte de África | 2 | 70 | 28 |
| Otras provincias orientales | 1 | 80 | 19 |
Raza y etnia
La esclavitud romana no se basaba en la raza, en particular no en la raza caracterizada por el color de la piel, con la salvedad de que las definiciones modernas de "raza" pueden no coincidir con las expresiones antiguas del concepto. Los esclavos provenían de toda Europa y el Mediterráneo, incluidos, entre otros, la Galia, Hispania, el norte de África, Siria, Alemania, Britania, los Balcanes y Grecia.
Sin embargo, los etnógrafos griegos y romanos sí atribuían un conjunto de características a los pueblos basándose en su comprensión, o incomprensión, de las costumbres culturales que diferían de las suyas y en el lugar donde vivía un pueblo, creyendo que los factores climáticos y ambientales afectaban el temperamento. El lugar de origen (natio) era uno de los datos que se debían revelar en el momento de la venta. Se pensaba que los esclavos de ciertas "naciones" se desempeñaban mejor en tareas que podrían ser de valor para el posible comprador. El erudito romano Varrón afirmó que "al comprar seres humanos como esclavos, pagamos un precio más alto por uno que es mejor por nacionalidad". La asociación de trabajo y natio podía ser bastante específica; los bitinios eran promocionados como portadores de literas y deseados como símbolo de estatus.
Los estereotipos étnicos entre los romanos incluían la creencia de que los griegos, judíos y sirios asiáticos eran por naturaleza más susceptibles de vivir como esclavos. Asia Menor era una fuente tan importante de esclavos que el esclavo típico era estereotipado como un capadocio o frigio. En la práctica, los judíos eran "esclavos y dueños de esclavos. Eran esclavos de judíos y no judíos y poseían esclavos tanto judíos como no judíos" durante todo el período clásico. El historiador del cristianismo Dale Martin ha señalado: "Los factores relevantes para las estructuras esclavistas y la existencia de la esclavitud en sí eran geográficos y socioeconómicos y tenían poco o nada que ver con la etnia o la religión".
Calidad de vida
La "gran diferencia de poder" inherente a la esclavitud no es exclusiva de Roma, pero como característica universal de la institución, define la práctica romana como lo hace con la de otras culturas esclavistas: "los esclavos se mantenían impotentes ante los caprichos de sus amos o amas y presumiblemente permanecían en un estado perpetuo de inquietud, no necesariamente capaces de anticipar cuándo vendría el siguiente acto de crueldad o degradación, pero seguros de que vendría". Muchos, si no la mayoría, de los esclavos podían esperar ser sometidos a trabajo incesante; castigos corporales o abuso físico en diversos grados de severidad; explotación sexual; o los caprichos de los dueños al venderlos o amenazar con venderlos. Catón el Viejo era un "capataz de esclavos" particularmente severo cuya explotación no se veía "mitigada por ninguna consideración de las necesidades del esclavo como ser humano".
Los esclavos que eran objeto de comercio en el mercado abierto podían verse transportados a grandes distancias a través del imperio: el epitafio de una esclava en la España romana registra que su hogar estaba en el norte de Italia; una mujer cretense fue objeto de comercio entre dos romanos en Dacia; una niña de diez años llamada Abaskantis, tomada de Galacia, fue vendida a un comprador de Alejandría, Egipto, un destino a unos 2.400 kilómetros de su hogar. Las condiciones que experimentaron los cientos de miles de personas que fueron objeto de comercio en la antigüedad romana han sido descritas como "degradación y humillación personal, desorientación cultural, privación material, ruptura de vínculos familiares, trauma emocional y psicológico".

Al mismo tiempo, a pesar de esta "alienación natal", los esclavos no podían haber sido completamente privados por sus amos de la capacidad de acción para llevar a cabo acciones cotidianas; incluso si la negociación de poder en curso era groseramente asimétrica, ya que los seres humanos esclavos habrían buscado conexiones emocionales y formas de mejorar sus condiciones en el momento. No surge una imagen única de la vida del esclavo romano "típico" de las condiciones de trabajo ampliamente variadas que realizaban los esclavos y las complejas distinciones de estatus legal que afectaban los términos de su servicio, sus perspectivas de manumisión y el grado en que disfrutaban de derechos si eran liberados. La estratificación de la sociedad romana libre se manifiesta también en la sociedad esclavista, desde los esclavos penales (servi poenae) en la base hasta los esclavos a veces ricos e influyentes de la casa imperial (servi caesaris) en la cima, con un rango intermedio de esclavos cuyas habilidades y conocimientos les otorgaban un valor social no definido por la ley.
Las fuentes literarias fueron escritas en su mayoría por o para los dueños de esclavos, y las inscripciones hechas por esclavos y libertos solo preservan destellos de cómo se veían a sí mismos. La literatura de élite indica que la forma en que un romano trataba a un esclavo era vista como evidencia del carácter del amo. Aunque la tortura judicial de los esclavos era una práctica habitual, el celo por la tortura, particularmente de un esclavo conocido por su lealtad y veracidad, se consideraba despreciable. Se esperaba que los amos no fueran ni gratuitamente crueles e iracundos ni excesivamente afectuosos y apegados a un esclavo. El tipo de saeva domina (amante cruel de los esclavos) surge de la literatura romana como la mujer que se enfurece por las pequeñas faltas de sus sirvientas, apuñalándolas con alfileres o mordiéndolas y luego castigándolas con una paliza. Pero a Cicerón le preocupaba que su dolor por la muerte de Sositeo, un joven esclavo sociable que le había servido como lector (anagnostes), pudiera parecer excesivo a los demás.
Plutarco escribe con aprobación que Catón compraba esclavos por su robusta utilidad y nunca pagaba más por una mera buena apariencia; pero critica a Catón por usar a sus esclavos como "bestias de carga" y luego venderlos cuando empezaban a envejecer "en lugar de alimentarlos cuando eran inútiles", lo que implica que un "buen" amo les proporcionaría cuidados. Aulo Gelio, a su vez, registra una anécdota sobre Plutarco que ejemplifica lo que los dueños de esclavos querían decir con moderación y comportamiento moderado. Plutarco tenía un esclavo que tenía una educación filosófica, a pesar de o debido a la cual había desarrollado un carácter rebelde. Cuando Plutarco "por alguna ofensa u otra" ordenó que lo desnudaran y lo azotaran, en lugar de gritar, el esclavo comenzó a gritar que actuar con ira de esa manera era vergonzoso para alguien con pretensiones filosóficas. Plutarco simplemente respondió, con absoluta compostura, que no estaba enojado; Podían continuar su discusión mientras los azotaban. En una de las Epístolas Morales, citada a menudo por sus consideraciones humanas sobre el esclavo como ser humano, Séneca expresó la opinión utilitarista predominante de que un esclavo bien tratado haría un mejor trabajo que uno mal tratado.Salud
En la literatura antigua, las menciones a la atención médica para esclavos son poco frecuentes. El escritor médico Rufo de Éfeso tiene un título entre sus obras que se destaca por no ser evidentemente médico: Sobre la compra de esclavos, que presumiblemente brindaba consejos a los comerciantes sobre cómo evaluar la aptitud de los esclavos y posiblemente su cuidado, ya que los defectos de salud podían invalidar una venta. La atención continua habría dependido de la utilidad de mantener a los trabajadores saludables para maximizar la productividad y, a veces, de los impulsos humanos del propietario o del apego a un esclavo en particular. Plinio el Joven indica que los esclavos sí recibían atención de los medici (asistentes médicos o médicos), pero observa que, si bien "los esclavos y las personas libres no difieren en absoluto cuando tienen mala salud, los libres reciben un tratamiento más amable y misericordioso".
El propio Plinio había enviado a su esclavo Zósimo, por quien expresa su afecto y estima extensamente, a Egipto para buscar terapia para una enfermedad pulmonar que lo hacía toser sangre. Zósimo recuperó la salud y en algún momento fue manumitido, pero los síntomas regresaron más tarde. Plinio entonces escribió para preguntar si podía enviar a Zósimo para rehabilitación en el clima más saludable de la finca rural de un amigo en una parte de la Galia que hoy es el sur de Francia.
Los actos individuales de compasión por parte de los propietarios de esclavos son una excepción. La práctica de abandonar a los esclavos enfermos en la Isla Tiberina de Roma, donde se encontraba un templo al dios sanador Esculapio, provocó tal cantidad de personas sin hogar y contagio que el emperador Claudio decretó que cualquier esclavo que sobreviviera al abandono no podría ser reclamado por su dueño y sería automáticamente libre. También se promulgó una ley durante el gobierno de Claudio que penalizaba el asesinato de un esclavo enfermo o discapacitado como asesinato, incluso por parte de su dueño.
Si bien el derecho romano no preveía ninguna disposición sobre mala praxis médica, un médico que dañara o matara a un esclavo por incompetencia podía ser demandado por su dueño por daños materiales.

Médicos
En Grecia, la medicina se consideraba una technē (arte o habilidad) mucho más que en Roma. Las mejores escuelas de medicina griegas no admitían esclavos, y algunas ciudades-estado restringían el ejercicio de la medicina de los esclavos únicamente a sus compañeros esclavos. Aunque se les negaba el estudio teórico avanzado, los esclavos formaban parte de un sistema de dos niveles para brindar atención a las clases bajas, y podían recibir una formación a menudo extensa como asistentes médicos, lo que les permitía adquirir un gran conocimiento de la medicina práctica.
En Roma, la medicina se consideraba una ocupación inadecuada para las clases altas porque requería atender las necesidades del cuerpo de otra persona. Los hogares de la élite eran atendidos por médicos griegos, ya fuera uno de gran prestigio atraído a Roma con privilegios y una oferta de ciudadanía, o un equipo de libertos o medici esclavizados. Durante el reinado de Augusto, el célebre Publio Décimo Eros Mérula de Asís era un médico clínico, cirujano y oftalmólogo esclavizado que finalmente compró su libertad por 50.000 sestercios y dejó una fortuna de 800.000. También había médicos itinerantes libres que podían ser contratados para brindar atención a hogares que carecían de los medios o el deseo de tener un asistente médico a tiempo completo. Algunos esclavos podían ayudar con la atención médica como enfermeras, parteras, médicos o camilleros. Durante la era imperial, el deseo de los libertos de adquirir formación médica era tal que fue explotado por escuelas de medicina fraudulentas.
El médico Galeno, que llegó a Roma procedente de Pérgamo, desarrolló sus técnicas quirúrgicas para atender las heridas de los gladiadores esclavizados y registró el estudio de un caso de un gladiador que había sufrido una herida grave en el abdomen pero se había recuperado por completo tras una omentectomía de alto riesgo. Desde la perspectiva del médico, la diversidad de la ciudad de Roma y su población esclava la convertían en un “campo de observación excepcional”.
Cicerón y Tiro
Entre las cartas recopiladas por Cicerón se encuentran las que escribió a uno de sus esclavos administrativos, el culto Tirón. Cicerón comentó que le escribía a Tirón "para mantener [su] práctica establecida" y que en ocasiones revelaba un cuidado y preocupación personal por su esclavo, cuya educación había tomado en sus propias manos. Buscaba las opiniones de Tirón y parece haber esperado que hablara con una libertad excepcional, aunque al recopilar los documentos de Cicerón para su publicación, Tirón no publicó sus propias respuestas junto con las de otros corresponsales. Si bien estas cartas sugieren una conexión personal entre el amo y el esclavo, cada carta contiene una orden directa, lo que sugiere que Cicerón dependía de la familiaridad para asegurar el cumplimiento y la lealtad de Tirón.
Tiro era un verna o un ex alumno, parte de la familia desde su nacimiento o infancia, y como secretario de confianza de Cicerón, habría tenido mejores condiciones de vida y de trabajo que la mayoría de los esclavos. Fue liberado antes de la muerte de su amo y tuvo el éxito suficiente para retirarse en su propia finca, donde murió a la edad de 99 años.
Nombres

Como liberto, el esclavo de Cicerón, Tirón, se convirtió en Marco Tulio Tirón, adoptando el apellido de Cicerón. El uso de un solo nombre masculino en una inscripción o documento legal suele interpretarse como una indicación de que la persona era esclava. A finales de la República, la nomenclatura de los hombres romanos nacidos libres se había normalizado como la tria nomina: praenomen, nombre de pila; gentilicium, el nombre de la familia o clan (gens); y cognomen, un apellido distintivo que originalmente se ganaba un individuo pero que luego podía transmitirse, añadirse o reemplazarse. Cuando un esclavo era manumitido, se lo rebautizaba como libre mediante el uso de la tria nomina, que generalmente se añadía con su nombre único al praenomen y al gentilicio de su antiguo amo, ahora su patrón. El uso de un cognomen como tercer nombre distintivo se generalizó entre los libertos antes de que fuera estándar para la clase alta.
Por ejemplo, el platero Publius Curtilius Agatho (fallecido a principios del siglo I d. C.), conocido por su monumento funerario, habría sido llamado por su nombre griego Agatho (“el Bueno”) cuando era esclavo. Tras la manumisión, añadió los nombres latinos de su patrón, Publius Curtilius, para crear su nombre de ciudadano completo. Los ciudadanos naturalizados siguieron esta misma convención, lo que podría dar como resultado una construcción de tria nomina con dos nombres latinos y un cognomen sorprendentemente no latino.
Durante la era republicana, los esclavos de la ciudad de Roma podían llevar un nombre que también utilizaban los italianos libres o que era común como prenombre romano, como Marcus, o diminutivos del nombre (Marcio, Marcellus). Salvius, por ejemplo, era un nombre muy común para los esclavos que también se usaba ampliamente como prenombre libre en Roma y en toda Italia durante esta época, y se transformó en nombres para libertos como Salvianus, Salvillus (el femenino Salvilla) y posiblemente Salvitto.
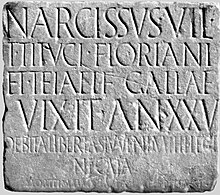
Los antiguos eruditos romanos pensaban que en los primeros tiempos los esclavos recibían el nombre de pila de su amo con el sufijo -por, tal vez para interpretarlo como una forma de puer, “niño”. A los esclavos varones se les solía llamar puer independientemente de su edad; un esclavo era alguien que nunca se emancipaba hasta la edad adulta y, por lo tanto, nunca se le permitía convertirse plenamente en un hombre (vir). Hay constancia de nombres como Marcipor, a veces contraído a Marpor, pero en lugar de ser un sufijo al nombre del amo, el -por puede haber marcado a alguien como esclavo cuando su nombre también era de uso común para los hombres libres.
En la República Tardía y el Imperio Temprano, parece que se deseaba una mayor diferenciación entre los nombres de los esclavos y los de los libres. En la época de Cicerón, los nombres griegos eran la tendencia. Nombres griegos extravagantes como Hermes, Narciso y Eros eran populares entre los romanos, pero no se habían usado entre los griegos libres ni para ellos ni para sus esclavos. Varios de los esclavos de Cicerón son conocidos por su nombre, principalmente por la extensa colección de sus cartas; entre aquellos con nombres griegos se incluyen los lectores (anagnostes) Sositeo y Dionisio; Pólex, un lacayo; y Acasto. Los esclavos y libertos que Cicerón menciona por su nombre son con mayor frecuencia sus secretarios y asistentes literarios; rara vez se refiere por su nombre a los esclavos cuyas tareas eran más humildes.

Los nombres de los esclavos a veces pueden reflejar el origen étnico; en los primeros tiempos de la República, aparecen nombres oscos como Paccius y Papus. Pero la distribución de los nombres de los esclavos, tal como se registra en las inscripciones y los papiros, es una advertencia contra la suposición de la etnicidad de un esclavo basándose en el origen lingüístico de su nombre. El erudito del siglo I a. C. Varrón señaló que algunos esclavos tenían nombres geográficos, como Iona de Jonia, y probablemente tenía razón al pensar que estos nombres indicaban los lugares donde eran objeto de comercio y no su origen étnico, que por ley debía indicarse por separado en los documentos de venta.
Entre los nombres que no coinciden y que se encuentran en los documentos que han sobrevivido se encuentran los nombres griegos Hermes para un alemán, Paramone para una mujer judía cuyo hijo se llamó Jacob, Argoutis para un galo y Aphrodisia para una mujer sármata. En la Antigüedad tardía, los cristianos podían llevar nombres griegos que expresaban un servilismo voluntario como valor religioso, como Theodoulos, "esclavo de Dios" (theos, "dios"; doulos, "esclavo"). Los esclavos alemanes que se recuerdan en la tumba familiar de los Estatilios en Roma tienen en su mayoría nombres en latín, como Felix, Castus, Clemens, Urbanus y Strenuus; dos de ellos se llaman Nothus y Pothus, formas latinizadas de nombres griegos. Los nombres griegos se volvieron tan comunes para los esclavos que comenzaron a ser considerados inherentemente serviles; esta mancha puede ser la razón por la que los vernae criados en casa, que generalmente tenían mejores oportunidades, tienen estadísticamente más probabilidades de haber recibido un nombre en latín que los ayudaría a "pasar" si eran manumitidos.
A veces se conmemora a los gladiadores con lo que parecen ser "nombres artísticos", como Pardus ("el leopardo") o Smaragdus ("esmeralda"). Un esclavo que tomaba un camino distinto al de la integración ciudadana también podía adoptar un nuevo nombre. El "Salvio", que fue el primer líder de la revuelta de esclavos sicilianos en el año 104 a. C., se rebautizó como Trifón.
En los epitafios latinos, un esclavo que conmemora a su amo fallecido a veces se refiere a él mediante praenomen con el pronombre noster, por ejemplo, "nuestro Marcus". Al hablar de sí mismo a una persona de mayor estatus, un esclavo podría identificarse por su papel en relación con el nombre de pila de su amo; Cicerón registra una conversación en la que a un esclavo propiedad de Marco Antonio se le pregunta "¿Quién eres?" (Quis tu?) y responde "El tabellarius [mensajero] de Marcus" (un Marco tabellarius). Los alfareros esclavizados que hicieron la cerámica arretina más antigua firmaron su trabajo con su nombre y la forma posesiva del nombre de su amo; por ejemplo, Cerdo M. Perenni, "Cerdo de Marcus Perennius". Una frase estándar en los contratos de compraventa se refiere al esclavo “llamado fulano, o como se le llame”: el nombre del esclavo estaba sujeto al capricho del amo.
Confección

Ciertas prendas de vestir o adornos estaban restringidas por ley a las personas nacidas libres que tenían derecho a usarlas como indicadores de alto estatus; la “ropa de esclavo” (vestis servilis) era ropa de menor calidad que carecía de características distintivas; los esclavos no usaban ropa destinada a identificarlos como tales. La vestimenta de los esclavos estaba determinada principalmente por el tipo de trabajo que realizaban y, en segundo lugar, por la riqueza de la familia a la que pertenecían. La mayoría de los esclavos que trabajaban habrían recibido ropa que se parecía a la de las personas libres que realizaban un trabajo similar; el edicto de Diocleciano sobre los controles de precios (301 d. C.) enumera la ropa para “gente común o esclavos” como una sola categoría. En una multitud, los esclavos no habrían sido inmediatamente legibles como no libres, ya que la vestimenta diaria de la mayoría de las personas era una túnica. Los hombres usaban una túnica más corta, mientras que las túnicas de las mujeres cubrían las piernas.
En las representaciones de escenas domésticas, las túnicas de las criadas (ancillae) a veces son más cortas y llegan hasta la mitad de la pantorrilla, mientras que la túnica de la señora cae hasta sus pies. En un mosaico de Sidi Ghrib, las criadas llevan botas hasta los tobillos y los peinados secundarios son más sencillos que los de la señora representada en el centro. Las esclavas se metían la tela suelta de sus túnicas bajo el busto y daban forma a las mangas con cinturones para darse más libertad de movimiento para sus tareas. En una de las comedias de Plauto, una ancilla es objeto de burlas "por vestirse por encima de su posición" y llevar anillos de bronce.

Los esclavos domésticos que serían visibles para la familia y sus invitados recibían prendas que cumplían con los estándares de sus dueños en cuanto a apariencia y calidad agradables. Se deseaba que los esclavos que servían como asistentes personales fueran presentables. Los esclavos usaban pocos accesorios, pero eran ellos mismos una extensión de los accesorios de sus amos. Debido a que la ropa romana carecía de bolsillos estructurados, los esclavos que siempre acompañaban a los adinerados en las excursiones llevaban todo lo necesario. Podían sostener sombrillas o usar abanicos para proteger a los privilegiados del calor. Iban con ellos a los baños públicos para vigilar su valiosa ropa, ya que el robo era común en las áreas de vestirse. En las cenas, los invitados se quitaban los zapatos de calle y se ponían zapatos de casa livianos (soleas), por lo que un asistente rico traería un esclavo para que les cuidara el calzado.
La vestimenta de los trabajadores debía ser económica, duradera y práctica. Un relieve de la Alemania romana muestra a mineros con túnica y delantal de “plumas” de cuero (pteruges). Columela recomendaba ropa resistente a la intemperie de cuero, retales y “capas gruesas hasta los hombros” para los trabajadores agrícolas. Un esclavo agrícola que trabajaba para el severo y frugal Catón podía esperar recibir una túnica y una capa (sagum) cada dos años, y tenía que entregar la ropa vieja para que pudiera reciclarse para la confección de retazos. La fragilidad de los textiles los hace raros en el registro arqueológico, pero un conjunto de piezas cortadas regularmente que miden unos 10 por 15 centímetros procedentes del Egipto romano, encontradas en la cantera de Mons Claudianus, es evidencia de la confección organizada de retazos.
Una de las causas de la rebelión de los esclavos sicilianos del año 135 a. C., que estalló entre los trabajadores rurales, fue la negativa del amo a aceptar la responsabilidad de proporcionarles ropa. Cuando los pastores esclavizados vinieron a pedirla, el amo, Damophilos, les dijo que se consiguieran su propia ropa, y así lo hicieron, uniéndose para asaltar pequeñas granjas y acechar a los viajeros. Cuando la violencia se convirtió en una insurrección a gran escala, Damophilos fue uno de los primeros en ser asesinados.
En un momento dado, el senado romano debatió si era necesario que los esclavos llevaran una especie de uniforme para distinguirlos como tales, pero finalmente decidió que era una mala idea: haría que los esclavos fueran más conscientes de tener una identidad de grupo y verían lo fuertes que eran en número.
Resistencia y control
Entre la gran población de esclavos, a lo largo de los milenios de historia de la antigua Roma, la rebelión abierta y la violencia en masa surgieron sólo esporádicamente. Una forma de resistencia más persistente era la huida; como señaló Moses Finley, "los esclavos fugitivos son casi una obsesión en las fuentes". Los esclavos fugitivos eran considerados criminales y eran castigados con dureza.
La resistencia podía darse a diario en un nivel bajo, incluso cómico. Catón, sin sospechar que esto pudiera ser una travesura deliberada, estaba preocupado de que su toma de los auspicios en casa, que requería silencio ritual, se viciara por los pedos de sus esclavos dormidos. Plutarco cuenta la historia de cómo un tal Pupio Piso, después de haber ordenado a su esclavo que no hablara a menos que le hablaran, esperó avergonzado y en vano a que el invitado de honor llegara a su cena. El esclavo había recibido las disculpas del invitado, pero el amo no le pidió que hablara, así que no lo hizo.
Un amo podía incluso intentar extender su control sobre un esclavo más allá de su propia muerte; aunque los testamentos eran una forma común de manumitir a los esclavos, a veces incluían cláusulas que prohibían expresamente la liberación de ciertos esclavos percibidos como indignos.
Rebellones
Los primeros levantamientos de esclavos ocurrieron durante la Segunda Guerra Púnica y en el período inmediatamente posterior a ella, cuando muchos esclavos en poder de los romanos habrían sido soldados capturados de los ejércitos de Aníbal y cuando en ocasiones hasta la mitad de la población masculina romana en edad de luchar habría estado sirviendo en el ejército. El historiador augusto Livio es la fuente principal, aunque no siempre clara, de estos levantamientos.
La primera rebelión registrada se remonta al año 217 a. C., cuando un informante informó de que veinticinco esclavos estaban conspirando en el Campo de Marte; fueron castigados en el primer caso de crucifixión documentado con seguridad entre los romanos. En el año 198 a. C., los cautivos cartagineses se rebelaron en Setia, que pudieron haber ocupado durante un breve tiempo antes de ser recibidos por la fuerza y huir, aunque dos mil fueron capturados y ejecutados. A continuación intentaron tomar Praeneste, pero fueron derrotados de nuevo, lo que dio lugar a la ejecución de otros quinientos. Este levantamiento provocó un mayor control policial de las calles y la construcción de lugares de confinamiento. Dos años más tarde, se necesitó una legión completa para sofocar un levantamiento en Etruria, tras el cual los líderes fueron azotados y crucificados.
La última rebelión de este período estalló en el año 185 a. C. en Apulia, entre los pastores, que también desempeñaron un papel destacado en las dos primeras guerras serviles. Los pastores de Apulia fueron acusados de bandidaje (latrocinium) y 7.000 de ellos fueron condenados a muerte; algunos lograron escapar.
El historiador griego Diodoro Sículo (siglo I a. C.) hizo una crónica de las tres principales rebeliones de esclavos de la República romana, conocidas como las Guerras Serviles, las dos primeras de las cuales se originaron en la primera provincia de Roma, Sicilia. Diodoro da el número total de esclavos que participaron en la primera rebelión como 200.000 (en otros lugares, la cifra se da como 60.000-70.000), y 40.000 en la segunda. Si bien estas grandes cifras redondas en las fuentes antiguas parecen infladas, su importancia aquí radica en indicar el alcance de la rebelión.
Primera Guerra Servil (135–132 aC)

La Primera Guerra Servil comenzó como una protesta de los pastores esclavizados contra las privaciones y los malos tratos, localizada en el "rancho" (latifundio) de Damophilos en Enna, pero pronto se extendió a miles de esclavos. Lograron un importante objetivo estratégico al controlar Enna y Agrigentum, dos ciudades clave para mantener Sicilia por las que Roma y Cartago se habían peleado repetidamente durante las dos primeras Guerras Púnicas. Para asegurar el suministro de alimentos, se abstuvieron de arrasar las granjas que rodeaban sus fortalezas y no atacaron a los pequeños agricultores. Eran capaces militarmente de organizar enfrentamientos directos con las tropas romanas, que fueron movilizadas rápidamente.
El líder, Euno, mantuvo la cohesión y la motivación comunales siguiendo el modelo de los reyes helenísticos, incluso cambió su nombre por Antíoco y acuñó monedas. Las familias de esclavos formaron una comunidad en la fortaleza de Tauromenium. Los esclavos rebeldes pudieron mantener su movimiento dentro del difícil entorno siciliano durante cuatro años (ocho o más, según algunos relatos) antes de que las fuerzas romanas lograran una derrota decisiva, principalmente sitiando y privando de alimentos a Tauromenium.
Segunda Guerra de Serviles (104–100 aC)
La Segunda Guerra Servil tuvo sus raíces en el secuestro pirata que sometió a los nacidos libres a capturas aleatorias y esclavitud, principalmente en el Mediterráneo oriental. Las personas que habían sido esclavizadas ilegalmente de esta manera tenían derecho a reclamar su libertad en virtud de la recientemente aprobada Lex de Plagiariis, una ley sobre la piratería y el comercio de esclavos asociado a ella. El pretor asignado a Sicilia, Licinio Nerva, había estado celebrando audiencias y liberando a los esclavos en cantidades lo suficientemente grandes como para ofender el privilegio de los terratenientes esclavistas, quienes lo presionaron para que desistiera, tras lo cual los esclavos se rebelaron. La rebelión comenzó en dos hogares y pronto abarcó a 22.000 esclavos.
Su líder, cuyo esclavo se llamaba Salvio, adoptó el nombre de Trifón, tal vez en honor a Diodoto Trifón, para reunir a los numerosos esclavos de Cilicia entre los rebeldes. Organizó a los esclavos en unidades de caballería e infantería, sitió Morgantina y, junto con el general esclavo Ateneo, tuvo una serie de éxitos tempranos contra las tropas romanas a medida que el número de rebeldes crecía hasta alcanzar "proporciones inmensas". Sin embargo, a diferencia de la primera rebelión, no pudieron mantener ciudades ni líneas de suministro, y parecen haber carecido de los objetivos estratégicos a largo plazo de Euno; la respuesta romana, menos centrada y a veces incompetente, les permitió prolongar la rebelión.
Eunus y Salvius habían ocupado un lugar privilegiado en su casa cuando eran esclavos; tanto Eunus como Athenion son recordados por haber nacido en libertad. Estas experiencias pueden haber mejorado su capacidad de liderazgo al articular una visión de la vida más allá de la esclavitud.
Tercera Guerra de Serviles (73–71 aC)

La llamada Tercera Guerra Servil fue más breve; su causa era "romper las ataduras de su propia y dolorosa opresión". Pero su líder, Espartaco, posiblemente el esclavo más famoso de toda la antigüedad e idealizado por los historiadores marxistas y los artistas creativos, ha capturado la imaginación popular a lo largo de los siglos hasta tal punto que es difícil comprender la rebelión más allá de sus victorias tácticas a partir de las diversas ideologías a las que ha servido.
La rebelión estalló en una escala relativamente trivial, sólo setenta y cuatro gladiadores de una escuela de entrenamiento en Capua. Los dos líderes más conocidos son el guerrero tracio Espartaco, que según algunos relatos sirvió anteriormente en las tropas auxiliares romanas, y el galo Crixus. Se atrincheraron en el Vesubio y rápidamente despacharon las fuerzas de tres pretores sucesivos mientras la insurgencia crecía hasta los 70.000 hombres "con una velocidad alarmante", uniéndose tanto esclavos como pastores libres, hasta alcanzar una fuerza de 120.000.
El plan de Espartaco parece haber sido dirigirse al norte de Italia, donde los hombres podrían dispersarse y regresar a sus países de origen, libres; pero los galos estaban ansiosos por saquear primero y pasaron semanas asolando el sur de Italia, dando a los romanos una razón más urgente y tiempo para compensar su respuesta inicial "tardía e ineficaz". Crixo y sus galos fueron rápidamente derrotados, pero Espartaco llegó hasta la Galia Cisalpina al norte antes de regresar para un posible asalto a Roma, sobre el cual luego cambió de opinión. Después de más éxitos militares rebeldes sin objetivos claros, el senado le dio a Marco Craso el mando especial de las fuerzas consulares, y el curso de la guerra cambió.
Espartaco se dirigió al sur con la esperanza de cruzar a Sicilia y "reavivar las brasas" de la rebelión de los esclavos que había tenido lugar tres décadas antes; en cambio, los piratas que habían aceptado el pago por el transporte zarparon sin él. Tras algunas semanas de luchas cada vez más exitosas, Craso obtuvo una victoria en la que se dijo que Espartaco había muerto, aunque su cuerpo no fue identificado; 5.000 fugitivos huyeron al norte y se encontraron con tropas lideradas por Pompeyo, que los "aniquiló"; y Craso concluyó su victoria crucificando a 6.000 rebeldes capturados a lo largo de la Vía Apia.
Levantamientos posteriores
La última rebelión de esclavos de la República fue reprimida en Turios, en el sur de Italia, por Cayo Octavio, el padre del futuro emperador Augusto. En el año 60 a. C., Octavio recibió una comisión del Senado para cazar a los fugitivos que supuestamente (énfasis en "supuestos") eran los restos de los hombres y esclavos de Espartaco que habían sido arrastrados a la conspiración de Catilina.
Aunque fracasaron, las Guerras Serviles dejaron en los romanos un profundo temor a las sublevaciones de esclavos, lo que dio lugar a leyes más estrictas que regulaban la tenencia de esclavos y medidas y castigos más severos para mantener a los esclavos bajo control. En el año 10 d. C., el senado decretó que si un amo era asesinado por uno o un grupo de sus esclavos, todos los esclavos "bajo el mismo techo" debían ser torturados y ejecutados. En el período imperial temprano, las sublevaciones de esclavos contra Lucio Pedanio Segundo, que fue asesinado por uno de los esclavos de su casa (los 400 fueron ejecutados), y Larcio Maceo, un pretor que fue asesinado en su baño privado, provocaron pánico entre los esclavistas, pero no lograron arrasar como lo hicieron las rebeliones sicilianas. Ninguno de los intentos esporádicos de rebelión durante los siglos siguientes abarcó tanto territorio como el liderado por Espartaco.
Fugitive slave-catching
Los esclavos fugitivos eran considerados criminales, cuyo delito era el robo de la propiedad de su dueño: ellos mismos. Desde la perspectiva de los dueños, los esclavos fugitivos no solo causaban daño económico, sino que también avivaban los temores de un retorno a los trastornos sociales de las Guerras Serviles. El refugio de esclavos fugitivos estaba contra la ley, y se contrataba a cazadores de esclavos profesionales (fugitivarii) para cazarlos. Se publicaban anuncios con descripciones precisas de los esclavos fugitivos y se ofrecían recompensas.
La captura de esclavos era una actividad policial inusualmente intensa, ya que implicaba la coordinación entre las cuatro formas de policía del Imperio romano, que por lo demás operaban de forma más o menos independiente: fuerzas de seguridad civiles o privadas; la guardia imperial; tropas bajo el mando de gobernadores provinciales o esclavos públicos municipales utilizados como una fuerza cuasi policial; y el ejército romano. El propio Augusto se jactó en su registro oficial de logros de haber logrado capturar a 30.000 esclavos fugitivos y devolverlos a sus dueños para que los castigaran.
Aunque el apóstol Pablo expresa simpatía por los esclavos fugitivos, y algunos cristianos parecen haberlos acogido, los fugitivos seguían siendo una preocupación a medida que el Imperio se cristianizaba. El Sínodo de Gangra, a mediados del siglo IV, anatematizó a todo cristiano que animara a los esclavos a escapar.
El fugitivo en la cultura romana
En una sociedad en la que la esclavitud no se basaba en la raza, un esclavo que escapaba podía tener la esperanza de integrarse y pasar desapercibido entre los libres. Uno de los esclavos de Cicerón que formaba parte de su equipo literario, llamado Dionisio, huyó y se llevó varios libros. Aunque se desconoce el destino final de este Dionisio, dos años después siguió siendo libre. Algunos templos de Grecia habían ofrecido asilo durante mucho tiempo a los esclavos que huían y, en la época imperial, un fugitivo podía pedir asilo al pie de la estatua del emperador.

Un esclavo fugitivo es el protagonista de una historia que se hizo conocida a partir de las fábulas de Esopo, quien según la tradición fue él mismo vendido como esclavo. La versión escrita más antigua de Androclo y el león es narrada por Aulo Gelio (siglo II d.C.). Androclo está sirviendo en la casa del procónsul romano de la provincia de África, quien lo hacía golpear injustamente todos los días. Impulsado por la huida, busca la soledad en el desierto, resignado a morir de hambre, lo que al menos le traería paz. Cuando se encuentra con un león que se cura la pata herida, le quita la espina que le causa el dolor, convirtiéndose así en un medicus para la bestia. Los dos viven como compañeros en la naturaleza durante tres años, con el león proporcionándole alimento.
Un día, cuando el león sale de cacería, Androclo sale a caminar y es capturado por soldados, llevado de vuelta a Roma y condenado a las fieras de la arena. Pero resulta que el león con el que se había hecho amigo también ha sido capturado y, en lugar de atacarlo, lo adula con cariño. El propio Calígula está entre los espectadores y el emperador perdona tanto a Androclo como al león, que a partir de entonces son vistos paseando libremente por la ciudad como compañeros. Gellius esboza la historia dentro del marco específico de la experiencia de un esclavo romano: desesperación, huida, captura y castigo, y la fantasía de misericordia y libertad.
Las experiencias de los cautivos, esclavos y fugitivos estaban en constante exposición en la cultura romana. Los Captivi ("Cautivos") de Plauto es una comedia, pero con una "trama que incluye secuestros, esclavitud, encadenamientos, discusiones directas sobre la huida y castigos tortuosos... que eran lo suficientemente extremos como para servir de ejemplo a otros esclavos".
Sanciones
A medida que los romanos aumentaban el número de esclavos, aumentaba su miedo hacia ellos, al igual que la severidad de la disciplina. Catón el Viejo azotaba a los esclavos domésticos incluso por pequeños errores y mantenía a sus trabajadores agrícolas esclavizados encadenados durante el invierno. En el Satiricón, el personal doméstico sumamente especializado del liberto ficticio Trimalción incluye un par de torturadores que están de pie con látigos. El médico Galeno observó cómo se pateaba a los esclavos, se les golpeaba con los puños y se les sacaban los dientes o los ojos, y fue testigo de la ceguera improvisada de un esclavo mediante una pluma de junco. Al propio Galeno le habían enseñado a no golpear a un esclavo con la mano, sino siempre a utilizar un látigo o una correa de junco. Se supone que el futuro emperador Cómodo, a los 12 años, ordenó que uno de sus asistentes de baño fuera arrojado al horno, aunque es posible que esta orden no se cumpliera.
En su tratado De Ira ('Sobre la cólera'), Séneca ofrece una anécdota escabrosa sobre la proporcionalidad del castigo, famosamente contada, citada y analizada. En una cena ofrecida por Vedius Pollio a la que asistió Augusto, un joven esclavo rompió una copa de cristal. Vedius montó en cólera y ordenó que lo agarraran y lo arrojaran al estanque de lampreas para que se lo comiera. El muchacho se escabulló y se arrojó a los pies de Augusto, rogando que lo mataran en lugar de comerlo vivo, aparentemente consciente de que la lamprea 'aprieta su boca sobre la víctima y perfora una lengua dentada en la carne para ingerir sangre'. Sorprendido por la pura novedad de este castigo cruel, Augusto ordenó que liberaran al muchacho, rompieran el resto del cristal y rellenaran el estanque de lampreas. Vedius, que se convirtió en un 'villano de retaguardia', se convirtió en un 'villano de retaguardia'. En la literatura latina, cayó en tal desgracia por esta y otras razones más políticas que Augusto acabó arrasando toda su villa. Séneca cierra su crítica moral de Vedius en De Clementia ("Sobre la misericordia"), comparando el estanque de tortura con un pozo de serpientes y diciendo que Vedius era universalmente despreciado por su excesiva crueldad.
Tal vez sea necesario distinguir estos actos de sadismo casual del antiguo derecho del jefe de familia de dictar sentencia contra un dependiente por una mala conducta percibida, pero el derecho del propietario de esclavos a castigar a un esclavo estaba limitado sólo débilmente por la ley. Los censores eran una autoridad moral compensatoria (regimen morum) si el paterfamilias excedía los estándares de crueldad de la comunidad, pero el cargo a menudo quedaba vacante o era manipulado para otros fines ideológicos, y hay poca o ninguna evidencia de que los censores reprendieran a otros de su clase por el abuso de los esclavos. A menos que la crueldad excesiva hubiera sido descaradamente pública, no había un proceso para llamar la atención de las autoridades: el niño esclavo que era el blanco de Vedius fue salvado extrajudicialmente por la presencia casual de un emperador dispuesto a sentirse ofendido, la única persona con la autoridad para detener lo que estaba permitido por la ley.
Cuando los esclavos cometían un delito, las penas prescritas por la ley eran mucho más severas que para las personas libres. Por ejemplo, la pena habitual por falsificación era la deportación y la confiscación de la propiedad, pero a los esclavos se les condenaba a muerte. La libertad de un ciudadano romano, en cambio, se definía por la ausencia de coerción física y por el derecho judicial de apelación tras recibir una sentencia capital. Esta definición se mantuvo hasta la época imperial temprana como una interpretación común: en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo hace valer sus derechos como ciudadano romano ante un centurión después de haber sido atado y amenazado con azotarlo, el tribuno que lo había apresado reconoció el error y se apartó.
En la última época imperial, la distinción entre "convicto" y "esclavo" se convirtió a menudo en una distinción sin una diferencia práctica, ya que las personas libres de un estatus social inferior se vieron cada vez más sujetas a sanciones legales más severas que antes estaban reservadas para los esclavos.
Cadena

El encadenamiento era una pena legal que se imponía con cierta especificidad: se ordenaba el uso de cadenas de diez libras para los esclavos cautivos que se rebelaron en el año 198 a. C. Se han encontrado pruebas arqueológicas de grilletes, esposas y grilletes principalmente en las provincias del norte y solo con poca frecuencia en las villas italianas.
En el período republicano, una gran propiedad agrícola contaba con un ergastulum (en plural, ergastula), un lugar de confinamiento para el trabajo, construido parcialmente bajo tierra, donde los esclavos solían estar encadenados por desobediencia, actos de resistencia o por cometer delitos. Los esclavos enviados al ergastulum podían ser vendidos para ser explotados en juegos de gladiadores. Sin embargo, a pesar de las suposiciones de algunos estudiosos y de las imágenes modernas de esclavos encadenados realizando trabajos forzados, no hay pruebas de que los esclavos agrícolas trabajaran rutinariamente en cuadrillas de cadenas. Los escritores romanos sobre agricultura consideraban a los esclavos que solo se podían controlar mediante el encadenamiento como una forma inferior de trabajo agrícola y desaprobaban su uso en los latifundios comerciales bajo propiedad ausente.
A partir de entonces, un esclavo encadenado como castigo se lo calificaba como servus vinctus. Como categoría de valor de propiedad, el “esclavo encadenado” debía ser identificado como tal si se lo vendía, y obtenía un precio más bajo en el mercado. Como categoría de estatus legal, después de la ley de Augusto que creó una clase de esclavos que se contarían permanentemente entre los dediticii, que técnicamente eran libres pero no tenían derechos, al servus vinctus se le prohibía obtener la ciudadanía incluso si era manumitido.
Tatuaje y marcación

Los esclavos fugitivos podían ser marcados con letras tatuadas en la frente, llamadas stigmata en fuentes griegas y latinas, una práctica que se atestigua principalmente como consecuencia de la condena a trabajos forzados. El tatuaje de esclavos había sido expresamente prohibido en el Egipto helenístico, excepto como parte de una sentencia penal, cuando un tatuaje en la frente venía acompañado de una paliza. Los romanos recogieron el tatuaje de esclavos de los griegos, quienes a su vez lo habían adquirido de los persas. La comedia ática menciona con frecuencia los stigmata de los esclavos, y el pasaje más notable en la literatura latina aparece en el Satyricon, cuando Encolpio y Gitón fingen el tatuaje como una forma absurda de disfraz. El tatuaje de esclavos con texto para marcarlos como fugitivos anteriores está más abundantemente atestiguado entre los griegos, y no hay "ninguna evidencia directa de lo que se inscribía en las frentes de los fugitivos en Roma", aunque los criminales generalmente eran etiquetados con el nombre de su crimen. La literatura alude a esta práctica, como cuando el epigramatista Marcial satiriza a un liberto lujosamente vestido en el teatro que mantiene su frente inscrita bajo un velo, y Libanio menciona a un esclavo que se deja crecer el flequillo para cubrir sus estigmas.
En las inscripciones del Templo de Asclepio en Epidauro, los esclavos griegos que habían sido tatuados pedían al dios que les quitara sus marcas y, en algunos casos, le agradecían por ello. También se podrían buscar medios menos milagrosos, ya que varias fuentes registran procedimientos médicos para eliminar los estigmas, en su mayoría aplicaciones de hierbas para las que no se garantizaba un éxito total.
La evidencia de la marca romana de los esclavos es menos segura. Las torturas metódicas a las que eran sometidos los esclavos incluían jurídicamente la aplicación de placas o varillas de metal candentes, que dejaban marcas que podían ser vistas como marcas, ya que la marcación de los animales de manada es conocida en el mundo romano. Las cicatrices dejadas por los azotes también eran "leídas" como inscripciones de los esclavos.
Los esclavos que desempeñaban funciones visibles o públicas en nombre de una familia, y las esclavas en general, no eran desfigurados con marcas. El hecho de que se incluyera a los esclavos estigmatizados entre los dediticii, aquellos que no tenían derechos de ciudadanía ni siquiera si eran manumitidos, indica que eran esclavos estigmatizados aquellos que habían sido marcados como criminales irremediables.
Collaring

Lo que parece ser una práctica típicamente romana es la de remachar un collar de metal "humillante" alrededor del cuello del ex fugitivo. Debido al papel que desempeñó la esperanza de manumisión en la motivación de la industria de los esclavos, es posible que los romanos hayan preferido los collares removibles a la desfiguración permanente, o para mantener abierta la posibilidad de reventa.
Se han documentado unos cuarenta y cinco ejemplos de collares de esclavos romanos, la mayoría encontrados en Roma y el centro de Italia, tres de ellos en ciudades del norte de África romano. Todos datan de la era cristiana de los siglos IV y V, y algunos tienen el símbolo cristiano del chi-rho o una hoja de palma. Algunos se encontraron todavía en los cuellos de esqueletos humanos o con restos, lo que sugiere que los collares podrían usarse de por vida y no solo como una etiqueta de identificación temporal; otros parecen haber sido retirados, perdidos o descartados. En circunferencia, tienen aproximadamente el mismo tamaño que los grilletes romanos para el cuello (ver relieve bajo "Esclavitud de cautivos de guerra"), lo suficientemente ajustados para evitar que se resbalen por la cabeza, pero no tan apretados como para restringir la respiración.
Se han encontrado collares de esclavos fugitivos en entornos urbanos en lugar de en lugares donde se realizaban trabajos forzados. Una etiqueta de Bulla Regia en África identifica a la fugitiva que la usa como una meretrix, una prostituta asalariada. Las etiquetas suelen tener inscrito el nombre, el estatus y la ocupación del propietario, y la "dirección" a la que debe ser devuelto el esclavo. El texto instructivo más común es tene me ("sujétame") con ne fugiam ("para que no huya") o quia fugi ("porque me he escapado"). La etiqueta del ejemplo más intacto de estos collares dice "He escapado, atrápame; Cuando me devuelvas a mi amo Zoninus, recibirás una moneda de oro."
Crucifixión

La crucifixión era la pena capital que se aplicaba específicamente a esclavos, traidores y bandidos. La crucifixión rara vez se menciona entre los griegos, y los romanos decían que habían aprendido la técnica de los cartagineses durante las guerras púnicas. La primera crucifixión entre los romanos descrita definitivamente como tal data del año 217 a. C. y se infligía a esclavos rebeldes; Aníbal había crucificado a un italiano que le servía de guía solo unas semanas antes, y los griegos y los romanos conocían varias crucifixiones anteriores realizadas por los cartagineses. Las pocas menciones de lo que podría interpretarse como crucifixión romana antes de esa época es más probable que hayan sido castigos arcaicos como ser atado a una estaca y azotado, o ser colgado de un árbol (quizás un arbor infelix) o furca y golpeado hasta la muerte. Las tablillas de maldición que instan a la persona odiada a suicidarse ahorcándose utilizan un lenguaje que se superpone con algunos detalles de la crucifixión.
Desde su uso temprano en una época en la que los ciudadanos eran sentenciados a muerte con poca frecuencia, la crucifixión se convirtió en el suplicium servil, reservado para los esclavos durante la era republicana, y el peor castigo que se podía infligir a un esclavo. Crucificar a ciudadanos romanos es una de las acusaciones más vehementes de Cicerón en el proceso contra Verres como gobernador corrupto de Sicilia.
Una inscripción de finales del siglo I a. C. documenta una ley en Puteoli que ponía a disposición de los ciudadanos privados que hubieran decidido crucificar a un esclavo los servicios de un verdugo. La ley especifica que el patibulum, generalmente tomado como otro término para la cruz (crux), sería llevado al lugar de la ejecución, probablemente por el esclavo a ser ejecutado, quien también sería azotado antes de ser fijado a él. Los anuncios de juegos de gladiadores a veces promocionaban las crucifixiones como parte del espectáculo, presumiblemente como preludio a la persecución de las bestias o a la quema en la hoguera, ya que era una forma notoriamente lenta y "estática" de morir.
Aunque la crucifixión disminuyó bajo los emperadores cristianos, el apologista cristiano Lactancio (fallecido en torno al año 325) todavía pensaba que los esclavos fugitivos debían ser azotados, encadenados e incluso crucificados.
Suicidio

No son raros en el mundo romano los informes sobre suicidios en masa o suicidios de individuos para evitar la esclavitud o la sumisión como resultado de la guerra. En un incidente, un grupo de mujeres germanas cautivas le dijeron a Caracalla que preferían ser ejecutadas antes que esclavizadas. Cuando de todos modos ordenó que las vendieran, se suicidaron en masa, y algunas de ellas mataron primero a sus hijos.
En la antigüedad, un acto de este tipo podía considerarse honorable o racional, y un esclavo podía suicidarse por las mismas razones que una persona libre, como un estado de salud agonizante, fanatismo religioso o una crisis de salud mental. Pero el suicidio entre los esclavos también podía ser la forma definitiva de resistir y escapar del control o abuso del amo. Uno de los esclavos de Catón estaba tan angustiado después de hacer algo que pensó que su amo desaprobaría que se suicidó. Una inscripción de Moguntiacum registra el asesinato de un liberto por parte de uno de sus esclavos, quien luego se suicidó ahogándose en un río.
El derecho romano reconocía que los esclavos podían verse arrastrados a la desesperación suicida. Un intento de suicidio era uno de los datos sobre un esclavo que debía revelarse en una factura de venta, lo que indicaba que tales intentos ocurrían con la suficiente frecuencia como para ser motivo de preocupación. Sin embargo, la ley no siempre consideraba a los esclavos como criminales fugitivos si huían desesperados e intentaban suicidarse. El jurista Paulus escribió: “Un esclavo actúa para cometer suicidio cuando busca la muerte por maldad o malos caminos o debido a algún crimen que ha cometido, pero no cuando ya no puede soportar su dolor corporal”.
La esclavitud y la religión romana
Esclavos en la religión romana clásica

Las prácticas religiosas dan fe de la presencia de esclavos en la sociedad romana desde el período más temprano. La Matralia era una fiesta de mujeres que se celebraba el 11 de junio en relación con la diosa Mater Matuta, cuyo templo era uno de los más antiguos de Roma. Según la tradición, fue establecida en el siglo VI a. C. por el rey esclavo Servio Tulio. La celebración incluía la paliza ceremonial de una esclava por parte de mujeres libres, que la llevaban al templo y luego la expulsaban de él. Las esclavas tenían prohibido participar en ella. Se ha conjeturado que este ritual del chivo expiatorio reflejaba la ansiedad de las esposas ante la introducción de esclavas en el hogar como usurpadoras sexuales.
El 13 de agosto se celebraba otra fiesta de esclavos (servorum dies festus) en honor al propio Servio Tulio. Al igual que las Saturnales, la fiesta implicaba una inversión de roles: la matrona de la casa lavaba las cabezas de sus esclavos, así como la suya propia. Después de las Matronales, el 1 de marzo, las matronas daban un banquete a los esclavos de su casa, una costumbre que también evoca la inversión de roles de las Saturnales. Cada matrona agasajaba a sus propios esclavos en su calidad de domina o señora de los esclavos. Tanto Solino como Macrobio ven la fiesta como una forma de manipular la obediencia, lo que indica que la compulsión física no era la única técnica de dominación; la teoría social sugiere que la comida comunitaria también promueve la cohesión y las normas del hogar al articular la jerarquía a través de su subversión temporal.
El templo de Feronia en Terracina, en el Lacio, era el lugar de las ceremonias especiales relacionadas con la manumisión. La diosa se identificaba con Libertas, la personificación de la libertad, y era una diosa tutelar de los libertos (dea libertorum). En una piedra de su templo se podía leer la inscripción "que los esclavos merecedores se sienten para que puedan levantarse libres."
Saturnalia
La fiesta romana más famosa celebrada por los esclavos era la Saturnalia, una celebración de diciembre en la que los esclavos intercambiaban roles y disfrutaban de un rico banquete, juegos de azar, libertad de expresión y otras formas de libertad que normalmente no estaban a su alcance. Para marcar su libertad temporal, usaban el pilleus, el gorro de la libertad, al igual que los ciudadanos libres, que normalmente iban con la cabeza descubierta. Algunas fuentes antiguas sugieren que el amo y el esclavo cenaban juntos, mientras que otras indican que los esclavos festejaban primero, o que los amos servían la comida. La práctica puede haber variado con el tiempo.
La licencia saturnal también permitía a los esclavos disfrutar de una apariencia de falta de respeto hacia sus amos y los eximía de castigo. El poeta augusto Horacio llama a su libertad de expresión "libertad de diciembre" (libertas Decembri). En dos sátiras ambientadas durante las Saturnales, Horacio retrata a un esclavo que ofrece duras críticas a su amo. Pero todos sabían que la nivelación de la jerarquía social era temporal y tenía límites; ninguna norma social se veía amenazada en última instancia, porque la festividad terminaría.
El Festival de las Manos
El 7 de julio se honraba a las esclavas en la Ancillarum Feriae, festividad que se explica como una conmemoración del servicio prestado a Roma por un grupo de ancillae (esclavas o "sirvientas") durante la guerra con los fidenates a finales del siglo IV a. C. Debilitados por el saqueo de Roma por los galos en el 390 a. C., los romanos sufrieron una dura derrota a manos de los fidenates, que exigieron que les entregaran a sus esposas e hijas vírgenes como rehenes para asegurar la paz. Una sirvienta llamada Filotis o Tutula ideó un plan para engañar al enemigo: las ancillae se vestirían con la ropa de las mujeres libres, pasarían una noche en el campamento enemigo y enviarían una señal a los romanos sobre el momento más ventajoso para lanzar un contraataque. Aunque la historicidad del relato subyacente puede ser dudosa, indica que los romanos creían que ya tenían una población esclava significativa antes de las Guerras Púnicas.

Los esclavos del templo
Entre los esclavos públicos (servi publici) se encontraban aquellos que prestaban servicios a las prácticas religiosas tradicionales de Roma. El culto a Hércules en el Ara Maxima fue transferido a manos de esclavos públicos en el año 312 a. C., cuando las familias patricias encargadas originalmente de su mantenimiento se extinguieron.
El calator era un esclavo público que ayudaba a los flamens, los sacerdotes superiores del estado, y se encargaba de sus asuntos cotidianos. Un epitafio registra la carrera de un calator de los augures que ascendió al puesto después de servir como dispensator (contador de cuentas) para un senador; había sido manumitido antes de morir a la edad de 32 años. Según fuentes de la Antigüedad tardía, el popa, representado en las procesiones sacrificiales portando un mazo o un hacha con el que golpear al animal sacrificado, era un esclavo público.
En Oriente, especialmente durante el siglo I a. C., un gran número de esclavos «santos» (del griego hierodouloi) servían en templos como los de Ma en Comana, Capadocia, donde servían 6.000 esclavos y esclavas, y el de la Gran Madre en Pessinus, en Galacia. La idea de que los hierodouloi en la época romana se dedicaban a la prostitución sagrada es en su mayor parte una fantasía moderna que surge de la presencia de prostitutas en templos y festivales, ya sea como miembros de la comunidad participante o ejerciendo su oficio de manera periférica donde se congregaban clientes potenciales. Los esclavos del templo no eran objeto de comercio como bienes muebles, y los romanos, dado su instinto por la religión como fuente de orden social, tendían a no sacar provecho de ellos como tales. Estrabón afirma que el sumo sacerdote del templo de Ma en Comana no tenía derecho a vender hierodouloi; Sin embargo, como los sitios de dichos templos suelen estar asociados con centros comerciales, es posible que hayan desempeñado algún papel en la facilitación del comercio de esclavos.
culto mitraico

Los misterios mitraicos estaban abiertos a esclavos y libertos, y en algunos lugares de culto la mayoría o la totalidad de las ofrendas votivas las hacían esclavos, a veces para el bienestar de sus amos. El esclavo Vitalis es conocido por tres inscripciones relacionadas con el culto a Mitra en Apulum (Alba Iulia en la actual Rumanía). La mejor conservada es la dedicación de un altar a Sol Invictus para el bienestar de un hombre libre, posiblemente su amo o un compañero iniciado en el mitraismo. Vitalis era un arcarius, un tesorero probablemente en la administración de las aduanas imperiales (portorium); su posición le daba la oportunidad de ganar la riqueza necesaria para erigir monumentos de piedra.
Numerosas inscripciones mitraicas de los confines del imperio registran los nombres tanto de esclavos privados como de esclavos imperiales, e incluso un tal Pilades en la Galia romana que era esclavo de un esclavo imperial. El culto mitraico, que valoraba la sumisión a la autoridad y la promoción a través de una jerarquía, estaba en armonía con la estructura de la sociedad romana y, por lo tanto, la participación de los esclavos no representaba una amenaza para el orden social.
Iglesia Cristiana primitiva
El cristianismo concedió a los esclavos un lugar igualitario dentro de la religión, permitiéndoles participar en la liturgia. Según la tradición, el papa Clemente I (mandato c. 92-99), el papa Pío I (158-167) y el papa Calixto I (c. 217-222) eran antiguos esclavos.
Conmemoración
Los epitafios son una de las formas más comunes de escritura romana que sobreviven, y surgen de la intersección de dos actividades destacadas de la cultura romana: el cuidado de los muertos y lo que Ramsay MacMullen llamó el "hábito epigráfico". Una de las formas en que los epitafios romanos se diferencian de los de los griegos es que el nombre del conmemorador suele aparecer junto con el del difunto. Se encuentran conmemoraciones tanto para esclavos como por esclavos.

En las tumbas comunes de los esclavos domésticos se podían colocar epitafios sencillos para los esclavos domésticos. Esta inclusión perpetuaba la domus al aumentar el número de supervivientes y descendientes que podían encargarse del mantenimiento de las tumbas y de las numerosas celebraciones rituales para los muertos en el calendario religioso romano.
La conmemoración de los esclavos a menudo incluía su trabajo (cocinero, joyero, peluquero) o un emblema de su trabajo, como herramientas. El relieve funerario del platero liberado Publius Curtilius Agatho (ver en “Nombres” más arriba) lo muestra en el proceso de trabajar una copa que se encuentra incompleta junto a su mano izquierda. Sostiene un martillo en su mano derecha y un punzón o buril en la izquierda. A pesar de estos detalles realistas de su oficio, Agatho está representado con una toga (que el curador del Museo Getty, Kenneth Lapatin, ha comparado con ir a trabajar con un esmoquin) que expresa su orgullo por su condición de ciudadano, al igual que la elección del mármol como material en lugar de la piedra caliza más común da evidencia de su nivel de éxito.

Aunque no es obligatorio en las lápidas, el estatus del difunto a veces se puede identificar por abreviaturas latinas como SER para un esclavo; VERN o VER específicamente para vernae, esclavos nacidos en una familia (ver busto funerario arriba); o LIB para un liberto. Este estatus legal generalmente no está disponible para los gladiadores, quienes eran parias sociales independientemente de haber nacido libres, manumitidos o esclavizados en el momento de la muerte; en cambio, se los identificaba por su especialidad de lucha, como retiarius o murmillo o, con menos frecuencia, como un hombre nacido libre, LIBER, un estatus que no se afirmaba típicamente. Los gladiadores que se habían convertido en celebridades también podían ser recordados por los fanáticos (amatores) en los medios populares: imágenes de gladiadores, a veces etiquetados por su nombre, aparecían ampliamente en artículos cotidianos como lámparas de aceite y vasijas que podían sobrevivir a ellas durante mucho tiempo.
Los epitafios representan únicamente a los esclavos que eran más favorecidos o estimados dentro de su familia o que pertenecían a comunidades u organizaciones sociales (como los colegios) que ofrecían cuidados a los muertos. Con el permiso de su amo, los esclavos podían unirse a sociedades funerarias junto con personas libres de medios modestos y esclavos liberados que juntaban sus recursos para asegurar un entierro y una conmemoración decentes. La mayoría de los esclavos no tenían la oportunidad de desarrollar una relación personal con una persona libre o participar en redes sociales y eran desechados en fosas comunes junto con personas "libres" que estaban desamparadas. El poeta augusto Horacio, hijo de un liberto, escribió sobre "un compañero esclavo contratado para transportar los cadáveres de los náufragos a habitaciones estrechas en un cofre barato; allí yacía la fosa común de las masas desdichadas".
Aunque a los esclavos se les negaba el derecho a hacer contratos o llevar a cabo otros asuntos legales en su propio nombre, era posible que un amo permitiera a su esclavo hacer acuerdos menos formales que funcionaran como un testamento. En una carta a un amigo, Plinio dijo que permitía a sus esclavos redactar una “especie de testamento” (quasi testamenta) para que se pudieran cumplir sus últimos deseos, incluido quién debía recibir sus posesiones u otros regalos y legados. Los beneficiarios tenían que ser otros miembros de la familia (domus), que Plinio enmarca como la “república” dentro de la cual los esclavos tenían una especie de ciudadanía (quasi civitas).
La esclavitud y la moral romana

La esclavitud como institución se practicaba en todas las comunidades del mundo grecorromano, incluidas las comunidades judías y cristianas que en ocasiones luchaban por conciliar la práctica con sus creencias. Algunas sectas judías, como los esenios y los terapeutas, articulaban principios antiesclavistas, lo que es una de las cosas que los hacía parecer utópicos marginales en su época. Tanto los textos literarios como los jurídicos en latín invocan la humanitas como principio en las relaciones con los esclavos, una virtud que abarca ampliamente la calidad de vida de un ser humano plenamente realizado, y Plinio afirma que un amo cuyo trato a los esclavos se basa únicamente en consideraciones económicas no es plenamente humano.
La aparente facilidad de la manumisión, junto con algunas leyes y prácticas romanas que mitigaban la esclavitud, ha llevado a algunos estudiosos a considerar la esclavitud romana como una institución más benigna, o al menos un sistema más abierto, que el comercio de esclavos atlántico basado en la raza. La mayoría de los esclavos sufrían el duro trabajo, pero en las fuentes antiguas se los suele silenciar y diferenciar, mientras que los libertos y los esclavos imperiales que disfrutaban de movilidad social están representados debido a su éxito: "la ideología de la propiedad de esclavos se había transmitido con éxito a quienes alguna vez habían sido sus víctimas".
El concepto romano de virtudes y de lo que significaba ser moral no se basaba en el valor de la vida individual y en su preservación, independientemente del estatus social de esa vida. En la Roma primitiva, cuando se estaban formulando las Doce Tablas, el asesinato se consideraba una contaminación de la comunidad que debía ser expiada. Matar a un individuo se sancionaba cuando con ello se eliminaba una amenaza para la comunidad, como en la guerra y en la pena capital; el homicidio no fue un delito tipificado en la ley romana hasta el año 80 a. C. "La vida", considerada como existencia individual, no es significativa", ha observado Jörg Rüpke sobre la moral romana. "Es importante sólo instrumentalmente".
El valor de la vida de un esclavo difería del de un general conquistador en la naturaleza de este instrumento: el asesinato de un esclavo —un «instrumento vocal», en palabras de Varrón— era, según la ley, una pérdida de propiedad para su propietario. Y, sin embargo, en el Satiricón, Petronio hace que Trimalción afirme que «los esclavos también son hombres. La leche que han bebido es exactamente la misma, incluso si un destino malvado los ha oprimido». Cuando los juristas abogan por la resolución de cuestiones jurídicas a favor de los esclavos, recurren a un vocabulario romano de deber moral (pietas), decencia (pudor), respeto (reverentia), moral tradicional (mores maiorum) y la necesidad de amabilidad (benignitas) para evitar la duritia, un endurecimiento del corazón. Los numerosos reconocimientos, a veces involuntarios, de la humanidad del esclavo en la literatura y el derecho romanos; las expresiones individuales de estima o afecto hacia un esclavo por parte de un propietario; y las súplicas de un trato humanitario a los esclavos, particularmente entre los estoicos, producen una disonancia dentro de un marco moral que depende en gran medida del utilitarismo o, en el mejor de los casos, del "interés propio ilustrado".
En su libro Ideas de la esclavitud desde Aristóteles hasta Agustín, Peter Garnsey describe seis puntos de vista morales que expresan diversas e inconsistentes "ansiedades y tensiones" inherentes a la esclavitud a lo largo de la antigüedad clásica en el pensamiento griego, romano, judío y cristiano:
- 1. La esclavitud es natural, una visión normativa más notoriamente expresada por Aristóteles.
- 2. La esclavitud puede justificarse por su utilidad culturalmente, la más "numerativa y autorizada" de las opiniones expresadas.
- 3. La esclavitud es un mal y debe ser condenada como una institución — "few and isolated" voces que no deben ser interpretadas como un movimiento abolicionista.
- 4. La institución de la esclavitud puede ser abusada, y estos abusos, como la esclavitud ilícita de personas libres, pueden ser criticados y corregidos.
- 5. Los esclavos son seres humanos dignos de consideración humana.
- 6. Existe la obligación de mejorar las condiciones en que viven los esclavos.
Filosofía estoica
La afirmación estoica de la dignidad humana universal se extendía a los esclavos y a las mujeres. Cicerón, que tenía algunas inclinaciones estoicas, no pensaba que los esclavos fueran inferiores por naturaleza. Como la dignidad humana era inherente, no podía verse afectada por circunstancias externas como la esclavitud o la pobreza. Sin embargo, la dignidad del individuo podía verse dañada por la falta de autogobierno. La ira y la crueldad dañaban a la persona que las sentía, y por lo tanto un dueño de esclavos debía ejercer clementia, mansedumbre o misericordia, hacia aquellos que eran esclavos por ley. Pero como la compasión basada en la emoción era también una respuesta a las condiciones externas, no era motivo de acción política: la verdadera libertad era sabiduría, y la verdadera esclavitud, la falta de ella. Al negar que las condiciones materiales e institucionales para el florecimiento humano importaban, los estoicos no tenían ningún impulso hacia la abolición y se limitaban a ver la institución de la esclavitud como, en palabras de Martha Nussbaum, "nada del otro mundo". Desde una perspectiva filosófica, lo que importaba era la conducta del propietario individual, no la reforma de las instituciones jurídicas.
Epicteto (fallecido en torno al año 135 d. C.), uno de los principales filósofos estoicos de la época romana, pasó su juventud como esclavo. Escribía en griego coloquial y se dirigía a un público amplio, en consonancia con la creencia estoica de que la búsqueda de la filosofía no debería ser solo el ámbito de una élite.
Filosofía epicúrea
Los epicúreos admitían a personas esclavizadas en sus círculos filosóficos y, al igual que los estoicos, rechazaban la visión aristotélica de que algunas personas estaban destinadas por naturaleza a ser esclavas. En términos epicúreos, la esclavitud era un eventum, un accidente que podía sobrevenirle a una persona, no un coniunctum, algo inseparable de la naturaleza de una persona. Pero los epicúreos nunca abogaron por la abolición y, nuevamente, al igual que los estoicos y otras escuelas filosóficas, hablaban de la esclavitud con mayor frecuencia como una metáfora, específicamente el estado moral de "esclavitud" ante la costumbre u otros males psicológicos.
El poeta y filósofo epicúreo Filodemo (siglo I a. C.) escribió un tratado Sobre la cólera en el que advierte a los amos que no impidan su progreso moral dirigiendo la violencia o actos inhumanos o indecentes contra los esclavos; atribuye la rebelión violenta entre los esclavos a las injusticias perpetradas por sus amos. En el tratado Sobre la administración de la propiedad, Filodemo propone que los esclavos reciban instrucción moral, reconociéndolos como capaces de aprender y de actuar como agentes morales. Un buen administrador de propiedades debe mostrar apacibilidad de carácter, sensibilidad, filantropía y decencia hacia los esclavos y todos los subordinados, mientras que el administrador obsesionado con la riqueza no se abstendrá de explotar el trabajo esclavo en las minas. Sin embargo, no es vergonzoso obtener ingresos de la propiedad, y eso incluye a los esclavos si están empleando sus habilidades o artes en formas que sean apropiadas para ellos y no requieran un "trabajo excesivo" de nadie. La recuperación de la obra de Filodemo aún está en curso, ya que una fuente importante son los rollos de textos carbonizados conservados en la Villa de los Papiros en Herculano debido a la erupción del Vesubio en el año 79 d.C.
Las actitudes cristianas tempranas hacia la esclavitud
En las escrituras cristianas, se ordenaba a los dueños que trataran a los esclavos de manera justa, y se les aconsejaba que obedecieran a sus amos terrenales, incluso si eran injustos, y que obtuvieran la libertad de manera legal si era posible. En la teología del apóstol Pablo, la esclavitud es una realidad cotidiana que debe aceptarse, pero como una condición de este mundo, en última instancia, la salvación la vuelve insignificante. Los cristianos romanos predicaban que los esclavos eran seres humanos y no cosas (res), pero mientras que los esclavos eran considerados seres humanos con almas que necesitaban ser salvadas, Jesús de Nazaret no dijo nada en favor de la abolición de la esclavitud, ni se amonestaba a los religiosos de la fe contra la posesión de esclavos en los primeros dos siglos de la existencia del cristianismo. Las parábolas de Jesús que se refieren en las traducciones al inglés a "sirvientes" son de hecho sobre esclavos (griego douloi), y el "esclavo parabólico fiel" es un término que se usa para describir a los esclavos. Se recompensa al esclavo con mayores responsabilidades, no con la manumisión. Se representa a los esclavos en roles típicos de la cultura romana (trabajadores agrícolas, agentes financieros, administradores domésticos y supervisores), así como "un cuerpo que espera la disciplina". En el Evangelio de Mateo, las parábolas que enmarcan el castigo divino de Dios como análogo a los castigos infligidos por los amos a los esclavos presuponen la proporcionalidad justa de tales castigos.
Existen pocas pruebas de que los teólogos cristianos de la época imperial romana problematizaran la esclavitud como algo moralmente indefendible. Algunos líderes cristianos de alto rango (como Gregorio de Nisa y Juan Crisóstomo) exigieron un buen trato a los esclavos y condenaron la esclavitud, mientras que otros la apoyaron. La apologética cristiana previó que los cristianos podrían ser susceptibles a acusaciones de hipocresía desde fuera de la fe, como la defensa de Lactancio de que tanto esclavos como libres eran inherentemente iguales ante Dios. Salviano, un monje cristiano que escribía polémicas para los propietarios cristianos de esclavos en la Galia alrededor del año 440 d. C., escribió que el trato amable podía ser una forma más eficaz de obtener obediencia que el castigo físico, pero seguía considerando a los esclavos como "malvados y dignos de nuestro desprecio", y nunca imaginó un sistema social sin esclavitud. San Agustín, que provenía de un entorno aristocrático y probablemente creció en un hogar donde se utilizaba mano de obra esclava, describió la esclavitud como algo contrario a la intención de Dios y resultado del pecado.
Ética y actitudes sexuales
Como los esclavos eran considerados propiedad bajo la ley romana, el dueño de esclavos tenía licencia para usarlos con fines sexuales o para alquilarlos para que sirvieran a otras personas. Si bien las actitudes sexuales diferían sustancialmente entre la comunidad judía, hasta el siglo II d. C. todavía se asumía que los dueños de esclavos varones tendrían acceso sexual a las esclavas dentro de su propia casa, una suposición que no fue objeto de crítica cristiana en el Nuevo Testamento, aunque el uso de prostitutas estaba prohibido. Salviano (siglo V d. C.) condenó la inmoralidad de su audiencia al considerar a sus esclavas como salidas naturales para sus apetitos sexuales, exactamente como lo habían hecho los amos "paganos" en la época de Marcial.
La moralidad romana tradicional tenía cierta influencia moderadora, y los propietarios de esclavos de clase alta que explotaban a su familia con fines sexuales eran criticados si este uso se consideraba indiscreto o excesivo. La censura social no era tanto la indignación por el abuso del propietario al esclavo como el desdén por su falta de autocontrol. Era una mala imagen de un hombre de clase alta recurrir sexualmente a una esclava de su casa, pero para ella no existía el derecho a consentir o rechazar. El trato a los esclavos y su propia conducta dentro de la domus de élite contribuían a la percepción de respetabilidad de la casa. La materfamilias en particular era juzgada por el comportamiento sexual de sus esclavas, que se esperaba que fuera moral o al menos discreto; como domina, tenía derecho a ejercer control sobre el acceso sexual a las esclavas que eran de su propiedad. Este decoro puede haber ayudado a aliviar la explotación sexual de las ancillae dentro del hogar, junto con el hecho de que los hombres tenían un acceso fácil, incluso ubicuo, fuera del hogar a servicios legales, económicos y a menudo altamente especializados por parte de trabajadoras sexuales profesionales.
"Ningún texto legal que haya sobrevivido hace referencia de ninguna manera al abuso sexual de niños esclavos", afirma el historiador jurídico Alan Watson, probablemente porque la ley no otorgaba protección especial a los niños esclavos. Algunos empleados domésticos, como los coperos para las cenas, generalmente varones, eran elegidos a una edad temprana por su gracia y buena apariencia, cualidades que se cultivaban, a veces mediante un entrenamiento formal, para transmitir atractivo sexual y un uso potencial por parte de los invitados.
Las expresiones de sexualidad de los esclavos estaban estrictamente controladas. Los terratenientes solían restringir las actividades heterosexuales de sus esclavos varones a las mujeres que también poseían; los hijos nacidos de estas uniones aumentaban su riqueza. Como los esclavos criados en casa eran valorados, se alentaba a las esclavas de una hacienda a tener hijos con parejas masculinas aprobadas. El escritor agrícola Columella recompensaba a las mujeres especialmente fecundas con tiempo libre adicional para las madres de tres hijos, y con una manumisión temprana para las madres de cuatro o más. Hay poca o ninguna evidencia de que los terratenientes compraran mujeres con el propósito de “reproducir”, ya que la proporción útil de esclavos varones y mujeres estaba limitada por el menor número de tareas para las que se empleaba a las mujeres.

A pesar de los controles y restricciones que se aplicaban a la sexualidad de los esclavos, el arte y la literatura romanos suelen retratar perversamente a los esclavos como lascivos, voyeristas y sexualmente inteligentes, lo que indica una profunda ambivalencia sobre las relaciones amo-esclavo. Los entendidos en arte romano no se abstenían de mostrar sexualidad explícita en sus colecciones en casa, pero cuando las figuras identificables como esclavas aparecen en pinturas eróticas dentro de un escenario doméstico, están flotando en el fondo o realizando tareas periféricas rutinarias, no participando en el sexo.
Sin embargo, la mayoría de las prostitutas eran esclavas o libertas, y las pinturas encontradas en los burdeles romanos (lupanarios) muestran a prostitutas realizando actos sexuales. Los servicios sexuales eran lo suficientemente baratos como para que los esclavos urbanos, a diferencia de sus contrapartes rurales, pudieran frecuentar burdeles para buscar gratificación, tal como lo hacían los hombres de clase alta, lo que hacía del lupanar uno de los lugares más igualitarios entre los hombres de la sociedad romana. Al igual que la esclavitud, la prostitución era una forma legal de utilizar un cuerpo humano distinto del propio, y en ambos casos un uso al que una persona libre debía resistirse absolutamente en nombre de la libertad.
La dinámica del sexo falocéntrico romano era tal que un hombre adulto era libre de disfrutar de relaciones con personas del mismo sexo sin comprometer su virilidad percibida, pero sólo como un ejercicio de dominio y no con sus pares adultos o sus hijos menores de edad; de hecho, debía limitar sus parejas sexuales masculinas, cualquiera que fuera la edad deseada, a prostitutas o esclavos. El poeta imperial Marcial describe un mercado especializado para satisfacer esta demanda, ubicado en la Saepta Juliana en el Campo de Marte. Séneca expresó su indignación estoica por el hecho de que un esclavo masculino fuera acicalado afeminadamente y utilizado sexualmente, porque la dignidad humana de un esclavo no debía ser degradada. Los eunucos castrados antes de los diez años eran raros y tan caros como un artesano experto. El comercio de esclavos eunucos durante el reinado de Adriano impulsó una legislación que prohibía la castración de un esclavo contra su voluntad "por lujuria o ganancia".
El importante cuerpo de leyes y argumentaciones legales relativas a la esclavitud y la prostitución indica que los romanos reconocían el conflicto moral entre sus valores familiares y obligar a una mujer a prostituirse. El contrato cuando se vendía una esclava podía incluir un pacto de ne serva prostituatur que prohibía el empleo de la esclava como prostituta. La restricción permanecía en vigor durante el período de esclavitud y durante las ventas posteriores, y si se violaba, la esclava prostituida ilegalmente obtenía la libertad, independientemente de si el comprador sabía o no que el pacto estaba vinculado originalmente.
Ninguna ley prohibía a un romano explotar sexualmente a sus esclavos, pero no tenía derecho a obligar a cualquier persona esclavizada que eligiera a tener relaciones sexuales; hacerlo podía considerarse una forma de robo, ya que el propietario conservaba el derecho a su propiedad. Si un hombre libre obligaba a un esclavo de otra persona a tener relaciones sexuales con él, no podía ser acusado de violación porque el esclavo carecía de personalidad jurídica. Pero un propietario que quisiera presentar cargos contra un hombre que violara a alguien de su familia podía hacerlo en virtud de la Lex Aquilia, una ley que le permitía reclamar daños a la propiedad.
En la literatura griega latina e imperial
Los esclavos aparecen con frecuencia en géneros de la literatura romana escritos principalmente por o para la élite, como la historia, las cartas, el teatro, la sátira y la narrativa en prosa. Estas expresiones pueden haber servido para orientar las relaciones amo-esclavo en términos de comportamiento y castigo de los esclavos. Los ejemplos literarios a menudo se centran en casos extremos, como la crucifixión de cientos de esclavos por el asesinato de su amo, y aunque estos casos son excepcionales, los problemas subyacentes deben haber preocupado a los autores y al público.
Entre las obras perdidas que se cree que fueron escritas por esclavos o ex esclavos se encuentran una historia de las rebeliones de esclavos sicilianos de Cecilio de Calacte y una colección biográfica de Hermipo de Berito sobre esclavos célebres por su erudición.
Roman comedia


Los esclavos están representados de forma ubicua en las comedias romanas de Plauto y Terencio. En la comedia romana, los servi o esclavos constituyen la mayoría de los personajes principales y, por lo general, se dividen en dos categorías básicas: esclavos leales y embaucadores. Los esclavos leales suelen ayudar a su amo en su plan de cortejar u obtener una amante, el motor más popular de la trama en la comedia romana. Los esclavos suelen ser tontos, tímidos y preocupados por los castigos que puedan recaer sobre ellos.
Los esclavos tramposos son más numerosos y a menudo utilizan la desafortunada situación de sus amos para crear un mundo "al revés" en el que ellos son los amos y sus amos están subordinados a ellos. El amo a menudo le pedirá un favor al esclavo y el esclavo solo lo cumplirá una vez que el amo le haya dejado claro que el esclavo está a cargo, suplicándole y llamándolo señor, a veces incluso dios. Estos esclavos son amenazados con numerosos castigos por su traición, pero siempre escapan al cumplimiento de estas amenazas gracias a su ingenio.
Las obras de Plauto representan la esclavitud "como una institución compleja que planteaba problemas desconcertantes en las relaciones humanas entre amos y esclavos".
Terence añadió un nuevo elemento a la forma en que se retrata a los esclavos en sus obras, debido a su pasado personal como ex esclavo. En la obra Andria, los esclavos son centrales en la trama. En esta obra, Simo, un ateniense rico, quiere que su hijo, Panfilio, se case con una muchacha, pero Panfilio tiene la vista puesta en otra. Gran parte del conflicto en esta obra gira en torno a los planes con el esclavo de Panfilio, Davos, y el resto de los personajes de la historia. Muchas veces a lo largo de la obra, a los esclavos se les permite participar en actividades, como la vida interior y personal de sus dueños, que normalmente no se verían con los esclavos en la sociedad cotidiana. Esta es una forma de sátira de Terence debido a la naturaleza poco realista de los eventos que ocurren entre esclavos y ciudadanos en sus obras.
Véase también
- La esclavitud en la antigua Grecia
- Esclavitud en la antigüedad
- Historia de la esclavitud
- La esclavitud en el Imperio Romano Oriental
Notas
- ^ Este cronograma es un marco para la comprensión de los períodos de la historia romana como se mencionan en este artículo. No se entiende como una definición.
- ^ Un período central de la historia romana que produce las fuentes literarias más abundantes.
- ^ Este artículo trata la cristianización del Imperio Romano como un punto de inflexión que afecta las preocupaciones legislativas, morales, sociales y culturales.
- ^ El Edicto de Milán está aquí tomado como el comienzo de la cristianización del estado romano y la eventual supresión del pluralismo religioso en el Imperio Romano.
- ^ Isidore de Sevilla es la última fuente primaria considerada como "científica" por la beca en la que se basa este artículo.
- ^ W. W. Buckland, cuyo libro de principios del siglo XX sobre el derecho romano relativo a la esclavitud sigue siendo una referencia esencial, renunciada a "la tarea sin esperanza de definir la libertad" (The Roman Law of Slavery, pág. 437).
- ^ Otras palabras usadas para referirse al esclavo incluyen homo (Siendo humano de cualquier género), famulus (referir al papel del esclavo dentro del familia), acilla (esclava femenina; serva era menos común), y puer (chico).
- ^ Saller, Patriarcado, Propiedad y Muerte en la Familia Romana: "Roma ha proporcionado el paradigma del patriarcado en el pensamiento occidental", basado en "el paterfamilias con sus poderes legales ilimitados sobre los miembros de su familia. ... La familia romana era incuestionablemente patriarcal, en el sentido de que se definía con referencia al padre, que estaba dotado de una autoridad especial en el hogar ... un golpe potestas (pág. 255). Saller subraya a lo largo de todo que esta es una visión reductivamente legalista que de ninguna manera abarca toda la gama de relaciones emocionales y morales dentro de la familia.
- ^ La frase vitae necisque potestas no se utiliza para expresar el poder de un marido sobre su esposa, aunque la ejecución sumaria de una esposa fue considerada justificable en algunas circunstancias, como adulterio o embriaguez, que variaron por periodo histórico. A principios de Roma, el matrimonio contraído en manu puso esposas en una posición subordinada; desde la época de Augusto, una mujer casada permaneció bajo el poder de su propio padre, otorgando a una ciudadana romana un grado inusual de independencia de su marido en relación con muchas otras sociedades antiguas. En caso de divorcio, la riqueza que la esposa trajo al matrimonio permaneció apegada a ella, junto con los beneficios generados.
- ^ Por lo general, la fecundidad también es un motivo para la compra de esclavos femeninos; según un estudio de las pruebas, más del 30% de las mujeres tratadas eran de edad de primera infancia (20 a 25).
- ^ Un perímetro de destierro se encuentra en un caso inusual de AD 9, cuando los alemanes bajo Arminius capturaron romanos después de la batalla de Teutoburg Bosque. Mistruyendo la lealtad del ejército del Rin, que habría preferido a Germanicus como emperador, Tiberio sólo permitió renuentemente que estos prisioneros de guerra fueran rescatados, con la disposición de que fueron expulsados de Italia. Vasile Lica, "Clades Variana y Postliminium, Historia 50:4 (2001), págs. 598 y 601, especialmente n. 31, señala que los soldados deben haber sido elegibles para el pleno postliminium restauración de su condición de ciudadanía (ver "La esclavitud de los ciudadanos romanos" arriba) pero "la política era más importante que la política lex [Ley]. ”
- ^ La mayoría de las adopciones romanas eran de un hijo adulto para continuar la línea familiar cuando no había herederos. La adopción fue un complejo proceso legal que implica derechos hereditarios y deberes concomitantes para la casa y los dioses de la familia, y no una forma habitual de traer a un niño joven a una familia para nutrir; véase Neil W. Bernstein, "Adoptees and Exposed Children in Roman Declamation: Commodification, Luxury, and the Threat of Violence", Filología clásica 104:3 (2009), pág. 335.
- ^ El stand a veces se ha descrito como giratorio, basado en una mención en la poesía de Statius (1er siglo dC).
- ^ Puesto que los esclavos no podían entrar en un contrato matrimonial, "esposa" generalmente se refiere a un contubernalis, un cónyuge en una especie de matrimonio de common law o un matrimonio realizado según ritos no reconocidos en el derecho romano. Si dispensador desea conservar las ventajas de su posición, podría disponer tener su contubernalis Manumitted en lugar de sí mismo para que cualquier niño que tuviera naciera como ciudadanos libres.
- ^ Debido a la importancia cultural de llevar a cabo el linaje familiar, los nombres romanos son de variedad limitada, de modo que los miembros del mismo gens a menudo se confunden entre sí en las fuentes históricas.
- ^ Por ejemplo, Gaius Julius Vercondaridubnus fue un Aeduan Gaul que celebró el primer sumo sacerdocio en el culto imperial en el Santuario de los Tres Gauls en el primer siglo BC; su cognomen es distintivamente celta, y sus praenomen y gens el nombre puede indicar que el propio Julio César concedió la ciudadanía de su familia,
- ^ Pliny el Anciano describe el "bearer-fillet" (diadumenos) tipo de estatua como molliter iuvenis, un joven representado con gracia y suavidad (Historia natural 34.55.
- ^ Fishkeeping era un hobby querido para algunos romanos de clase superior, tanto para el placer como para una fuente de manjares frescos para la mesa. Lampreys (muraenae) fueron comidos, pero algunos eruditos se han preguntado si Vedius preferiría haber mantenido anguilas con este propósito.
Referencias
- ^ Aliza Steinberg, Weaving in Stones: Garments and Their Accessories in the Mosaic Art of Eretz Israel in Late Antiquity (Archaeopress 2020), p. 97, noting the decorated tunics (tunicae manicatae) of the two free men being served.
- ^ Described by Mikhail Rostovtzev, The Social and Economic History of the Roman Empire (Tannen, 1900), p. 288.
- ^ Richard P. Saller, "Familia, Domus, and the Roman Conception of the Family," Phoenix 38:4 (1984), p. 343.
- ^ Clive Cheesman, "Names in -por and Slave Naming in Republican Rome," Classical Quarterly 59:2 (2009), p. 515, citing Pliny, Natural History 33.26.
- ^ Richard P. Saller, "Pater Familias, Mater Familias, and the Gendered Semantics of the Roman Household," Classical Philology 94:2 1999), pp. 182–184, 192 (citing on paterfamilias Seneca, Epistula 47.14), 196.
- ^ Saller, "Familia, Domus, and the Roman Conception of the Family," pp. 342–343.
- ^ Benedetto Fontana, "Tacitus on Empire and Republic," History of Political Thought 14:1 (1993), p. 28.
- ^ Raymond Westbrook, "Vitae Necisque Potestas," Historia 48:2 (1999), p. 208.
- ^ Westbrook, "Vitae Necisque Potestas," pp. 203–204.
- ^ Westbrook, "Vitae Necisque Potestas," p. 205.
- ^ ‘The Bitter Chain of Slavery’: Reflections on Slavery in Ancient Rome. Keith Bradley. Curated studies. Hellenic Centre of Harvard University. https://chs.harvard.edu/curated-article/snowden-lectures-keith-bradley-the-bitter-chain-of-slavery/
- ^ Kathryn Lomas, Andrew Gardner, and Edward Herring, "Creating Ethnicities and Identities in the Roman World," Bulletin of the Institute of Classical Studies suppl. 120 (2013), p. 4.
- ^ Parshia Lee-Stecum, "Roman refugium: refugee narratives in Augustan versions of Roman prehistory," Hermathena 184 (2008), p. 78, specifically on the relation of Livy's account of the asylum to the Augustan program of broadening the political participation of freedmen and provincials.
- ^ Rex Stem, "The Exemplary Lessons of Livy's Romulus," Transactions of the American Philological Association 137:2 (2007), p. 451, citing Livy 1.8.5–6; see also T. P. Wiseman, "The Wife and Children of Romulus," Classical Quarterly 33:3 (1983), p. 445, on Greek attitudes that therefore "the Romans were simply robbers and bandits, strangers to the laws of gods or men," citing Dionysius 1.4.1–3. 1.89–90.
- ^ J. N. Bremmer and N. M. Horsfall, Roman Myth and Mythography (University of London Institute of Classical Studies, 1987), p. 32.
- ^ Alan Watson, Rome of the XII Tables: Persons and Property (Princeton University Press, 1975), p. 86.
- ^ Keith R. Bradley, "The Early Development of Slavery at Rome," Historical Reflections / Réflexions Historiques 12:1 (1985), p. 4.
- ^ Fields, Nic. Spartacus and the Slave War 73–71 BC: A Gladiator Rebels against Rome. (Osprey 2009) p. 17–18.
- ^ a b Brian Tierney, The Idea of Natural Rights (Wm. B. Eerdmans, 2002, originally published 1997 by Scholars Press for Emory University), p. 136.
- ^ R. W. Dyson, Natural Law and Political Realism in the History of Political Thought (Peter Lang, 2005), vol. 1, p. 127.
- ^ David J. Bederman, International Law in Antiquity (Cambridge University Press, 2004), p. 85.
- ^ Bradley, "The Early Development of Slavery at Rome," p. 7.
- ^ Bradley, "The Early Development of Slavery at Rome," p. 6, citing Livy 5.22.1.
- ^ Bradley, "The Early Development of Slavery at Rome," pp. 7–8.
- ^ Bradley, "The Early Development of Slavery at Rome," p. 1, especially n. 2, citing Keith Hopkins, Conquerors and Slaves (Cambridge 1978), pp. 99–100 on the criteria for "slave society."
- ^ William L. Westermann, The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity (American Philosophical Society 1955), p. 60.
- ^ Mary Beard, SPQR: A History of Ancient Rome (W. W. Norton, 2015), pp. 68–69, qualifying this statement as the view of "some historians."
- ^ Andrew Lintott, The Constitution of the Roman Republic (Oxford University Press, 1999), p. 37.
- ^ Ernst Levy, “Captivus Redemptus,” Classical Philology 38:3 (1943), p. 161, citing Livy 22.23.6–8, 22.60.3–4, 22. 61.3, 7, and 34.50.3–7; Plutarch, Fabius 7.4–5.
- ^ Matthew Leigh, Comedy and the Rise of Rome (Oxford University Press, 2004), p. 96, in connection with the Captivi of Plautus.
- ^ Jon Coulston, “Courage and Cowardice in the Roman Imperial Army,” War in History 20:1 (2013), p. 26.
- ^ In 36 BC, during a failed attempt to recover the standards lost, Mark Antony is supposed to have been guided by a survivor of Carrhae who had served under Parthians: Velleius Paterculus 2.82; Florus 2.20.4; Plutarch, Antony 41.1. in the 1940s, American sinologist Homer H. Dubs stirred up both scholarly imagination and scholarly indignation in a series of articles and finally a book arguing that enslaved Roman survivors of Carrhae were traded, or escaped and settled, as far as China. See for instance Dubs, “An Ancient Military Contact between Romans and Chinese,” American Journal of Philology 62:3 (1941) 322-330.
- ^ Coulston, “Courage and Cowardice,” p. 27.
- ^ Horace, Odes 3.5.6, from Jake Nabel, "Horace and the Tiridates Episode," Rheinisches Museum für Philologie 158: 3/4 (2015), pp. 319–322. Some captives from Carrhae and from two later attempts to avenge the defeat may have been restored in 20 BC when Augustus negotiated the return of the standards; see J. M. Alonso-Núñez, “An Augustan World History: The Historiae Philippicae of Pompeius Trogus,” Greece & Rome 34:1 (1987), pp.60–61, citing Pompeius Trogus in the epitome of Justinus.
- ^ Marjorie C. Mackintosh, "Roman Influences on the Victory Reliefs of Shapur I of Persia," California Studies in Classical Antiquity 6 (1973), pp. 183–184, citing Persian author Firdausi, The Epic of Kings, tr. by Reuben Levy (1967) 284, on Shapur's use of Roman engineers and labor.
- ^ Laura Betzig, “Suffodit inguina: Genital attacks on Roman emperors and other primates,” Politics and the Life Sciences 33:1 (2014), pp. 64–65, citing Orosius, Contra Paganos 7.22..4; Lactantius, On the Deaths of the Persecutors 5.5–6; Agathias, Histories 4.23.2–7.
- ^ Coulston, “Courage and Cowardice,” p. 26.
- ^ M. Sprengling, “Shahpuhr I the Great on the Kaabah of Zoroaster,” American Journal of Semitic Languages and Literatures 57:4 (1940), pp. 371–372; W. B. Henning, “The Great Inscription of Šāpūr I,” Bulletin of the School of Oriental Studies 9;4 (1939), pp. 898ff.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 81; and specifically on potestas, Orit Malka and Yakir Paz, “Ab hostibus captus et a latronibus captus: The Impact of the Roman Model of Citizenship on Rabbinic Law,” Jewish Quarterly Review 109:2 (2019), p. 153, citing Gaius 1.129 and Ulpian 10.4, and pp. 159 and 161 on renewal as a second marriage.
- ^ Malka and Paz, “Rabbinic Law,” pp. 154–155 et passim.
- ^ Stanly H. Rauh, “The Tradition of Suicide in Rome's Foreign Wars,” Transactions of the American Philological Association 145:2 (2015), p. 400.
- ^ Clifford Ando, “Aliens, Ambassadors, and the Integrity of the Empire,” Law and History Review 26:3 (2008), pp. 503–505.
- ^ W. W. Buckland, The Roman Law of Slavery: The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian (Cambridge, 1908), pp. 305–307.
- ^ Vasile Lica, "Clades Variana and Postliminium," Historia 50:4 (2001), p. 498, citing Cicero, De officiis 3.13.
- ^ Ernst Levy, “Captivus Redemptus,” Classical Philology 38:3 (1943), p. 161.
- ^ Lica, "Clades Variana,” p. 498.
- ^ Specified as “a horse or a mule or a ship” by Aelius Gallus (as quoted by Festus p. 244L), because these could evade possession without dishonoring the owner: a horse could bolt, but weapons could only be lost through the failure of their possessor and therefore could not be restored—as explained by Leigh, Comedy and the Rise of Rome, p. 60.
- ^ Leigh, Comedy and the Rise of Rome, pp. 60–62.
- ^ Tim Cornell, “Rome: The History of an Anachronism,” in City States in Classical Antiquity and Medieval Italy (Ann Arbor, 1991) p. 65.
- ^ Martin Schermaier, introduction to The Position of Roman Slaves: Social Realities and Legal Differences, Dependency and Slavery Studies, vol. 6 (De Gruyter, 2023), p. 1.
- ^ Daniel Kapust, “Skinner, Petitt and Livy: The Conflict of the Orders and the Ambiguity of Republican Liberty,” History of Political Thought 25:3 (2004), p. 383, citing Cicero, De re publica 2.43.5.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 58.
- ^ Benet Salway, "MANCIPIVM RVSTICVM SIVE VRBANVM: The Slave Chapter of Diocletian's Edict on Maximum Prices," Bulletin of the Institute of Classical Studies suppl. 109 (2010), p. 5.
- ^ Richard P. Saller, Patriarchy, Property and Death in the Roman Family (Cambridge University Press, 1994), p. 255.
- ^ Berger, entry on res mancipi, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, p. 678.
- ^ Saskia T. Roselaar, "The Concept of Commercium in the Roman Republic," Phoenix 66:3/4 (2012), pp. 381-413, noting (p. 382) that "farmland" may have been defined more narrowly as land designated as ager Romanus.
- ^ Richard P. Saller, "Pater Familias, Mater Familias, and the Gendered Semantics of the Roman Household," Classical Philology 94:2 (1999), pp. 186–187.
- ^ Raymond Westbrook, "Vitae Necisque Potestas," Historia 48:2 (1999), pp. 203–204, 208.
- ^ Saller, "Pater Familias," p. 197.
- ^ Saller, Patriarchy, Property and Death, citing Cicero, De re publica 3.37
- ^ a b c d Berger, entry on servus, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, p. 704
- ^ Ingram, John Kells (1911). . In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica. Vol. 25 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 216–227.
- ^ S. J. Lawrence, “Putting Torture (and Valerius Maximus) to the Test,” Classical Quarterly 66:1 (2016), pp. 254–257, discusses the implications of this peculiar form of wishful thinking.
- ^ Alan Watson, "Roman Slave Law and Romanist Ideology," Phoenix 37:1 (1983), pp. 58-59, citing Digest 48.1.1.23 (Ulpian).
- ^ Marcel Mauss, "A Category of the Human Mind: The Notion of the Person, the Notion of 'Self'," in Sociology and Psychology: Essays(Routledge & Kegan Paul, 1979), p. 81.
- ^ Matthew Dillon and Lynda Garland, Ancient Rome: From the Early Republic to the Assassination of Julius Caesar (Routledge, 2005), p. 297
- ^ Thomas McGinn, Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome (Oxford University Press, 2003), p. 309.
- ^ Watson, "Roman Slave Law," pp. 64–65.
- ^ Dale B. Martin, “Slavery and the Ancient Jewish Family,” The Jewish Family in Antiquity (Brown Judaic Studies 2020), p. 118, citing the extensive collection of legal texts by Amnon Linder, The Jews in Imperial Roman Legislation (Wayne State UP 1987).
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 150.
- ^ CIL VI, 09499.
- ^ Thomas Finkenauer, "Filii naturales: Social Fate or Legal Privilege?" in The Position of Roman Slaves: Social Realities and Legal Differences (De Gruyter, 2023), pp. 25–26.
- ^ Buckland, The Roman Law of Slavery, pp. 77 (n. 3), 79; Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, s.v. filius iustus (= filius legitimus), p. 473, and spurius, p. 714.
- ^ Susan Treggiari, "Contubernales in CIL 6," Phoenix 35:1 (1981), p. 59.
- ^ Susan Treggiari, "Concubinae," Papers of the British School at Rome 49 (1981), p. 59.
- ^ Bradley (1994), pp. 50–51.
- ^ Treggiari, "Contubernales," p. 43.
- ^ Martin Schermaier, "Neither Fish nor Fowl: Some Grey Areas of Roman Slave Law," in The Position of Roman Slaves, p. 252; a few scholars who assert otherwise overlook juristic discussions of family law in which contubernium is cited as extralegal or ad hoc marriage even though not matrimony by law.
- ^ Susan Treggiari, "Family Life among the Staff of the Volusii," Transactions of the American Philological Association 105 (1975), p. 396.
- ^ Treggiari, "Contubernales," p. 61.
- ^ Treggiari, "Contubernales," pp. 45, 50.
- ^ Treggiari, "Contubernales," pp. 50–52.
- ^ Finkenauer, "Filii naturales," pp. 47, 64.
- ^ Pedro López Barja de Quiroga, "Freedmen Social Mobility in Roman Italy, Historia 44:3 (1995), pp. 345–346 and n. 68, disputing Bradley, Slaves and Masters in the Roman Empire, chapter 2.
- ^ Ulrike Roth, "Thinking Tools: Agricultural Slavery between Evidence and Models," Bulletin of the Institute of Classical Studies suppl. 92 (2007), pp. 25–26.
- ^ Finkenauer, "Filii naturales," pp. 35–36, 41, citing as examples Paulus, Digest 42.5.38 pr. (Sententiae, book 1), and Seneca, Controversiae 9.3.3.
- ^ Finkenauer, "Filii naturales," pp. 49–59, 64, weighing utilitarian and humanitarian motives.
- ^ Thomas A.J. McGinn, "Missing Females? Augustus' Encouragement of Marriage between Freeborn Males and Freedwomen," Historia 53:2 (2004) 200-208; see Lex Iulia et Papia.
- ^ Judith Evans-Grubbs, "'Marriage More Shameful Than Adultery'": Slave-Mistress Relationships, 'Mixed Marriages', and Late Roman Law," Phoenix 47:2 (1993), p. 127.
- ^ Katharine P. D. Huemoeller, "Freedom in Marriage? Manumission for Marriage in the Roman World," Journal of Roman Studies 110 (2020), p. 131, citing Digest 23.2.28 (Marcian) and 23.2.9 (Ulpian).
- ^ Thomas A. J. McGinn, "Concubinage and the Lex Iulia on Adultery, Transactions of the American Philological Association 121 (1991), p. 346.
- ^ Jane F. Gardner, Women in Roman Law and Society (Taylor & Francis, 1986), n.p., citing the jurist Paulus.
- ^ Treggiari, "Concubinae," pp. 77–78, citing Digest 24.2.11.2.
- ^ Gamauf (2009)
- ^ Antti Arjava, "Paternal Power in Late Antiquity," Journal of Roman Studies 88 (1998), p. 164, citing Isidore, Origines 5.25.5 in connection with the survival of emancipatio in Visigothic law.
- ^ Richard Gamauf, "Peculium: Paradoxes of Slaves with Property," in The Position of Slaves, p. 111, and on broader opportunities passim.
- ^ AE 1955, 261. D S P stands for de sua pecunia, "from his own money".
- ^ Ulrike Roth, "Peculium, Freedom, Citizenship: Golden Triangle or Vicious Circle? An Act in Two Parts," Bulletin of the Institute of Classical Studies suppl. 109 (2010), p. 92.
- ^ Morris Silver, "Contractual Slavery in the Roman Economy," Ancient History Bulletin 25 (2011), p. 93, citing Digest (Florentinus) 15.1.39.
- ^ Edward E. Cohen, Roman Inequality: Affluent Slaves, Businesswomen, Legal Fictions (Oxford University Press, 2023), pp. 51–52.
- ^ De sua pecunia: Gamauf, "Peculium: Paradoxes of Slaves with Property," p. 109.
- ^ Peter Temin, "The Labor Market of the Early Roman Empire," Journal of Interdisciplinary History 34:4 (2004), p. 527.
- ^ Gamauf, "Peculium: Paradoxes of Slaves with Property," p. 115, and "Dispensator: The Social Profile of a Servile Profession," p. 148, n. 140. The "belonging to" is typically expressed by the genitive case in Latin.
- ^ Richard P. Saller, "Pater Familias, Mater Familias, and the Gendered Semantics of the Roman Household," Classical Philology 94:2 (1999), pp. 187, 197.
- ^ Leslie Shumka, "Inscribing Agency? The Mundus Muliebris Commemorations from Roman Italy," Phoenix 70:1/2 (2016), p. 89.
- ^ Jane Gardner, Women in Roman Law and Society (Taylor & Frances, 2008), n.p.
- ^ Jane F. Gardner, “The Adoption of Roman Freedmen,” Phoenix 43:3 (1989), p. 250, n. 31, citing the senatusconsultum Macedonianum (Digest 16.6).
- ^ Kehoe, Dennis P. (2011). "Law and Social Function in the Roman Empire". The Oxford Handbook of Social Relations in the Roman World. Oxford University Press. pp. 147–8.
- ^ Bradley (1994), pp. 2–3
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 83.
- ^ Bradley, "Roman Slavery and Roman Law," p. 485.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 83.
- ^ Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, s.v. manumissio, p. 476.
- ^ Jakob Fortunat Stagl, "Favor libertatis: Slaveholders as Freedom Fighters," in The Position of Roman Slaves, p. 211, citing Ulpian, Institutiones 4 (Digest 1.1.4).
- ^ Ulrike Roth, "Peculium, Freedom, Citizenship: Golden Triangle or Vicious Circle? An Act in Two Parts," Bulletin of the Institute of Classical Studies suppl. 109 (2010), pp. 99–105.
- ^ Johnston, Roman Law in Context, p 39
- ^ Berger, entry on emancipatio, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, p. 451. See also "Parental sale".
- ^ Thomas E. J. Wiedemann, "The Regularity of Manumission at Rome," Classical Quarterly 35:1 (1985), p. 163.
- ^ Susan Treggiari, "Contubernales in CIL 6," Phoenix 35:1 (1981) p.50ff et passim.
- ^ William V. Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," Memoirs of the American Academy in Rome 36 (1980), p. 120.
- ^ Walter Scheidel, "Quantifying the Sources of Slaves in the Early Roman Empire," Journal of Roman Studies 87 (1997), p. 162.
- ^ Laes, "Child Slaves," p. 243.
- ^ Leonhard Schumacher, "On the Status of Private Actores, Dispensatores and Vilici,” Bulletin of the Institute of Classical Studies suppl. 109 (2010), pp. 36–38.
- ^ Wiedemann, "The Regularity of Manumission at Rome," pp. 173–174.
- ^ Roth, "Peculium, Freedom, Citizenship," p. 105.
- ^ As discussed by Wiedemann, "The Regularity of Manumission at Rome," pp. 162–175.
- ^ Wiedemann, "The Regularity of Manumission at Rome," pp. 165, 175.
- ^ Morris Silver, "Contractual Slavery in the Roman Economy," Ancient History Bulletin 25 (2011), p. 79, n. 5, citing Digest 40.12.40 (Hermogenian), 40.13. 1 (pr Ulpian), and 40.13.3 (Papinian); pp. 93, n.17; 96-97, 99.
- ^ Ulrike Roth, "Peculium, Freedom, Citizenship: Golden Triangle or Vicious Circle? An Act in Two Parts," Bulletin of the Institute of Classical Studies suppl. 109 (2010), pp. 106–107.
- ^ David Daube, "Two Early Patterns of Manumission," Journal of Roman Studies 36 (1946), pp. 58–59.
- ^ Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, s.v. manumissio vindicta, p. 577. The view of manumissio vindicta as a fictitious trial concerning rei vindicatio was promulgated by Mommsen; some scholars see it as a more straightforward procedure.
- ^ Mouritsen (2011), p. 11
- ^ Berger, Encyclopedia Dictionary of Roman Law, s.v. manumissio censu, p. 576.
- ^ Daube, "Two Early Patterns of Manumission," pp. 61–62.
- ^ Mouritsen (2011), pp. 180–182
- ^ Mouritsen (2011), p. 157
- ^ Berger, Encyclopedia Dictionary of Roman Law, s.v. manumissio sub condicione and manumissio testamento, p. 576.
- ^ Egbert Koops, "Masters and Freedmen: Junian Latins and the Struggle for Citizenship," Integration in Rome and in the Roman World: Proceedings of the Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Lille, June 23-25, 2011) (Brill, 2014), pp. 111–112.
- ^ Ulrike Roth, "Peculium, Freedom, Citizenship: Golden Triangle or Vicious Circle? An Act in Two Parts," Bulletin of the Institute of Classical Studies suppl. 109 (2010), p. 107.
- ^ Mouritsen (2011), p. 85–86
- ^ Roth, "Peculium, Freedom, Citizenship," p. 107.
- ^ Gaius, Institutiones 1.43, as cited by Pedro López Barja, Carla Masi Doria, and Ulrike Roth, introduction to Junian Latinity in the Roman Empire. Vol. 1: History, Law, Literature, Edinburgh Studies in Ancient Slavery (Edinburgh University Press, 2023), pp. 7–8.
- ^ Bradley (1994), p. 156.
- ^ Wiedemann, "The Regularity of Manumission at Rome," p. 163.
- ^ Westermann, Slave Systems, pp. 154–155.
- ^ Youval Rotman, "Byzantine Slavery and the Mediterranean World", Harvard University Press, 2009 p. 139
- ^ Fergus Millar, The Crowd in Rome in the Late Republic (University of Michigan, 1998, 2002), pp. 23, 209.
- ^ Gardner, Jane F. (1989). "The Adoption of Roman Freedmen". Phoenix. 43 (3): 236–257. doi:10.2307/1088460. ISSN 0031-8299. JSTOR 1088460.
- ^ Koops, "Masters and Freedmen," p. 110, especially note 32.
- ^ Koops, "Masters and Freedmen," pp. 110–111.
- ^ Mouritsen (2011), p. 36
- ^ Adolf Berger, entry on libertus, Encyclopedic Dictionary of Roman Law (American Philological Society, 1953, 1991), p. 564.
- ^ a b Berger, entry on libertinus, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, p. 564.
- ^ Brent Lott, The Neighborhoods of Augustan Rome (Cambridge University Press, 2004), pp. 41–43, 68, 90 (toga praetexta), 97, 159–161, 165, 170, et passim.
- ^ Amanda Coles, "Between Patronage and Prejudice: Freedman Magistrates in the Late Roman Republic and Empire," Transactions of the American Philological Association 147:1 (2017), pp. 180, 198–199 et passim, and providing inscriptions pp. 201–205.
- ^ Stagl, "Favor libertatis," p. 231, citing Digest 1.14.3 (Ulpian 38 ad Sab.).
- ^ Koops, "Masters and Freedmen," p. 110.
- ^ Keith Bradley, "'The Regular, Daily Traffic in Slaves': Roman History and Contemporary History," Classical Journal 87:2 (Dec. 1991–Jan. 1992), p. 131.
- ^ Hackworth Petersen, Lauren (2006). The Freedman in Roman Art and Art History. Cambridge University Press.
- ^ Mouritsen (2011)
- ^ Schmeling, Gareth L; Arbiter, Petronius; Seneca, Lucius Annaeus (2020). Satyricon. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-99737-0. OCLC 1141413691.
- ^ Pessima … libertas: Gaius, Institutiones 1.26, as cited by Deborah Kamen, "A Corpus of Inscriptions: Representing Slave Marks in Antiquity," Memoirs of the American Academy in Rome 55 (2010), p. 104.
- ^ Ulrike Roth, "Men Without Hope," Papers of the British School at Rome 79 (2011), p. 90, citing Gaius, Institutes 1.13 and pointing also to Suetonius, Divus Augustus 40.4
- ^ Jane F. Gardner. 2011. "Slavery and Roman Law", in The Cambridge World History of Slavery. Cambridge University Press. vol. 1, p. 429.
- ^ Herbert W. Benario, "The Dediticii of the Constitutio Antoniniana," p. 196 et passim.
- ^ Institutiones 1.3, as cited by John Madden, "Slavery in the Roman Empire: Numbers and Origins," Classics Ireland 3 (1996), p. 113.
- ^ Keith Bradley, "Animalizing the Slave: The Truth of Fiction," Journal of Roman Studies 90 (2000), p. 112.
- ^ Alice Rio, "Self-Sale and Voluntary Entry into Unfreedom, 300-1100," Journal of Social History 45:3 (2012), p. p. 662, calling attention to Jacques Ramin and Paul Veyne, "Droit romain et sociéte: les hommes libres qui passent pour esclaves et l'esclavage volontaire," History 30:4 (1981), as deserving of more scholarly interest (p. 662).
- ^ Walter Scheidel, "Quantifying the Sources of Slaves in the Early Roman Empire," Journal of Roman Studies 87 (1997), pp. 156–169.
- ^ Keith Bradley, "On Captives under the Principate," Phoenix 58:3/4 (2004), p 299; P. A. Brunt Italian Manpower (Oxford 1971), p. 707; Hopkins 1978, pp. 8–15.
- ^ William V. Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," Memoirs of the American Academy in Rome 36 (1980), p. 121.
- ^ Tim Cornell, 'The Recovery of Rome' in CAH2 7.2 F.W. Walbank et al. (eds.) Cambridge.
- ^ Wickham (2014), pp. 210–217
- ^ Wickham (2014), pp. 180–184
- ^ Joshel, Sandra Rae (2010). Slavery in the Roman World. Cambridge Introduction to Roman Civilization. Cambridge University Press. p. 55. ISBN 9780521535014. ISSN 1755-6058.
- ^ Bradley, "On Captives," pp. 298–318.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," pp. 118, 122.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 122.
- ^ Catherine Hezser, “The Social Status of Slaves in the Talmud Yerushalmi and in Graeco-Roman Society,” in The Talmud Yerushalmi and Graeco-Roman Culture (Mohr, 2002), p. 96.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 122, citing Josephus, The Jewish War 6.420; Hezser, “The Social Status of Slaves,” p. 96 (Hezser is skeptical of Josephus's numbers).
- ^ Hezser, “The Social Status of Slaves,” p. 96, citing Josephus, Jewish War 3.10.10, 539ff.
- ^ Hezser, “The Social Status of Slaves,” p. 96, citing Josephus, Jewish War 3.7.31, 303–304.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 122, citing Chronicon Paschale 1.474 ed. Dindorf.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 122.
- ^ Ulrike Roth, "The Gallic Ransom and the Sack of Rome: Livy 5.48.7-8," Mnemosyne 71:3 (2018), p. 463, citing Digest (Florentinus) 1.5.4.2.
- ^ Thomas Wiedemann, "The Fetiales: A Reconsideration," Classical Quarterly 36:2 (1986), p. 483, citing Caesar, Bellum Gallicum 3.16.
- ^ Alexander Thein, "Booty in the Sullan Civil War of 83-82 B.C.," Historia 65:4 (2016), p. 462.
- ^ Roth, "The Gallic Ransom," p. 463, citing Varro, De re rustica 2.10.4.
- ^ In contrast to those wearing a cap (the pilleati) indicating that the seller offered no warranty on the slaves: Joseph A. Howley, "Why Read the Jurists?: Aulus Gellius on Reading Across Disciplines," in New Frontiers: Law and Society in the Roman World (Edinburgh University Press, 2013), citing Aulus Gellius, Attic Nights 6.4.
- ^ M. Cary and A. D. Nock, "Magic Spears," Classical Quarterly 21:3/4 (1927), p. 123, n. 1, citing the work of Köchling and Wilken.
- ^ Ovid, Fasti 1.336, as cited by Steven J. Green, Ovid, Fasti 1: A Commentary (Brill, 2004), pp. 159–160.
- ^ Leigh, Comedy and the Rise of Rome, p. 22 et passim.
- ^ Bradley, "On Captives," pp. 298–300, 313–314 et passim.
- ^ Vincent Gabrielsen, "Piracy and the Slave-Trade," in A. Erskine (ed.) A Companion to the Hellenistic World (Blackwell, 2003, 2005) pp. 389–404.
- ^ Gabrielsen, “Piracy and the Slave Trade,” p. 393.
- ^ Gabrielsen, “Piracy and the Slave Trade,” p. 392, citing Livy 34.50.5; Appian, Hannibalic Wars 28.
- ^ Gabrielsen, “Piracy and the Slave Trade,” pp. 393–394.
- ^ Gabrielsen, “Piracy and the Slave Trade,” p. 393.
- ^ Gabrielsen, “Piracy and the Slave Trade,” p. 393, citing Plutarch, Caesar 2.
- ^ Bradley, "Animalizing the Slave," p. 112, citing Plutarch, Caesar 1.4–2.4 and Suetonius, Julius Caesar 74.1.
- ^ Catherine Hezser, “Seduced by the Enemy or Wise Strategy? The Presentation of Non-Violence and Accommodation with Foreign Powers in Ancient Jewish Literary Sources,” in Between Cooperation and Hostility: Multiple Identities in Ancient Judaism and the Interaction with Foreign Powers (Vandenhoeck & Ruprecht, 2013), p. 246, citing m. Git. 4:2; t. Mo’ed Qat. 1:12. The reference to paying ransom to Romans may suggest war captives.
- ^ Levy, “Captivus Redumptus,” p. 173.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 128, citing Strabo 14.664.
- ^ Plutarch, Pompey 24-8.
- ^ Madden, "Slavery in the Roman Empire," p. 121.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 124, citing mentions in Apuleius, Metamorphoses 7.9; Philostratus, Life of Apollonius of Tyana 8.7.12; Strabo 11.496; Xenophon of Ephesus 1.13–14; Dio Chrysostom 15.25; Lucian, De mercede conductis 24.
- ^ St. Augustine Letter 10.
- ^ Fuhrmann, Policing the Roman Empire, p. 25, especially n. 26.
- ^ Morris Silver, "Contractual Slavery in the Roman Economy," Ancient History Bulletin 25 (2011), p. 75, citing Digest (Marcian) 1.5.5.1.
- ^ Bradley (1994), pp. 33–34, 48–49
- ^ Mouritsen (2011), p. 100
- ^ John Madden "Slavery in the Roman Empire: Numbers and Origins," Classics Ireland 3 (1996), p. 115, citing Columella, De re rustica 1.8.19 and Varro, De re rustica 1.17.5, 7 and 2.126.
- ^ Beryl Rawson, Children and Childhood in Roman Italy (Oxford University Press, 2003), p. 256.
- ^ S. L. Mohler, "Slave Education in the Roman Empire," Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 71 (1940), p. 272 et passim.
- ^ Mouritsen (2011), p. 138 n. 90
- ^ Mohler, "Slave Education," p. 272, citing CIL 6.1052.
- ^ Mouritsen (2011), p. 100 n. 155
- ^ Sarah Levin-Richardson, "Vernae and Prostitution at Pompeii," Classical Quarterly 73:1 (2023), pp. 250–256.
- ^ McKeown, Niall (2007). The Invention of Modern Slavery?. London: Bristol Classical Press. pp. 139–140. ISBN 978-0-7156-3185-0.
- ^ Jane Bellemore and Beryl Rawson, "Alumni: The Italian Evidence," Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 83 (1990), pp. 4–5.
- ^ Rawson, Children and Childhood in Roman Italy, pp. 251–252.
- ^ Bellemore and Rawon, "Alumni," p. 7.
- ^ Rawson, Children and Childhood in Roman Italy, p. 255.
- ^ Rawson, Children and Childhood in Roman Italy, p. 253.
- ^ Laes, "Child Slaves," p. 271.
- ^ Rawson, Children and Childhood in Roman Italy, p. 253.
- ^ Laes, "Child Slaves," pp. 264–265.
- ^ Christian Laes, "Child Slaves at Work in Roman Antiquity," Ancient Society 38 (2008), passim.
- ^ Laes, "Child Slaves," pp. 241–242.
- ^ Laes, "Child Slaves," p. 245.
- ^ Keith R. Bradley, "Child Labour in the Roman World," Historical Reflections / Réflexions Historiques 12:2 (1985), p. 324, citing Digest 17.1.26.8.
- ^ Ville Vuolanto, "Selling a Freeborn Child: Rhetoric and Social Realities in the Late Roman World," Ancient Society 33 (2003), pp. 192–193.
- ^ Bradley, "Child Labour," pp. 319, 322.
- ^ Bradley, "Child Labour," pp. 321, 325 et passim.
- ^ Bradley, "Child Labour," citing Petronius, Satyricon 94.14.
- ^ Laes, "Child Slaves," p. 253, citing Columella 12.4.3.
- ^ Laes, "Child Slaves," p. 257.
- ^ Laes, "Child Slaves," pp. 254–255.
- ^ Laes, "Child Slaves," pp. 255–256.
- ^ Laes, "Child Slaves," pp. 264–266.
- ^ Laes, "Child Slaves," p. 247, and Bradley, "Child Labor," p. 326.
- ^ Bradley, "Child Labor," p. 326, citing the poetic example in Vergil, Eclogues 8.37–40.
- ^ Laes, "Child Slaves," p. 248.
- ^ Laes, "Child Slaves," p. 246.
- ^ Laes, "Child Slaves," p. 247, citing Varro, De re rustica 2.10.
- ^ The age of the second child is less legible; Laes, "Child Slaves," pp. 250–252, citing CIL 3.2, TC 6 (a girl) and TC 7 (a boy).
- ^ Bradley, "Child Labour," pp. 250–251, citing John Chrysostom, Homilies on the Epistle of St. Paul to the Romans 31, on 16.1, and Agatharchides, On the Erythraean Sea (frg. 23–29) apud Photius, Bibliotheca p. 447.21–p. 449.10a) and the version of Diodorus Siculus, Bibliotheca historica 3.12.1–14.5
- ^ T. A. Rickard, "The Mining of the Romans in Spain," Journal of Roman Studies 18 (1928), p. 140.
- ^ Laes, "Child Slaves," pp. 235–237.
- ^ Laes, "Child Slaves," pp. 239, 241.
- ^ Laes, "Child Slaves," p. 268 et passim.
- ^ See discussions amongst Walter Scheidel, "Quantifying the Sources of Slaves in the Roman Empire," Journal of Roman Studies 87 (1997) 159–169; W. V. Harris, "Demography, Geography and the Sources of Roman Slaves," Journal of Roman Studies 89 (1999), 62–75; Christian Laes, "Child Slaves at Work in Roman Antiquity," Ancient Society 38 (2008), especially p. 267; Elio lo Cascio, "Thinking Slave and Free in Coordinates," Bulletin of the Institute of Classical Studies suppl. 109 (2010), p. 28.
- ^ Laes, "Child Slaves," pp. 262–263, citing as example the commemoration of an alumnus and apprentice by an anaglyptarius (relief tooler), CIL 2.7.347, and p. 272.
- ^ Margaret Y. MacDonald, "Children in House Churches in Light of New Research on Families in the Roman World," in The World of Jesus and the Early Church: Identity and Interpretation in the Early Communities of Faith (Hendrickson, 2011), n.p..
- ^ Laes, "Child Slaves," p. 268, citing John Chrysostom, Adversus Judaeos 7.10 (PG 48, 855): "Kidnappers often entice little boys by offering them sweets, and cakes, and marbles, and other such things; then they deprive them of their freedom and their very life," in reference to metaphorical Gehenna.
- ^ Laes, "Child Slaves," pp. 269–270, citing mainly Roman comedy and the rhetorical tradition, Seneca the Elder, Controversiae 10.4.7 and John Chrysostom, homily 21 on First Corinthians 9:1 (on adults maiming themselves).
- ^ Ville Vuolanto, "Selling a Freeborn Child: Rhetoric and Social Realities in the Late Roman World," Ancient Society 33 (2003), pp. 199–202.
- ^ Christian Laes, "Infants between Biological and Social Birth in Antiquity: A Phenomenon of the longue durée," Historia 63:3 (2014), pp. 364–383.
- ^ (Harris 1994, p. 9)
- ^ Neil W. Bernstein, "Adoptees and Exposed Children in Roman Declamation: Commodification, Luxury, and the Threat of Violence," Classical Philology 104:3 (2009), citing Seneca, Controversiae 9.3; Quintilian, Institutiones 7.1.14, 9.2.89; Declamationes Minores 278, 338, 376.
- ^ Laes, "Child Slaves at Work," p. 267.
- ^ Laes, "Child Slaves at Work," p. 241 et passim.
- ^ Vuolanto, "Selling a Freeborn Child," p. 198, asserting that "The selling of children had very little to do with child-exposure from the perspective of social history" (p. 206).
- ^ Morris Silver, "Contractual Slavery in the Roman Economy," Ancient History Bulletin 25 (2011), p. 108.
- ^ Silver, "Contractual Slavery,” p. 108, citing Juvenal, Satire 6.592–609.
- ^ Silver, "Contractual Slavery," p. 109.
- ^ Vuolanto, "Selling a Freeborn Child," p. 199.
- ^ Vuolanto, "Selling a Freeborn Child," p. 183.
- ^ On maternal and neonatal mortality in the Roman world, see for example M. Golden, "Did the Ancients Care When Their Children Died?" Greece & Rome 35 (1988) 152–163; Keith R. Bradley, "Wet-nursing at Rome: A Study in Social Relations," in The Family in Ancient Rome: New Perspectives (Cornell University Press, 1986, 1992), p. 202; Beryl Rawson, Children and Childhood in Roman Italy (Oxford University Press, 2003), p. 104.
- ^ Laes, "Infants between Biological and Social Birth," pp. 364–383.
- ^ Rawson, Children and Childhood in Roman Italy, pp. 101–102.
- ^ Ido Israelowich, "The extent of the patria potestas during the High Empire: Roman midwives and the decision of non tollere as a case in point," Museum Helveticum 74:2 (2017), pp. 227–228, citing the Codex Theodosianus 11.15.1.
- ^ Laes, "Infants Between," p. 376, citing K. Harper, Slavery in the Late Roman World AD 275–425 (Cambridge 2011), pp. 404–409.
- ^ Laes, "Infants Between," p. 375, citing Codex Theodosianus 5.10.1.
- ^ Silver, "Contractual Slavery," p. 108.
- ^ Laes, "Child Slaves," p. 267–268.
- ^ Ville Vuolanto, "Selling a Freeborn Child: Rhetoric and Social Realities in the Late Roman World," Ancient Society 33 (2003), p. 181.
- ^ Vuolanto, "Selling a Freeborn Child," pp. 188–191.
- ^ Vuolanto, "Selling a Freeborn Child," p. 181.
- ^ Laes, "Child Slaves," p. 267.
- ^ Vuolanto, "Selling a Freeborn Child," p. 181.
- ^ Vuolanto, "Selling a Freeborn Child," p. 181.
- ^ Laes, "Child Slaves," p. 267.
- ^ Laes, "Child Slaves," p. 267.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 61, citing Plutarch, Lucullus 20 and the prevalence of Greek names in the slave lists of Minturnae.
- ^ Vuolanto, "Selling a Freeborn Child," pp. 172–178.
- ^ Vuolanto, "Selling a Freeborn Child," pp. 197 (on the role of mothers), 201–204.
- ^ Vuolanto, "Selling a Freeborn Child," p. 182, citing Codex Theodosianus 27.2.
- ^ Israelowich, "The extent of the patria potestas during the High Empire," pp. 227–228, citing the Codex Theodosianus 11.15.1.
- ^ P.A. Brunt, Social Conflicts in the Roman Republic (Chatto & Windus, 1971), pp. 56–57.
- ^ Brunt, Social Conflicts in the Roman Republic, pp. 56–57.
- ^ Vuolanto, "Selling a Freeborn Child," pp. 187–188.
- ^ Vuolanto, "Selling a Freeborn Child," p. 179.
- ^ Rio, “Self-sale,” drawing extensively on Ramin and Veyne, “Droit romain et société," pp. 472–497.
- ^ Rio, "Self-Sale," p. 662.
- ^ Rio, “Self-sale,” p. 664, citing Justinian, Institutes 1.3.4, 1.16.1; Digest 1.5.5.1, 1.5.21, and 28.3.6.5.
- ^ Rio, “Self-sale,” pp. 663–664.
- ^ a b Rio, “Self-sale,” p. 664.
- ^ Morris Silver, "Contractual Slavery in the Roman Economy," Ancient History Bulletin 25 (2011), pp. 75–76.
- ^ Rio, “Self-sale,” p. 680, n. 18, citing Digest 48.19.14.
- ^ Mary Nyquist, Arbitrary Rule: Slavery, Tyranny, and the Power of Life and Death (University of Chicago Press, 2013), pp. 51–53, citing mainly the works of Cicero.
- ^ Rio, “Self-sale,” p. 665.
- ^ Hopkins, Keith. Conquerors and Slaves: Sociological Studies in Roman History. Cambridge University Press, New York. Pgs. 4–5
- ^ a b Moya K. Mason, "Roman Slavery: The Social, Cultural, Political, and Demographic Consequences", accessed 17 March 2021
- ^ Finley, Moses I. (1960). Slavery in classical Antiquity. Views and controversies. Cambridge.
- ^ Finley, Moses I. (1980). Ancient Slavery and Modern Ideology. Chatto & Windus.
- ^ Montoya Rubio, Bernat (2015). L'esclavitud en l'economia antiga: fonaments discursius de la historiografia moderna (Segles XV-XVIII). Presses universitaires de Franche-Comté. pp. 15–25. ISBN 978-2-84867-510-7.
- ^ Peter Temin, "The Labor Market of the Early Roman Empire," Journal of Interdisciplinary History 34:4 (2004), p. 515.
- ^ Temin, "The Labor Market of the Early Roman Empire," pp. 519 and 522–524.
- ^ Temin, "The Labor Market of the Early Roman Empire," pp. 514–515, 518.
- ^ Adsidua et cottidiana comparatio servorum: Keith Bradley, "'The Regular, Daily Traffic in Slaves': Roman History and Contemporary History," Classical Journal 87:2 (Dec. 1991–Jan. 1992), p. 126.
- ^ Walter Scheidel, "The Roman Slave Supply," in The Cambridge World History of Slavery: The Ancient Mediterranean World, vol. 1 (Cambridge University Press, 2011), p. 302.
- ^ a b Harris (2000), p. 721
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 126.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 126.
- ^ Morris Silver, "Places for Self-Selling in Ulpian, Plautus and Horace: The Role of Vertumnus," Mnemosyne 67:4 (2014), p. 580; on the Temple of Castor as the site, Seneca, De Constantia Sapientis 13.4; Plautus, Curculio 481.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 126, documented for instance by wax tablets from the Villa of Murecine.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 126, citing Suetonius, De gramm. 25.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 126.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," pp. 126, 138 n. 93.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 126, citing CIL 10.8222.
- ^ Eleanor G. Huzar, "Egyptian Relations in Delos," Classical Journal 57:4 (1962), p. 170. The policing action of Rhodes has also been seen as a "naval protection racket" that allowed it to exercise control over shipping in the name of suppressing "piracy": Philip de Souza, "Rome's Contribution to the Development of Piracy," Memoirs of the American Academy in Rome 6 (2008), p. 76, drawing on V. Gabrielsen, "Economic Activity, Maritime Trade and Piracy in the Hellenistic Aegean," Revue des Études Anciennes 103:1/2 (2001) pp. 219-240.
- ^ Huzar, "Roman-Egyptian Relations in Delos," pp. 170–171.
- ^ Huzar, "Roman-Egyptian Relations in Delos," pp. 170, 176, citing a number of inscriptions on the Italian presence at an earlier date than had conventionally been thought.
- ^ Huzar, "Roman-Egyptian Relations in Delos," p. 169, citing Polybius 30,29, 31.7; Livy 33.30; Strabo 10.5.4, and p. 171, noting that "it is evident that Rome had no real understanding of the economic implications of her actions."
- ^ Huzar, "Roman-Egyptian Relations in Delos," p. 170.
- ^ Huzar, "Roman-Egyptian Relations in Delos," pp. 171, 175, 176.
- ^ Strabo 14.5.2, as cited and tamped down by Huzar, "Roman-Egyptian Relations in Delos," pp. 169, 175.
- ^ Huzar, "Roman-Egyptian Relations in Delos," p. 175.
- ^ Aaron L. Beek, "The Pirate Connection: Roman Politics, Servile Wars, and the East," Transactions of the American Philological Association 146:1 (2016), p. 105.
- ^ Huzar, "Roman-Egyptian Relations in Delos," pp. 169, 175.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," pp. 126–127.
- ^ Huzar, "Roman-Egyptian Relations in Delos," pp. 175–176.
- ^ Westermann, Slave Systems, pp. 66–65, calling the Romans "criminally negligent" and callously indifferent because of their appetite for slaves.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 127, citing Varro, De lingua Latina 9.21.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 127.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 127.
- ^ A. B. Bosworth, "Vespasian and the Slave Trade," Classical Quarterly 52:1 (2002), pp. 354–355, citing MAMA 6.260; Cicero, Pro Flacco 34–38 on Acmoninan prosperity; Appian, Mithridatic Wars 77.334; Memnon of Heracleia, FGrH 434 F 1 (28.5–6); and Plutarch, Lucullus 17.1, 24.1, 30.3, 35.1.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 127.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 128.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 126.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 126, citing Strabo 11.493, 495–496
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," pp. 126, 138 n. 97 (with numerous citations of primary sources).
- ^ Ralph Jackson, "Roman Bound Captives: Symbol of Slavery?" in Image, Craft, and the Classical World: Essays in Honour of Donald Bailey and Catherine Johns (Montagnac, 2005), pp. 143–156.
- ^ Michael H. Crawford, “Republican Denarii in Romania: The Suppression of Piracy and the Slave-Trade,” Journal of Roman Studies 67 (1977), pp. 117-124.
- ^ Jackson, "Roman Bound Captives: Symbols of Slavery?" p. 151.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 124, citing Strabo 5.214 and 11.493; Tacitus, Agricola 28.3; and Periplous Maris Erythraei 13, 31, 36.
- ^ Marius Alexianu, "Lexicographers, Paroemiographers, and Slaves-for-Salt: Barter in Ancient Thrace," Phoenix 65:3/4 (2011), pp. 389-394.
- ^ Crawford, “Republican Denarii in Romania,” p. 121, citing Diodorus 5.26 and Cicero, Pro Quinctio 24.
- ^ Walter Scheidel, "Quantifying the Sources of Slaves in the Early Roman Empire," Journal of Roman Studies 87 (1997), p. 159.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," pp. 125–126.
- ^ Harris,“Towards a Study of the Roman Slave Trade,” p. 121.
- ^ Scheidel, "The Roman Slave Supply," p. 302.
- ^ Walter Scheidel, "Real Slave Prices and the Relative Cost of Slave Labor in the Greco-Roman World," Ancient Society 35 (2005), p. 8.
- ^ Scheidel, "Real Slave Prices," pp. 16–17.
- ^ Scheidel, "The Roman Slave Supply," p. 302.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," pp. 126, 138 n. 93.
- ^ Section de mancipiis vendundis ("on slaves for sale") of the Edicts of the Curule Aediles (Digest 21.1.44 pr 1–2 and 21.1.1), as cited by Lisa A. Hughes, "The Proclamation of Non-Defective Slaves and the Curule Aediles' Edict: Some Epigraphic and Iconographic Evidence from Capua," Ancient Society 36 (2006), pp. 239, 249.
- ^ Hughes, "The Proclamation of Non-Defective Slaves," pp. 250, 253.
- ^ Hughes, "The Proclamation of Non-Defective Slaves," p. 258, citing Aulus Gellius, Attic Nights 4.2.1, noting reliefs that depict slaves wearing such a tablet.
- ^ Hughes, "The Proclamation of Non-Defective Slaves," pp. 245.
- ^ "Harry Thurston Peck, Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898), Catasta". www.perseus.tufts.edu. Retrieved 2023-07-16.
- ^ "Statius, P. Papinius, Silvae, book 2, Glauctas Atedii melioris delicatus". www.perseus.tufts.edu. Retrieved 2023-07-16.
- ^ Bradley, "'The Regular, Daily Traffic in Slaves'," p. 128.
- ^ Scheidel, "The Roman Slave Supply," p. 302.
- ^ Gellius, Aulus. Attic Nights. 6.4.1.
- ^ Morris Silver, "Contractual Slavery in the Roman Economy," Ancient History Bulletin 25 (2011), p. 102, citing Pliny, Natural History 35.58.
- ^ Hughes, "The Proclamation of Non-Defective Slaves," pp. 240, 243–244, disputing an alternate interpretation of the figure as a statue.
- ^ As indicated by his attire: Hughes, "The Proclamation of Non-Defective Slaves," p. 245.
- ^ Hughes, "The Proclamation of Non-Defective Slaves," p. 246.
- ^ Hughes, "The Proclamation of Non-Defective Slaves," pp. 249–250 et passim.
- ^ a b Johnston, Mary. Roman Life. Chicago: Scott, Foresman and Company, 1957, p. 158–177
- ^ Johnston, David (2022). Roman Law in Context (2nd ed.). Cambridge University Press. p. 96. ISBN 978-1-108-70016-0. The actio redhibitoria for 6 months and the actio quanto minoris for 12, applying to sales of slaves and cattle in the market.
- ^ Alan Watson, Legal Origins and Legal Change (Hambledon Press, 1991), p. 252, observing along with W. W. Buckland that the inability of infants also to walk calls the rigor of this reasoning into question.
- ^ Finkenauer, "Filii naturales," in The Position of Roman Slaves, pp. 43–44, citing Ulpian on the Edict of the Curule Aediles, book 2 (Digest.21.1.38.14).
- ^ Hughes, "The Proclamation of Non-Defective Slaves," p. 255, citing Africanus, Digest L 16.207 (3 ad Quaestiones).
- ^ Oxford Latin Dictionary (1985 printing), s.v. venalicarius, venalicius, and venalis, pp. 2025–2026.
- ^ Walter Scheidel, "The Roman Slave Supply," in The Cambridge World History of Slavery: The Ancient Mediterranean World, vol. 1 (Cambridge University Press, 2011), p. 300.
- ^ Oxford Latin Dictionary, s.v. mango, p. 1073.
- ^ Brent D. Shaw, "The Great Transformation: Slavery and the Free Republic," in The Cambridge Companion to the Roman Republic (Cambridge University Press, 2014), p. 189.
- ^ Shaw, "The Great Transformation," p. 190. For a local dealer, andrapodokapelos: C. M. Reed, Maritime Traders in the Ancient Greek World (Cambridge University Press, 2003), p. 22.
- ^ Scheidel, "The Roman Slave Supply," p. 300.
- ^ A. B. Bosworth, “Vespasian and the Slave Trade,” Classical Quarterly 52:1 (2002), p.
- ^ Scheidel, "The Roman Slave Supply," p. 300.
- ^ Shaw, "The Great Transformation," p. 190.
- ^ Scheidel, "The Roman Slave Supply," p. 300.
- ^ Scheidel, "The Roman Slave Supply," p. 301.
- ^ Scheidel, "The Roman Slave Supply," p. 301.
- ^ H. W. Pleket, "Urban Elites and Business in the Greek Part of the Roman Empire," in Trade in the Ancient Economy (University of California Press, 1983), p. 139.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Slave Trade," p. 129, citing Pliny, Natural History 7.56; Suetonius, Divus Augustus 69; Macrobius, Saturnalia 2.4.28.
- ^ Bosworth, “Vespasian and the Slave Trade,” p. 356, citing Pliny, Natural History 7.56.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p..
- ^ Pleket, "Urban Elites and Business," p. 139.
- ^ Taco T. Terpsta, "The Palmyrene Temple in Rome and Palmyra's Trade with the West," in Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade Between Orient and Occident. Proceedings of the Conference Held in Athens, December 1-3, 2012 (Archaeopress, 2016), p. 44, citing CIL 6.399. Terpsta expresses doubt about the sufficiency of the standard interpretation, primarily of Coarelli, that this dedication should be connected to the Palmyrene community of either slaves or slave traders in Rome.
- ^ Sandra R. Joshel, Slavery in the Roman World (Cambridge University Press, 2010), p. 95
- ^ Harris, "Towards a Study of the Slave Trade," p. 129.
- ^ Scheidel, "The Roman Slave Supply," p. 301.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Slave Trade," pp. 132–133.
- ^ A. B. Bosworth, “Vespasian and the Slave Trade,” Classical Quarterly 52:1 (2002), pp. 350-357, arguing on the basis of Suetonius, Vespasianus 4.3 and other mentions that this trade was not in mules as is sometimes thought; this view is accepted also by Scheidel, "The Roman Slave Supply," p. 301.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 71.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 71, citing Plutarch, Cato the Elder 18.2, and remarking on "Cato's bitter statement that handsome slaves cost more than a farm" (Diodorus Siculus 31.24).
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 71.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 95.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 95.
- ^ Harris (2000), p. 722
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 95, citing Tacitus, Annales 13.31.2.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 95.
- ^ Scheidel, "The Roman Slave Supply," p. 302.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," pp. 124, 138 n. 81, citing CIL 8.4508.
- ^ Richard P. Saller, "Pater Familias, Mater Familias, and the Gendered Semantics of the Roman Household," Classical Philology 94:2 (1999), p. 187, citing the Digest 50.16.203.
- ^ a b c d e f g "Slavery in Rome," in The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome (Oxford University Press, 2010), p. 323.
- ^ Martin Schermaier, "Neither Fish nor Fowl: Some Grey Areas of Roman Slave Law," in The Position of Roman Slaves (De Gruyter, 2023), p. 242, citing Digest (Ulpian ad Sabinum, book 18) 7.1.15.1–2.
- ^ Christian Laes, “Child Slaves at Work in Roman Antiquity,” Ancient Society 38 (2008), p. 240, citing Paulus, Sent. 2.18.1.
- ^ Peter Temin, "The Labor Market of the Early Roman Empire," Journal of Interdisciplinary History 34:4 (2004),p. 519, citing Cicero, De officiis 21.1.150–151.
- ^ Marice E. Rose, "The Construction of Mistress and Slave Relationships in Late Antique Art," Woman's Art Journal 29:2 (2008), p. 41
- ^ Susan Treggiari, “Jobs in the Household of Livia,” Papers of the British School at Rome 43 (1975) p. 55.
- ^ Bradley, Slavery and Society at Rome, p. 57.
- ^ Clarence A. Forbes, "The Education and Training of Slaves in Antiquity," Transactions and Proceedings of the American Philological Association 86 (1955), pp. 332–333.
- ^ Ramsay MacMullen, "The Unromanized in Rome," in Diasporas in Antiquity (Brown Judaic Studies 2020), pp. 49–50, basing his guess of one hundred per household on his earlier demographic work in Changes in the Roman Empire (1990).
- ^ Roman Civilization Archived 2009-02-03 at the Wayback Machine
- ^ MacMullen, "The Unromanized in Rome," p. 49.
- ^ John R. Clarke, The Houses of Roman Italy, 100 B.C.-A.D. 250: Ritual, Space, and Decoration (University of California Press, 1991), p. 2.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 73.
- ^ a b MacMullen, "The Unromanized in Rome," p. 51.
- ^ Forbes, "The Education and Training of Slaves," p. 334, citing ILS 7710.
- ^ Forbes, “Education and Training of Slaves,” pp. 331–332.
- ^ Temin, "The Labor Market of the Early Roman Empire," p. 514.
- ^ Temin, "The Labor Market of the Early Roman Empire," pp. 525–526, 528.
- ^ John E. Stambaugh, The Ancient Roman City (Johns Hopkins University Press, 1988), p. 144, 144, 178; Kathryn Hinds, Everyday Life in the Roman Empire (Marshall Cavendish, 2010)p. 90.
- ^ Claire Holleran, Holleran, Shopping in Ancient Rome: The Retail Trade in the Late Republic and the Principate (Oxford Universwity Press, 2012), p. 136ff.
- ^ J. Mira Seo, "Cooks and Cookbooks," in The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome (Oxford University, 2010), pp. 298–299.
- ^ Forbes, "The Education and Training of Slaves," p. 335, citing Columella, 1 praef. 5 ("workshop" is officina).
- ^ Forbes, "The Education and Training of Slaves," pp. 335-336, citing Seneca, Moral Epistle 47.6, and Juvenal 5.121.
- ^ Forbes, "The Education and Training of Slaves," p. 334, citing Cicero, Letter to Atticus 14.3.1
- ^ Forbes, "The Education and Training of Slaves," p. 334, citing ILS 7733a.
- ^ Keith Bradley, "Animalizing the Slave: The Truth of Fiction," Journal of Roman Studies 90 (2000), p. 110, citing Varro, De re rustica 1.17.1.
- ^ Bradley, "Animalizing the Slave," p. 110, citing Cato, De agricultura 2.7.
- ^ Bradley, "Animalizing the Slave," p. 110, citing Columella, De re rustica 1.6.8.
- ^ Bradley, "Animalizing the Slave," p. 111, citing the jurist Gaius interpreting the Lex Aquilia at Digest 9.2.2.2.
- ^ William V. Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," Memoirs of the American Academy in Rome 36 (1980), p. 118.
- ^ Martin, “Slavery and the Ancient Jewish Family,” p. 128, citing for example the parable in Matthew 13:24–30.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Slave Trade," p. 119.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Slave Trade," p. 120, citing Columella 1.8.4.
- ^ Ulrike Roth, "Thinking Tools: Agricultural Slavery between Evidence and Models," Bulletin of the Institute of Classical Studies 92 (2007), pp. 3, 17, 36, citing Columella 12.1.5, 12.3.3, and 12.3.8 and Cato, De agricultura 143.3.
- ^ Roth, "Thinking Tools," p. 49, citing Cato, De agricultura 143.1.
- ^ Miroslava Mirković, "The Later Roman Colonate and Freedom," Transactions of the American Philosophical Society 87:2 (1997), p. 42, noting that in other contexts, the ergastulum seems to be a penal workhouse not necessarily for agricultural labor, as when Livy (2.2.6) contrasts a debtor who is led non in servitium sed in ergastulum, "not into slavery but into the workhouse."
- ^ Fergus Millar, "Condemnation to Hard Labour in the Roman Empire, from the Julio-Claudians to Constantine," Papers of the British School at Rome 52 (1984), pp. 143–144.
- ^ William Heinemann, notes to Livy 32.26.17–18, in Livy: Books XXXI-XXXIV with an English Translation (Harvard University Press, 1935), pp. 236–237.
- ^ Millar, "Condemnation to Hard Labour in the Roman Empire, from the Julio-Claudians to Constantine," pp. 131–132.
- ^ Alfred Michael Hirt, Imperial Mines and Quarries in the Roman World: Organizational Aspects 27–BC AD 235 (Oxford University Press, 2010), sect. 3.3.
- ^ W. Mark Gustafson, "Inscripta in Fronte: Penal Tattooing in Late Antiquity," Classical Antiquity 16:1 (1997), p. 81.
- ^ Millar, "Condemnation to Hard Labour in the Roman Empire," pp. 124–125.
- ^ Millar, "Condemnation to Hard Labour in the Roman Empire," pp. 127–128, 132, 137–138, 146.
- ^ Millar, "Condemnation to Hard Labour in the Roman Empire," pp. 128, 138.
- ^ Millar, "Condemnation to Hard Labour in the Roman Empire," p. 139.
- ^ Millar, "Condemnation to Hard Labour in the Roman Empire," pp. 139–140.
- ^ Millar, "Condemnation to Hard Labour in the Roman Empire," pp. 140, 145–146.
- ^ Eusebius, writing of those who were subjected to mutilations that reduced their capacity to work and were then sent to the copper mines "not so much for service as for the sake of ill treatment and hardship" (Historia Ecclesiastica 8.12.10), as referenced in this context by Millar, "Condemnation to Hard Labour in the Roman Empire," pp. 141, 147.
- ^ Temin, "The Labor Market of the Early Roman Empire," p. 520.
- ^ Millar, "Condemnation to Hard Labour in the Roman Empire," p. 141–142.
- ^ Hirt, Imperial Mines and Quarries, sect. 4.2.1.
- ^ Christian G. De Vito and Alex Lichtenstein, “Writing a Global History of Convict Labour,” in Global Histories of Work (De Gruyter, 2016), p. 58.
- ^ Lionel Casson, "Galley Slaves," Transactions and Proceedings of the American Philological Association 97 (1966), p. 35.
- ^ Buckland, The Roman Law of Slavery, pp. 318–319.
- ^ Buckland, The Roman Law of Slavery, p. 320.
- ^ Sarah Bond, Trade and Taboo: Disreputable Professions in the Roman Mediterranean (University of Michigan Press, 2016), pp.70–71.
- ^ Buckland, The Roman Law of Slavery, p. 320.
- ^ a b Adolf Berger. 1991. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. American Philosophical Society (reprint). p. 706.
- ^ Buckland, The Roman Law of Slavery, pp. 320–321.
- ^ Buckland, The Roman Law of Slavery, p. 320.
- ^ Wolfram Buchwitz, "Giving and Taking: The Effects of Roman Inheritance Law on the Social Position of Slaves," in The Position of Roman Slaves, pp. 183–184, citing Tit. Ulp. 20.16; CIL VI.2354 and X.4687.
- ^ Buckland, The Roman Law of Slavery, p. 319, especially n. 4.
- ^ Buchwitz, "Giving and Taking: The Effects of Roman Inheritance Law on the Social Position of Slaves," pp. 183–184, citing CIL VI 2354 on the designation of a public slave's concubina as his heir.
- ^ Peter J. Holliday, "The Sarcophagus of Titus Aelius Evangelus and Gaudenia Nicene," The J. Paul Getty Museum Journal 21 (1993), pp. 94, 96.
- ^ Susan Treggiari, "Contubernales in CIL 6," Phoenix 35:1 (1981), p. 50.
- ^ Buckland, The Roman Law of Slavery, p. 319.
- ^ John Madden, "Slavery in the Roman Empire Numbers and Origins," Classics Ireland 3 (1996), citing Frontinus, De aquaeductu 116–117.
- ^ Marianne Béraud, Nicolas Mathieu, Bernard Rémy, "Esclaves et affranchis chez les Voconces au Haut-Empire: L'apport des inscriptions," Gallia 74:2 (2017), p. 80.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 83.
- ^ William V. Harris, "Roman Terracotta Lamps: The Organization of an Industry," Journal of Roman Studies 70 (1980), p. 140.
- ^ David Johnston, "Law and Commercial Life of Rome," Proceedings of the Cambridge Philological Society 43 (1997), p. 59.
- ^ Harris, "Roman Terracotta Lamps: The Organization of an Industry," pp. 140–141; Johnston, "Law and Commercial Life," p. 56 et passim, on the son as institor.
- ^ Leonhard Schumacher, "On the Status of Private Actores, Dispensatores and Vilici,”Bulletin of the Institute of Classical Studies suppl. 109 (2010), p. 31.
- ^ Susan Treggiari, "Jobs in the Household of Livia," Papers of the British School at Rome 43 (1975), p. 49.
- ^ Treggiari, ""Jobs in the Household of Livia," p. 50.
- ^ Schumacher, "On the Status of Private Actores, Dispensatores and Vilici,” pp. 36–38.
- ^ Treggiari, "Jobs in the Household of Livia," p. 50.
- ^ Gamauf, "Dispensator: The Social Profile of a Servile Profession," p. 130, n. 24; Jesper Carlsen, "Vilici" and Roman Estate Managers until AD 284 (L'Erma di Bretschneider, 1995), p. 148, n. 492, cites CIL IX 2558 and CIL IX 4644 (= ILS 3857) on two dispensatrices.
- ^ Willem Zwalye, "Valerius Patruinus' Case Contracting in the Name of the Emperor," in The Representation and Perception of Roman Imperial Power: Proceedings of the Third Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, c. 200 B.C.–A.D. 476), Rome, March 20-23, 2002 (Brill, 2003), p. 160.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 82.
- ^ Buckland, The Roman Law of Slavery, pp. 162, 274–275.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 82.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 82.
- ^ Alan Watson, "Roman Slave Law and Romanist Ideology," Phoenix 37:1 (1983), pp. 56-57.
- ^ Silver, "Contractual Slavery," p. 90.
- ^ Martin, “Slavery and the Ancient Jewish Family,” p. 128, citing Matthew 21:34 and 25:14–30.
- ^ Martin, “Slavery and the Ancient Jewish Family,” p. 128, citing Matthew 24:45 and Mark 13:35.
- ^ Catherine Edwards, "Unspeakable Professions: Public Performance and Prostitution in Ancient Rome," in Roman Sexualities (Princeton UP 1997), pp. 72–73, citing the Tabula Heracleensis on some restrictions outside the city of Rome.
- ^ Thomas A.J. McGinn, Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome (Oxford UP 1998) p. 65ff.
- ^ Edwards, "Unspeakable Professions," pp. 66–67.
- ^ Edwards, "Unspeakable Professions," p. 66.
- ^ Edwards, "Unspeakable Professions," p. 73.
- ^ Edwards, "Unspeakable Professions," pp. 76, 82–83.
- ^ Edwards, "Unspeakable Professions," pp. 74–75, citing Livy 7.2.12; Augustus mitigated the practice.
- ^ D. Selden, "How the Ethiopian Changed His Skin," Classical Antiquity 32:2 (2013), p. 329, citing Donatus, Vita Terenti 1.
- ^ Alison Futrell, A Sourcebook on the Roman Games (Blackwell, 2006), p. 124.
- ^ Edwards, "Unspeakable Professions," p. 82.
- ^ Edwards, "Unspeakable Professions," p. 81.
- ^ Amy Richlin, "Sexuality in the Roman Empire," in A Companion to the Roman Empire (John Wiley & Sons, 2009), p. 350.
- ^ McGinn, Prostitution, Sexuality, and the Law, pp. 293, 316.
- ^ Rebecca Flemming, "Quae Corpore Quaestum Facit: The Sexual Economy of Female Prostitution in the Roman Empire," Journal of Roman Studies 89 (1999), pp. 49–50.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 76.
- ^ Flemming, "Quae Corpore Quaestum," p. 53, citing Scriptores Historiae Augustae, "Hadrian" 18.8.
- ^ Buckland, The Roman Law of Slavery, p. 38, citing Codex Iustiniani 1.4.14, 33; Institutiones 1.8.2.
- ^ Codex Theodosianus 9.40.8 and 15.9.1; Symmachus, Relatio 8.3.
- ^ a b Mackay, Christopher (2004). Ancient Rome: A Military and Political History. New York: Cambridge University Press. p. 298. ISBN 978-0521809184.
- ^ Vuolanto, "Selling a Freeborn Child," p. 191.
- ^ Keith R. Bradley, "On the Roman Slave Supply and Slavebreeding," in Classical Slavery (Frank Cass, 2000), p. 53.
- ^ Rosenstein, Nathan (2005-12-15). Rome at War: Farms, Families, and Death in the Middle Republic. Univ of North Carolina Press. ISBN 978-0-8078-6410-4.
Recent studies of Italian demography have further increased doubts about a rapid expansion of the peninsula's servile population in this era. No direct evidence exists for the number of slaves in Italy at any time. Brunt has little trouble showing that Beloch's estimate of 2 million during the reign of Augustus is without foundation. Brunt himself suggests that there were about 3 million slaves out of a total population in Italy of about 7.5 million at this date, but he readily concedes that this is no more than a guess. As Lo Cascio has cogently noted, that guess in effect is a product of Brunt's low estimate of the free population
- ^ a b Goldhill, Simon (2006). Being Greek Under Rome: Cultural Identity, the Second Sophistic and the Development of Empire. Cambridge University Press.
- ^ Walter Scheidel. 2005. 'Human Mobility in Roman Italy, II: The Slave Population', Journal of Roman Studies 95: 64–79. Scheidel, p. 170, has estimated between 1 and 1.5 million slaves in the 1st century BC.
- ^ Wickham (2014), p. 198 notes the difficulty in estimating the size of the slave population and the supply needed to maintain and grow the population.
- ^ No contemporary or systematic census of slave numbers is known; in the Empire, under-reporting of male slave numbers would have reduced the tax liabilities attached to their ownership. See Kyle Harper, Slavery in the Late Roman World, AD 275–425. Cambridge University Press, 2011, pp. 58–60, and footnote 150. ISBN 978-0-521-19861-5
- ^ a b Noy, David (2000). Foreigners at Rome: Citizens and Strangers. Duckworth with the Classical Press of Wales. ISBN 978-0-7156-2952-9.
- ^ Harper, James (1972). Slaves and Freedmen in Imperial Rome. Am J Philol.
- ^ Frier, "Demography", 789; Scheidel, "Demography", 39.
- ^ "Estimated Distribution of Citizenship in the Roman Empire". byustudies.byu.edu.
- ^ Bruce W. Frier and Thomas A. J. McGinn, A Casebook on Roman Family Law (Oxford University Press, 2004), p. 15.
- ^ Stefan Goodwin, Africa in Europe: Antiquity into the Age of Global Expansion, vol. 1 (Lexington Books, 2009), p. 41, noting that "Roman slavery was a nonracist and fluid system".
- ^ Bradley, "Animalizing the Slave," p. 111.
- ^ Thomas Harrison, "Classical Greek Ethnography and the Slave Trade," Classical Antiquity 38:1 (2019), p. 39.
- ^ Jane Rowlands, "Dissing the Egyptians: Legal, Ethnic, and Cultural Identities in Roman Egypt," Bulletin of the Institute of Classical Studies 120 (2013), p. 235.
- ^ Harrison, "Classical Greek Ethnography," citing Varro, De Lingua Latina 9.93.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 29, note 29, citing Catullus 10.14–20.
- ^ Kathryn Tempest, "Saints and Sinners: Some Thoughts on the Presentation of Character in Attic Oratory and Cicero's Verrines," in "Sicilia Nutrix Plebis Romanae": Rhetoric, Law, And Taxation In Cicero's "Verrines" (Institute of Classical Studies, 2007), p. 31, citing Ad Verrem 5.27.
- ^ L. Richardson Jr., "Catullus 4 and Catalepton 10 Again," American Journal of Philology 93:1 (1972), p. 217.
- ^ Maeve O'Brien, "Happier Transports to Be: Catullus' Poem 4: Phaselus Ille," Classics Ireland 13 (2006), pp. 71.
- ^ Bradley, Slavery and Society at Rome (Cambridge University Press, 1994), p. 42, and “Roman Slavery and Roman Law,” p. 481.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," The Cambridge World History of Slavery: Volume 1. The Ancient Mediterranean World (Cambridge University Press, 2011), p. 122.
- ^ Catherine Hezser, "Slavery and the Jews," p. 439. A similar conclusion is expressed by Dale B. Martin, “Slavery and the Ancient Jewish Family,” in The Jewish Family in Antiquity (Brown Judaic Studies 2020), p. 118, citing evidence from inscriptions and papyri of Jewish slave owners in Transjordan, Egypt, Italy, Greece, and Asia Minor, and evidence of Jewish slaves in Jerusalem, Galilee, Egypt, Italy, and Greece.
- ^ Martin, “Slavery and the Ancient Jewish Family,” p. 113.
- ^ Fanny Dolansky, "Reconsidering the Matronalia and Women's Rites," Classical World 104:2 (2011), p. 206.
- ^ Bradley, "Animalizing the Slave," p. 117.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 76.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 128, citing Eph. Ep. 8 (1899) 524 no. 311.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 128, citing FIRA 3 no. 89.
- ^ Bradley, "'The Regular Daily Traffic in Slaves'," pp. 133, 137.
- ^ Bradley, "'The Regular Daily Traffic in Slaves'," p. 133.
- ^ Rudolf Franz Ertl and Helmut Leitner, Wasser für Carnuntum: Versorgung, Entsorgung, Badekultur im Römischen Reich und in der Stadt an der Donau, vol. 2: Carnuntum (Hollitzer, 2023), p. 735.
- ^ Eftychia Bathrellou and Kostas Vlassopoulos, Greek and Roman Slaveries (Wiley, 2022), pp. 4–5.
- ^ Ulrike Roth, "Peculium, Freedom, Citizenship: Golden Triangle or Vicious Circle? An Act in Two Parts," Bulletin of the Institute of Classical Studies suppl. 109 (2010), p. 105.
- ^ Martin Schermaier, introduction to The Position of Roman Slaves: Social Realities and Legal Differences (De Gruyter, 2023), p. vi, and "Without Rights? Social Theories Meet Roman Law Texts," pp. 6–7.
- ^ Sandra R. Joshel, "Nurturing the Master's Child: Slavery and the Roman Child-Nurse," Signs 12:1 (1986), p. 4, with reference to the classic work of Moses Finley, Ancient Slavery and Modern Ideology.
- ^ Victoria Emma Pagán, “Teaching Torture in Seneca, Controversiae 2.5,” Classical Journal 103:2 (Dec.–Jan. 2007/2008), p. 175, citing Cicero, Pro Cluentio 175–177.
- ^ Dolansky, "Reconsidering the Matronalia," pp.205–206.
- ^ Susan Treggiari, "The Freedmen of Cicero," Greece & Rome 16.2 (1969), p. 195, citing Ad Atticum 1.12.4.
- ^ Gerard B. Lavery, "Training, Trade and Trickery: Three Lawgivers in Plutarch," Classical World 67:6 (1974), p. 377; Plutarch, Life of Cato 4.4–5.1.
- ^ Mellor, Ronald. The Historians of Ancient Rome. New York: Routledge, 1997. (467).
- ^ Aulus Gellius, Attic Nights 1.26, as cited by Clarence A. Forbes, "The Education and Training of Slaves in Antiquity," Transactions and Proceedings of the American Philological Association 86 (1955), p. 338.
- ^ Peter Garnsey, Ideas of Slavery from Aristotle to Augustine (Cambridge University Press, 1996), pp. 17, 93, 238.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 127.
- ^ Westermann, Slave Systems, pp. 99–100.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 107, citing Pliny, Epistle 8.24.5
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 107, citing Pliny, Epistle 5.19.1–4.
- ^ Westermann, Slave Systems, pp. 107 and 114, citing Suetonius, Claudius 25 and the Digest of Justinian 40.8.2.
- ^ Gary B. Ferngren, "Roman Lay Attitudes towards Medical Experimentation," Bulletin of the History of Medicine 59:4 (1985), p. 504. Free people had no recourse, though pharmacological malpractice that resulted in death by poisoning could result in a charge of homicide against the physician under the Lex Cornelia de sicariis et veneficis.
- ^ Clarence A. Forbes, "The Education and Training of Slaves in Antiquity," Transactions and Proceedings of the American Philological Association 86 (1955), pp. 343–344; also Westermann, Slave Systems, p. 114, using the word technē.
- ^ Forbes, "The Education and Training of Slaves," p. 344, noting Cicero's tactful if condescending dismissal that "professions such as medicine, architecture, and teaching of the liberal arts which either involve higher learning or are utilitarian to no small degree are honorable for those whose social status they are suited" (De officiis 1.42.151)—that status not being senatorial.
- ^ Ramsay MacMullen, "Social Ethic Models: Roman, Greek, 'Oriental'," Historia 64:4 (2015), p. 491.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 114; Forbes, "The Education and Training of Slaves," p. 344–345.
- ^ George C. Boon, "Potters, Oculists and Eye-Troubles," Britannia 14 (1983), p. 6, citing CIL 11.5400, ILS 7812; on the size of his estate, Cornelia M. Roberts, "Roman Slaves," Classical Outlook 43:9 (1966), p. 97, gives 400,00, and Forbes, "The Education and Training of Slaves," the larger sum (p. 347); floruit of Merula from Barbara Kellum, review of Rome's Cultural Revolution by Andrew Wallace-Hadrill, American Journal of Philology 132:2 (2011), p. 334.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 74, citing Suetonius, Augustus 11; CIL 10.388; Cicero, Pro Cluentio 47.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 114, citing Galen, Therapeutikē technē 1 (Kühn) and Pliny, Natural History 29.1.4 (9).
- ^ Véronique Boudon-Millot, “Greek and Roman Patients under Galen's Gaze: A Doctor at the Crossroads of Two Cultures,” in "Greek" and "Roman" in Latin Medical Texts: Studies in Cultural Change and Exchange in Ancient Medicine (Koninklijke Brill, 2014), pp. 7, 10.
- ^ Boudon-Millot, “Greek and Roman Patients,” p. 9.
- ^ Cicero. Ad familiares 16.6
- ^ Cicero. Ad familiares 16.3
- ^ Bankston (2012), p. 209
- ^ Treggiari, "The Freedmen of Cicero," p. 200.
- ^ Bankston (2012), p. 215
- ^ Bradley, "Roman Slavery and Roman Law," p. 484.
- ^ Cicero, Ad familiares 16.21
- ^ Jerome, Chronological Tables 194.1
- ^ William Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology vol. 3, p. 1182 Archived 2006-12-07 at the Wayback Machine
- ^ Valerie Hope, “Fighting for Identity: The Funerary Commemoration of Italian Gladiators,” Bulletin of the Institute of Classical Studies 73 (2000), p. 101.
- ^ Christer Bruun, “Greek or Latin? The owner's choice of names for vernae in Rome,” in Roman Slavery and Roman Material Culture (University of Toronto Press, 2013), pp. 21–22.
- ^ Brent D. Shaw, "The Great Transformation: Slavery and the Free Republic," in The Cambridge Companion to the Roman Republic (Cambridge University Press, 2014), p. 196.
- ^ “Grave Relief of a Silversmith,” Getty Museum Collection, object number 96.AA.40, https://www.getty.edu/art/collection/object/104034. See more on Publius Curtilius Agatho under “Commemoration” below.
- ^ J. F. Drinkwater, “The Rise and Fall of the Gallic Julii: Aspects of the Development of the Aristocracy of the Three Gauls under the Early Empire,” Latomus 37 (1978) 817–850.
- ^ Clive Cheesman, "Names in -por and Slave Naming in Republican Rome," Classical Quarterly 59:2 (2009), pp. 516, 523.
- ^ Cheesman, “Names in -por,” p. 516.
- ^ Cheesman, “Names in -por,” pp. 511, 519, 521, et passim.
- ^ Cheesman, “Names in -por,” pp. 521, 527.
- ^ Cheesman, “Names in -por,” p. 524. Marcipor is also the name of a Menippean satire by Varro.
- ^ Cheesman, “Names in -por,” p. 528.
- ^ Cheesman, “Names in -por,” p. 512.
- ^ Cheesman, “Names in -por,” p. 517.
- ^ Cheesman, “Names in -por,” p. 524.
- ^ Susan Treggiari, "The Freedmen of Cicero," Greece & Rome 16.2 (1969), p. 196.
- ^ The status of some servants he names is not clear from context; they could be either slaves or freedmen still working for him; Treggiari, "The Freedmen of Cicero," p. 196.
- ^ Anna Anguissola, "Remembering the Greek Masterpieces: Observations on Memory and Roman Copies," in "Memoria Romanum": Memory in Rome and Rome in Memory, American Academy in Rome (University of Michigan Press, 2014), pp. 121–122.
- ^ Cheesman, “Names in -por,” p. 517.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 96.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 96, citing Varro, De lingua latina 8.21.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 96 and especially n. 2.
- ^ Cheesman, “Names in -por,” p. 518. See also “Temple slaves”.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 96.
- ^ So argued by Bruun, “Greek or Latin? The owner's choice of names for vernae in Rome.” Bruun also argues that naming your own children might have been one of the perks of being a verna.
- ^ Hope, “Fighting for Identity,” p. 101, citing inscriptions EAOR 1.63 and EAOR 2.41 = AE (1908) 222.
- ^ Cheesman, “Names in -por,” p. 516, citing Diodorus Siculus 36.4.4.
- ^ Cheesman, “Names in -por,” p. 518, citing Cicero, Philippics 2.77: “Quis tu?” “A Marco tabellarius.”
- ^ Westermann,Slave Systems, p. 92 and n. 34.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 96.
- ^ Michele George, “Slave Disguise,” in Representing the Body of the Slave (Routledge, 2002, 2013), p. 42 et passim.
- ^ Thomas Wiedemann and Jane Gardner, introduction to Representing the Body of the Slave, p. 4; George, “Slave Disguise,” p. 43.
- ^ a b Rose, “The Construction of Mistress and Slave,” p. 43, with reference to George, “Slave Disguise,” p. 44.
- ^ Alexandra Croom, Roman Clothing and Fashion (Amberley 201), n.p.
- ^ Wiedemann and Gardner, introduction to Representing, p. 4; George, “Slave Disguise,” p. 44.
- ^ George, “Slave Disguise,” p. 43.
- ^ George, “Slave Disguise,” p. 38.
- ^ Sandra R. Joshel, Slavery in the Roman World (Cambridge UP, 2010), p. 133.
- ^ Croom, Roman Clothing, p. 56.
- ^ Croom, Roman Clothing, p. 39.
- ^ Amy Richlin, Slave Theater in the Roman Republic: Plautus and Popular Comedy (Cambridge University Press, 2017), pp. 116, 121, citing Truculentus 270–275.
- ^ Joshel, “Slavery in the Roman World,” pp. 133, 137. The scene may suggest a sequential narrative—changing into party shoes, drinking, the aftermath upon departure—rather than the simultaneous actions of two different guests.
- ^ Croom, Roman Clothing, p. 8.
- ^ Croom, Roman Clothing, pp. 68–69.
- ^ Croom, Roman Clothing, pp. 8–9.
- ^ Joshel, Slavery in the Roman World, pp. 133, 135.
- ^ Croom, Roman Clothing, citing Columella 1.8.9 (sic).
- ^ Croom, Roman Clothing, citing Cato, On agriculture 59.
- ^ Croom, Roman Clothing, n.p.
- ^ R. T. Pritchard, “Land Tenure in Sicily in the First Century B.C.,” Historia 18:5 (1969), pp. 349–350, citing Diodorus Siculus 34.2.34.
- ^ George, “Slave Disguise,” p. 44, 51, n. 14 citing Seneca.
- ^ Keith R. Bradley, "Slave Kingdoms and Slave Rebellions in Ancient Sicily," Historical Reflections / Réflexions Historiques 10:3 (1983), p. 435.
- ^ M. I. Finley, Ancient Slavery and Modern Ideology (1980), p. 111, as cited by Bradley, "Roman Slavery and Roman Law," p. 489, n. 35.
- ^ Dan-el Padilla Peralta, "Slave Religiosity in the Roman Middle Republic," Classical Antiquity 36:2 (2017), p. 355, citing Cato apud Festus 268 L.
- ^ Keith Bradley, "The Problem of Slavery in Classical Culture" (review article), Classical Philology 92:3 (1997), pp. 278–279, citing Plutarch, Moralia 511d–e.
- ^ Thomas E. J. Wiedemann, "The Regularity of Manumission at Rome," Classical Quarterly 35:1 (1985), p. 165, citing Codex Justinianus 3.36.5 = GARS 199, 7.12.2 = GARS 10; and CIL 6.2.10229 (starting at line 80).
- ^ Holt Parker, "Crucially Funny or Tranio on the Couch: The Servus Callidus and Jokes about Torture," Transactions of the American Philological Association 119 (1989), p. 237.
- ^ Holt, "Crucially Funny," p. 237.
- ^ Holt, "Crucially Funny," p. 237, citing Livy 22.33.2; see also William A. Oldfather, "Livy i, 26 and the Supplicium de More Maiorum," Transactions and Proceedings of the American Philological Association 39 (1908), p. 62
- ^ Holt, "Crucially Funny," pp. 237–238, citing Livy 32.26.4–18 and Zonaras 9.16.6.
- ^ Holt, "Crucially Funny," p. 238.
- ^ Holt, "Crucially Funny," p. 238, citing Livy 33.36.1–3.
- ^ Holt, "Crucially Funny," p. 238, citing Livy 39.29.8–10.
- ^ Diodorus Siculus, The Civil Wars; Siculus means "the Sicilian".
- ^ Some scholars question whether Sicilian grain production or ranching was extensive enough at this time to sustain such large-scale slaveholding, or the extent to which the rebellions might also have attracted poorer or disadvantaged free persons: Gerald P. Verbrugghe, "Sicily 210-70 B.C.: Livy, Cicero and Diodorus," Transactions and Proceedings of the American Philological Association 103 (1972), pp. 535-559, and "The Elogium from Polla and the First Slave War," Classical Philology 68:1 (1973), pp. 25–35; R. T. Pritchard, "Land Tenure in Sicily in the First Century B.C.," Historia 18:5 (1969), pp. 545–556 on latifundia pushing out small farmers in favor of ranching operations employing slaves.
- ^ Keith R. Bradley, "Slave Kingdoms and Slave Rebellions in Ancient Sicily," Historical Reflections / Réflexions Historiques 10:3 (1983), p. 443.
- ^ Verbrugghe, "Sicily 210-70 B.C.," p. 540; on a certain type of latifundium functioning as a ranch, K. D. White, "Latifundia," Bulletin of the Institute of Classical Studies 14 (1967), p. 76.
- ^ Bradley, "Slave Kingdoms and Slave Rebellions," pp. 441–442.
- ^ Peter Morton, "The Geography of Rebellion: Strategy and Supply in the Two 'Sicilian Slave Wars'," Bulletin of the Institute of Classical Studies 57:1 (2014), pp. 26.
- ^ Morton, "The Geography of Rebellion," pp. 28–29.
- ^ Morton, "The Geography of Rebellion," pp. 29, 35.
- ^ Bradley, "Slave Kingdoms and Slave Rebellions," pp. 436–437 (reviewing other scholars on the subject) and moderating views of Eunus's actual monarchical ambitions pp. 439–440
- ^ Bradley, "Slave Kingdoms and Slave Rebellions," p. 447.
- ^ Morton, "The Geography of Rebellion," p. 22ff., from the logistical perspective of "terrain";
- ^ Bradley, "Slave Kingdoms and Slave Rebellions," p. 441.
- ^ Aaron L. Beek, "The Pirate Connection: Roman Politics, Servile Wars, and the East," TAPA 146:1 (2016), p. 100.
- ^ Beek, "The Pirate Connection," p. 100.
- ^ Beek, "The Pirate Connection," p. 100, citing Diodorus 36.3.2.
- ^ Bradley, "Slave Kingdoms and Slave Rebellions," p. 442.
- ^ Beek, "The Pirate Connection," pp. 104–106.
- ^ Athenion's name is inscribed on several sling bullets found at multiple sites in Sicily; Beek, "The Pirate Connection," pp. 31–32.
- ^ Bradley, "Slave Kingdoms and Slave Rebellions," p. 442.
- ^ Beek, "The Pirate Connection," pp. 32–34.
- ^ Bradley, "Slave Kingdoms and Slave Rebellions," pp. 449–550.
- ^ Anne Searcy, "The Recomposition of Aram Khachaturian's Spartacus at the Bolshoi Theater, 1958–1968," Journal of Musicology 33:3 (2016), pp. 362-400, citing the 2013 production as an example of the "heavily revised version … [that] has become canonical" (p. 398) and describing it as "no longer … an exploration of musical national diversity" but nationalist (p. 399) and devoid of the ethnic diversity of Spartacus's followers as originally conceived by the composer (p. 365).
- ^ Erich S. Gruen,The Last Generation of the Roman Republic (University of California Press, 1974), p. 20.
- ^ Gruen, The Last Generation, p. 20.
- ^ Robin Seager, "The Rise of Pompey," The Cambridge Ancient History (Cambridge University Press, 1994), p. 221.
- ^ Gruen, The Last Generation, p. 20.
- ^ Seager, "The Rise of Pompey," pp. 221–222.
- ^ Gruen, The Last Generation, p. 21.
- ^ Seager, "The Rise of Pompey," p. 222.
- ^ T. Corey Brennan, The Praetorship in the Roman Republic, vol. 2 (Oxford University Press, 2000), p. 489, citing Plutarch.
- ^ Seager, "The Rise of Pompey," pp. 222–233.
- ^ Christopher J. Furhmann, Policing the Roman Empire: Soldiers, Administration, and Public Order (Oxford University Press, 2012), p. 24.
- ^ Naerebout and Singor, "De Oudheid", p. 296
- ^ Furhmann, Policing the Roman Empire, p. 24.
- ^ Bradley, "Roman Slavery and Roman Law," p. 488, citing Digest 29.5.1.27 (Ulpian).
- ^ Bradley, "Slave Kingdoms and Slave Rebellions," p. 443; "Roman Slavery and Roman Law," p. 488 on the number executed.
- ^ A legal principle reaching "the level of the preposterous" notes Keith R. Bradley, "Roman Slavery and Roman Law, Historical Reflections / Réflexions Historiques 15:3 (1988), p. 489; Digest 47.2.61 (Africanus), as cited by Silver, "Places for Self-Selling," p. 582.
- ^ Christopher J. Furhmann, Policing the Roman Empire: Soldiers, Administration, and Public Order (Oxford University Press, 2012), p. 42.
- ^ Bradley, Keith Resisting Slavery in Ancient Rome
- ^ Fuhrmann, Policing the Roman Empire, pp. 31ff.
- ^ Furhmann, Policing the Roman Empire, p. 24.
- ^ Fuhrmann, Policing the Roman Empire, p. 28, note 28.
- ^ Bradley, "Animalizing the Slave," p. 124.
- ^ Susan Treggiari, "The Freedmen of Cicero," Greece & Rome 16.2 (1969), p. 196, citing Cicero Ad familiares 13.77.3 and 5.9–11.
- ^ Morris Silver, "Contractual Slavery in the Roman Economy," Ancient History Bulletin 25 (2011), p. 76.
- ^ María Isabel Baldasarre, "Comentario sobre Androcles," Museo Nacional de Buenos Aires, inv. 5498, https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/5498/
- ^ Bradley, Slavery and Society, p. 107, citing Aulus Gellius 5.14, who credits Apion as an eyewitness attending the venatio; Seneca, De beneficiis 2.19.1; Aelian, De natura animalium 7.48.
- ^ Keith Bradley, "On Captives under the Principate," Phoenix 58:3/4 (2004), pp. 298-318.
- ^ Fuhrmann, Policing the Roman Empire, p. 26.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 75.
- ^ Westermann, Slave Systems, pp. 76–77, citing Plutarch, Cato the Elder 21.3, and Cato, On agriculture 56.
- ^ Jennifer A. Glancy, "Slaves and Slavery in the Matthean Parables," Journal of Biblical Literature 119:1 (2000), p. 67, citing Petronius, Satyricon 49.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 105, citing Galen, De animi morbis 4 (Kühn 5:17).
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 105, Script. Hist. Aug., Commodus 1.9.
- ^ As characterized by Matthew Roller, "In the Intersignification of Monuments in Augustan Rome," American Journal of Philology 134:1 (2013), p. 126.
- ^ By Pliny the Elder, Natural History 9.77; Cassius Dio 54.23.1–5; and indirectly Tacitus, Annales 1.10, 12.60, as cited by Thomas W. Africa, "Adam Smith, the Wicked Knight, and the Use of Anecdotes," Greece & Rome 42:1 (1995), pp. 71–72.
- ^ Likely alluded to in a similar incident at Trimalchio's dinner party, Satyricon 52.4, according to Barry Baldwin, "Careless Boys in the Satyricon," Latomus 44:4 (1985), pp. 847-848.
- ^ Alan Watson, "Roman Slave Law and Romanist Ideology," Phoenix 37:1 (1983), p. 56, citing De ira 3.40.1–3.
- ^ Africa, "Adam Smith," pp. 70–71.
- ^ Africa, "Adam Smith," pp. 71 ("stock villain"), 75, and 77, note 16.
- ^ Africa, "Adam Smith," pp. 73, citing Seneca, De Clementia 1.18.2.
- ^ Africa, "Adam Smith," p. 73, for the characterization.
- ^ Holt Parker, "Crucially Funny or Tranio on the Couch: The Servus Callidus and Jokes about Torture," Transactions of the American Philological Association 119 (1989), p. 237.
- ^ Watson, "Roman Slave Law and Romanist Ideology," citing the Greek historian Dionysius Roman Antiquities 20.13 as "weak" evidence of censorial powers and likely not well informed.
- ^ Watson, "Roman Slave Law," pp. 55–56.
- ^ Africa, "Adam Smith," p. 71.
- ^ Bradley, "Roman Slavery and Roman Law," pp. 491–492.
- ^ Michelle T. Clarke, "Doing Violence to the Roman Idea of Liberty? Freedom as bodily integrity in Roman Political Thought," History of Political Thought 35:2 (2014), pp. 212,
- ^ Clarke, "Doing Violence to the Roman Idea of Liberty," pp. 219–220, citing Acts 22:23–29.
- ^ W. Mark Gustafson, "Inscripta in Fronte: Penal Tattooing in Late Antiquity," Classical Antiquity 16:1 (1997), p. 79.
- ^ Bradley, "Roman Slavery and Roman Law," pp. 492–493.
- ^ Holt Parker, "Crucially Funny or Tranio on the Couch: The Servus Callidus and Jokes about Torture," Transactions of the American Philological Association 119 (1989), p. 238; Livy 32.26.18.
- ^ Michele George, "Slavery and Roman Material Culture," in The Cambridge World History of Slavery: Volume 1, The Ancient Mediterranean World (Cambridge UP, 2011), p. 395.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 76, citing Cicero, Pro Sestio 134.
- ^ Ulrike Roth, “Men Without Hope,” Papers of the British School at Rome 79 (2011), p. 73.
- ^ Roth, “Men Without Hope,” passim, especially pp. 88–90, 92–93.
- ^ Roth, “Men Without Hope,” p. 76.
- ^ Servitium amoris, a theme of Latin love poetry; Martin Beckmann, "Stigmata and the Cupids of Piazza Armerina," American Journal of Archaeology 125:3 (2021) 461–469; the V had previously been interpreted as a manufacturer's mark.
- ^ Fuhrmann, Policing the Roman Empire, p. 29.
- ^ Gustafson, "Inscripta in Fronte," p. 79.
- ^ Westerman, Slave Systems, p. 53, citing the Lille Papyrus 29:27–36.
- ^ C. P. Jones, "Stigma: Tattooing and Branding in Graeco-Roman Antiquity," Journal of Roman Studies 77 (1987), p. 155.
- ^ Jones, "Stigma," pp. 139–140, 147.
- ^ Deborah Kamen, "A Corpus of Inscriptions: Representing Slave Marks in Antiquity," Memoirs of the American Academy in Rome 55 (2010), p. 101.
- ^ Such as FUR for "thief"; Gustafson, "Inscripta in Fronte," p. 93.
- ^ Kamen, "A Corpus of Inscriptions," p. 104, citing Martial, 2.29.9–10 and Libanius 25.3.
- ^ Kamen, "A Corpus of Inscriptions," p. 106.
- ^ Jones, "Stigma," p. 143, and more abundantly Kamen, "A Corpus of Inscriptions," pp.105–107.
- ^ Jones, "Stigma," p. 154–155. More in evidence among the Greeks: Kamen, "A Corpus of Inscriptions," p. 100.
- ^ S. J. Lawrence, “Putting Torture (and Valerius Maximus) to the Test,” Classical Quarterly 66:1 (2016), p. 254.
- ^ Kamen, "A Corpus of Inscriptions," pp. 95, 98.
- ^ Jones, "Stigma," p. 151.
- ^ Kamen, "A Corpus of Inscriptions," pp. 96–97, 99/
- ^ Kamen, "A Corpus of Inscriptions," p. 95.
- ^ Kamen, "A Corpus of Inscriptions," p. 104.
- ^ Fuhrmann,Policing the Roman Empire, pp. 29–30, for the word "humiliating".
- ^ Kamen, "A Corpus of Inscriptions," p. 101.
- ^ Jennifer Trimble, "The Zoninus Collar and the Archaeology of Roman Slavery," American Journal of Archaeology 120:3 (2016), p. 461.
- ^ Trimble, "The Zoninus Collar," pp. 447–448, 459. Some collars have been lost after being documented in the early modern era.
- ^ Trimble, "The Zoninus Collar," p. 448.
- ^ Trimble, "The Zoninus Collar," pp. 457–458.
- ^ Trimble, "The Zoninus Collar," p. 460.
- ^ Trimble, "The Zoninus Collar," p. 459.
- ^ Rebecca Flemming, "Quae Corpore Quaestum Facit: The Sexual Economy of Female Prostitution in the Roman Empire," Journal of Roman Studies 89 (1999), p. 43, n. 21, citing ILS 9455.
- ^ Trimble, "The Zoninus Collar," pp. 455–456. The owners range in rank from a linen manufacturer to a consul.
- ^ Trimble, "The Zoninus Collar," pp. 460–461.
- ^ Kamen, "A Corpus of Inscriptions," p. 101: Fugi, tene me | cum revocu|veris me d(omino) m(eo) | Zonino accipis | solidum (CIL 15.7194).
- ^ Kurt Weitzmann, introduction to “The Late Roman World,” Metropolitan Museum of Art Bulletin 35:2 (1977), pp. 70–71.
- ^ Allyson Everingham Sheckler and Mary Joan Winn Leith, "The Crucifixion Conundrum and the Santa Sabina Doors," Harvard Theological Review 103:1 (2010), pp. 79–80, with possible iconographical resemblance to the Ficus Ruminalis.
- ^ Casket, The British Museum, museum no. 1856,0623.5, https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1856-0623-5
- ^ Strauss, pp. 190–194, 204
- ^ Fields, pp. 79–81
- ^ Losch, p. 56, n. 1
- ^ Philippians 2:5–8.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 75.
- ^ William A. Oldfather, “Livy i, 26 and the Supplicium de More Maiorum,” Transactions and Proceedings of the American Philological Association 39 (1908), pp. 61–65; Holt Parker, “Crucially Funny or Tranio on the Couch: The Servus Callidus and Jokes about Torture,” Transactions of the American Philological Association 119 (1989), p. 239.
- ^ Holt, “Crucially Funny,” p. 237, citing Livy 22.33.2
- ^ Oldfather, “Livy i, 26 and the Supplicium de More Maiorum,” p. 62, listing (note 5) numerous references in Greek and Roman sources to Carthaginian crucifixions.
- ^ John Granger Cook, "Crucifixion as Spectacle in Roman Campania," Novum Testamentum 54:1 (2012), p. 90, citing Livy 1.26.6.
- ^ Oldfather, pp. 65–71, contra the view of Mommsen (pp. 65–66), who thought that the supplicium servile and the supplicium de more maiorum were one and the same.
- ^ Cook, "Crucifixion as Spectacle in Roman Campania," Novum Testamentum 54:1 (2012), p. 91.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 75, citing Tacitus, Historiae 4.11; Script. Hist. Aug., Avidius Cassius 4.6.
- ^ John Granger Cook, "Envisioning Crucifixion: Light from Several Inscriptions and the Palatine Graffito," Novum Testamentum 50:3 (2008), pp. 268, 274.
- ^ Cook, "Envisioning Crucifixion," pp. 265–266.
- ^ The text of the inscription is not entirely clear on this point, but references in Plautus make the slave as the bearer of the cross the more likely reading: Cook, "Envisioning Crucifixion," pp. 266–267. The patibulum may be only the crossbar that distinguishes a cross from the stake.
- ^ Cook, "Envisioning Crucifixion," pp. 266, 270.
- ^ John Granger Cook, "Crucifixion as Spectacle," pp. 69–70, 80–82.
- ^ Fuhrmann, Policing the Roman Empire, p. 28, citing Lactantius, Divine Institutions 5.19.14 (= CSEL 19.460).
- ^ Michael P. Speidel, "The Suicide of Decebalus on the Tropaeum of Adamklissi," Revue Archéologique 1 (1971), pp. 75-78.
- ^ Bradley, Slavery and Society at Rome (Cambridge University Press, 1994), pp. 44, 111.
- ^ Keith Bradley, ‘On Captives under the Principate,” Phoenix 58:3/4 (2004), p. 314, citing Cassius Dio 77.14.2.
- ^ Bradley, Slavery and Society, p. 122.
- ^ Bradley, Slavery and Society, p. 111, citing Plutarch, Cato the Elder 10.5.
- ^ Bradley, Slavery and Society, pp. 111–112, citing CIL 13.7070.
- ^ Bradley, Slavery and Society, p. 112., citing Digest 21.1.17.4 (Vivianus), 21.1.17.6 (Caelius), and 21.1.43.4 (Paulus).
- ^ Bradley, "The Early Development of Roman Slavery," pp. 2–3.
- ^ a b Bradley (1994), p. 18
- ^ Bradley, "The Early Development of Roman Slavery," pp. 2–3, noting the existence of archaeological evidence.
- ^ Bradley, "The Early Development of Roman Slavery," p. 3.
- ^ Plutarch, Moralia 267D (Quaestiones Romanae 16).
- ^ Angela N. Parker, "One Womanist's View of Racial Reconciliation in Galatians," Journal of Feminist Studies in Religion, 34:2 (2018), p. 36, citing Jennifer Glancy, Slavery in Early Christianity (Fortress 2006), p. 23.
- ^ Richard P. Saller, "Symbols of Gender and Status Hierarchies in the Roman Household," in Women and Slaves in Greco-Roman Culture (Routledge, 1998; Taylor & Francis, 2005), p. 90.
- ^ Plutarch, Roman Questions 100
- ^ Saller, "Symbols of Gender and Status Hierarchies," p. 91.
- ^ Fanny Dolansky, "Reconsidering the Matronalia and Women's Rites," Classical World 104:2 (2011), pp. 197, 201–204 (and especially n. 40), citing Solinus 1.35; Macrobius, Saturnalia 1.12.7; Ioannes Lydus, De mensibus 3.22, 4.22. On social theory, Dolansky cites C. Grignon, "Commensality and Social Morphology: An Essay of Typology," in Food, Drink, and Identity, ed.P. Scholliers (Oxford 2001), pp. 23–33, and Seneca, Epistle 47.14.
- ^ Servius, in his note to Aeneid 8.564, citing Varro.
- ^ Peter F. Dorcey, The Cult of Silvanus: A Study in Roman Folk Religion (Brill, 1992), p. 109, citing Livy, 22.1.18.
- ^ H.S. Versnel, "Saturnus and the Saturnalia," in Inconsistencies in Greek and Roman Religion: Transition and Reversal in Myth and Ritual (Brill, 1993, 1994), p. 147
- ^ Dolansky (2010), p. 492
- ^ Seneca, Epistulae 47.14
- ^ Barton (1993), p. 498
- ^ Dolansky (2010), p. 484
- ^ Horace, Satires 2.7.4
- ^ Hans-Friedrich Mueller, "Saturn", in The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome (Oxford University Press, 2010), pp. 221,222.
- ^ Horace, Satires, Book 2, poems 3 and 7
- ^ Catherine Keane, Figuring Genre in Roman Satire (Oxford University Press, 2006), p. 90
- ^ Maria Plaza, The Function of Humour in Roman Verse Satire: Laughing and Lying (Oxford University Press, 2006), pp. 298–300 et passim.
- ^ Barton (1993), passim
- ^ The calendar of Polemius Silvius is the only one to record the holiday.
- ^ William Warde Fowler, The Roman Festivals of the Period of the Republic (London, 1908), p. 176.
- ^ Plutarch, Life of Camillus 33, as well as Silvius.
- ^ By Macrobius, Saturnalia 1.11.36
- ^ Jennifer A. Glancy, Slavery in Early Christianity (Oxford University Press, 2002; First Fortress Press, 2006), p. 27
- ^ K.R. Bradley, "On the Roman Slave Supply and Slavebreeding," in Classical Slavery (Frank Cass Publishers, 1987, 1999, 2003), p. 63.
- ^ These were the Potitia and the Pinaria gentes; Rüpke, Religion of the Romans, p. 26.
- ^ Jörg Rüpke, Religion of the Romans (Polity Press, 2007, originally published in German 2001), p. 227, citing Festus, p. 354 L2 = p. 58 M.
- ^ Leonhard Schumacher, "On the Status of Private Actores, Dispensatores and Vilici,”Bulletin of the Institute of Classical Studies suppl. 109 (2010), p. 32, citing CIL 6.7445.
- ^ Marietta Horster, "Living on Religion: Professionals and Personnel", in A Companion to Roman Religion (Blackwell, 2007), pp. 332–334.
- ^ Also temples of a local Zeus in Morimene, Cappadocia; of the Men of Pharnaces at Cabeira; and of Anaitis at Zela (modern-day Zile, Turkey): Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 128, citing Strabo 12.12.535, 537, 557–559, 567.
- ^ Rebecca Flemming, "Quae Corpore Quaestum Facit: The Sexual Economy of Female Prostitution in the Roman Empire," Journal of Roman Studies 89 (1999), p. 46, n. 35 citing Mary Beard and John Henderson, "'With This Body I Thee Wed': Sacred Prostitution in Antiquity," Gender and History 9 (1997) 480–503.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 128.
- ^ Harris, "Towards a Study of the Roman Slave Trade," p. 128, citing Strabo 12.558 on the chief priest of Ma at Comana.
- ^ Clauss (2001), pp. 33, 37–39
- ^ Mariana Egri, Matthew M. McCarty, Aurel Rustoiu, and Constantin Inel, "A New Mithraic Community at Apulum (Alba Iulia, Romania)" Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 205 (2018), pp. 268–276. The other two are dedicated to Mithraic torch-bearers (p. 272).
- ^ Egri et al., "A New Mithraic Community," pp. 269–270.
- ^ Andrew Fear, Mithras (Routledge 2022), p. 40 et passim.
- ^ Clauss (2001), pp. 40, 143
- ^ Catholic Encyclopedia, s.v. "Slavery and Christianity."
- ^ Ramsay MacMullen, “The Epigraphic Habit in the Roman Empire,” American Journal of Philology 103:3 (1982), pp. 233–246, pp. 238–239 on epitaphs in particular.
- ^ Elizabeth A. Meyer, “Explaining the Epigraphic Habit in the Roman Empire: The Evidence of Epitaphs,” Journal of Roman Studies 80 (1990), p. 75.
- ^ David Noy, review of Roman Death by V.M. Hope, Classical Review 60:2 (2010), p. 535.
- ^ Valerie Hope, “Fighting for Identity: The Funerary Commemoration of Italian Gladiators,” Bulletin of the Institute of Classical Studies 73 (2000), p. 108, citing G. Zimmer, Römische Berufdarstellungen (Berlin 1982); see also the tabulation made by Richard P. Saller and Brent D. Shaw, “Tombstones and Roman Family Relations in the Principate: Civilians, Soldiers and Slaves,” Journal of Roman Studies 74 (1984), pp. 147–156, which includes commemorative inscriptions by masters for slaves.
- ^ “Grave Relief of Silversmith, feat. Kenneth Lapatin” (audio file), Getty Museum Collection, https://www.getty.edu/art/collection/object/104034.
- ^ Funerary Relief of Publius Curtilius Agatho, Silversmith, feat. Kenneth Lapatin (audio file), Getty Museum Collection, https://www.getty.edu/art/collection/object/104034
- ^ Dale B. Martin, “Slavery and the Ancient Jewish Family,” The Jewish Family in Antiquity (Brown Judaic Studies 2020), p. 114.
- ^ Hope, “Fighting for Identity," pp. 101–102.
- ^ Keith Hopkins, Death and Renewal: Society Studies in Roman History, vol. 2 (Cambridge University Press, 1983), pp. 213–214, citing Digest (Marcian) 47.22.3.2
- ^ MacMullen, "The Unromanized in Rome," p. 53.
- ^ MacMullen, "The Unromanized in Rome," p. 53, citing Horace, Satire 1.8.
- ^ Meyer, “Explaining the Epigraphic Habit,” p. 80, citing Pliny, Epistle 8.16.
- ^ Fuhrmann, Policing the Roman Empire, p. 27, n. 27.
- ^ Stagl, "Favor libertatis," pp. 231–232, citing as one exaple Digest 2823.4 (Paulus libro 17 quaestionum).
- ^ Jacobo Rodríguez Garrido, "Imperial Legislation Concerning Junian Latins: From Tiberius to the Severan Dynasty," in Junian Latins, p. 106.
- ^ Wiedemann, "The Regularity of Manumission at Rome," p. 162.
- ^ Keith Bradley, "'The Bitter Chain of Slavery’: Reflections on Slavery in Ancient Rome," Snowden Lectures, Hellenic Centre of Harvard University (November 2, 2020), https://chs.harvard.edu/curated-article/snowden-lectures-keith-bradley-the-bitter-chain-of-slavery
- ^ Jörg Rüpke, "You Shall Not Kill: Hierarchies of Norms in Ancient Rome," Numen 39:1 (1992), p. 62.
- ^ Rüpke, "You Shall Not Kill," pp. 60–62.
- ^ Rüpke, "You Shall Not Kill," pp. 59–61.
- ^ Rüpke, "You Shall Not Kill," p. 62.
- ^ Varro, De re rustica 1.17.1, as cited by Bradley, "Animalizing the Slave," p. 110.
- ^ Rüpke, "You Shall Not Kill," p. 62.
- ^ Westermann, William Linn (1942). "Industrial Slavery in Roman Italy". The Journal of Economic History. 2 (2): 161. doi:10.1017/S0022050700052542. S2CID 154607039.
- ^ Finkenauer, "Filii naturales," pp. 44–46, 64–65.
- ^ Westermann, Slave Systems, pp. 116 (citing here too the Cena Trimalchionis 71.1), 157.
- ^ Bradley, "Animalizing the Slave," p.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 76.
- ^ Peter Garnsey, Ideas of Slavery from Aristotle to Augustine (Cambridge University Press, 1996), p. 238 for "anxieties and tensions," as outlined by Keith Bradley, "The Problem of Slavery in Classical Culture" (review article), Classical Philology 92:3 (1997), p. 277.
- ^ Garnsey, Ideas of Slavery, p. 238.
- ^ Garnsey, Ideas of Slavery, p. 238.
- ^ Bradley, "The Problem of Slavery," pp. 276–277.
- ^ Bradley, "The Problem of Slavery," p. 277.
- ^ Martha C. Nussbaum, The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy (Cambridge University Press, 2001), p. xx.
- ^ Susan Treggiari, "The Freedmen of Cicero," Greece & Rome 16.2 (1969), p. 195, citing Cicero's Paradoxa Stoicorum (46 BC), 5.33 ff.
- ^ Martha Nussbaum, The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics (Princeton University Press, 1994), p. 505.
- ^ C. E. Manning, "Stoicism and Slavery in the Roman Empire," Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II.36.3 (1972), p. 1523.
- ^ Nussbaum, The Therapy of Desire, pp. 331, 513.
- ^ C. E. Manning, "Stoicism and Slavery in the Roman Empire," Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II.36.3 (1972), p. 1522, citing Lucretius 1.455–458.
- ^ Ilaria Ramelli, Social Justice and the Legitimacy of Slavery: The Role of Philosophical Asceticism from Ancient Judaism to Late Antiquity (Oxford University Press, 2016), pp. 60–61.
- ^ Ramelli, Social Justice and the Legitimacy of Slavery, p. 61.
- ^ Voula Tsouna, Philodemus, "On Property Management" (Society of Biblical Literature, 2012), p. xxx, citing Philodemus, On Property Management 9.32; 10.15–21; 23.4–5, 20–22.
- ^ Tsouna, Philodemus, "On Property Management", p. xxxii, citing 23.4–5.
- ^ Tsouna, Philodemus, "On Property Management", p. xxxix and xl, citing 23.22.
- ^ Ephesians 6:5–9
- ^ Colossians 4:1
- ^ 1Corinthians 7:21.
- ^ "1 Peter 2:18 Slaves, in reverent fear of God submit yourselves to your masters, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh". biblehub.com. Retrieved 2016-02-17.
- ^ n, Slavery Systems, p. 150.
- ^ Western, Slave Systems, p. 150, and especially notes 5–7 for further discussion.
- ^ Mary Ann Beavis, "Ancient Slavery as an Interpretive Context for the New Testament Servant Parables with Special Reference to the Unjust Steward (Luke 16:1-8)," Journal of Biblical Literature 111:1 (1992), p. 37.
- ^ Jennifer A. Glancy, "Slaves and Slavery in the Matthean Parables," Journal of Biblical Literature 119:1 (2000), p. 70.
- ^ Glancy, "Slaves and Slavery in the Matthean Parables," pp. 71–72.
- ^ Glancy, "Slaves and Slavery in the Matthean Parables," p. 82.
- ^ Westermann, Slave Systems, p. 151, citing Lactantius, Institutiones divinae 5.10.
- ^ ‘The Bitter Chain of Slavery’: Reflections on Slavery in Ancient Rome. Keith Bradley. Curated studies. Hellenic Centre of Harvard University. https://chs.harvard.edu/curated-article/snowden-lectures-keith-bradley-the-bitter-chain-of-slavery/
- ^ Augustine of Hippo. "Chapter 15 - Of the Liberty Proper to Man's Nature, and the Servitude Introduced by Sin," City of God 19". Retrieved 11 February 2016.
- ^ Elaine Fantham, “Stuprum: Public Attitudes and Penalties for Sexual Offences in Republican Rome,” in Roman Readings: Roman Responses to Greek Literature from Plautus to Statius and Quintilian (Walter de Gruyter, 2011), pp. 118, 128.
- ^ Jennifer A. Glancy, "The Sexual Use of Slaves: A Response to Kyle Harper on Jewish and Christian Porneia," Journal of Biblical Literature 134:1 (2015), pp. 215-229.
- ^ Jennifer A. Glancy, "Obstacles to Slaves' Participation in the Corinthian Church," Journal of Biblical Literature 117:3 (1998), p. 483.
- ^ ‘The Bitter Chain of Slavery’: Reflections on Slavery in Ancient Rome. Keith Bradley. Curated studies. Hellenic Centre of Harvard University. https://chs.harvard.edu/curated-article/snowden-lectures-keith-bradley-the-bitter-chain-of-slavery/
- ^ Neil W. Bernstein, "Adoptees and Exposed Children in Roman Declamation: Commodification, Luxury, and the Threat of Violence," Classical Philology 104:3 (2009), 338–339.
- ^ Martha C. Nussbaum, "The Incomplete Feminism of Musonius Rufus, Platonist, Stoic, and Roman" in The Sleep of Reason: Erotic Experience and Sexual Ethics in Ancient Greece and Rome (University of Chicago Press, 2002), pp. 307–308. See also Holt Parker, "Free Women and Male Slaves, or Mandingo meets the Roman Empire," in Fear of Slaves—Fear of Enslavement in the Ancient Mediterranean (Presses universitaires de Franche-Comté, 2007), p. 286, observing that having sex with one's own slaves was considered "one step up from masturbation".
- ^ Kyle Harper, Slavery in the Late Roman Mediterranean, AD 275–425 (Cambridge University Press, 2011), pp. 294–295.
- ^ Kathy L. Gaca, "Controlling Female Slave Sexuality and Men's War-Driven Sexual Desire," in Slavery and Sexuality in Classical Antiquity (University of Wisconsin Press, 2021), pp. 42, 50, et passim; Gaca's argument is not primarily based on property rights but on the idea that rape would be an imposition of the military sphere on the domus.
- ^ Harper, Slavery in the Late Roman Mediterranean, pp. 294–295.
- ^ Rebecca Flemming, "Quae Corpore Quaestum Facit: The Sexual Economy of Female Prostitution in the Roman Empire," Journal of Roman Studies 89 (1999), p. 45, and citing Andrew Wallace-Hadrill, "Public Honour and Private Shame: The Urban Texture of Pompeii" in Urban Society in Roman Italy (1995), 39–62.
- ^ Alan Watson, "Roman Slave Law and Romanist Ideology," Phoenix 37:1 (1983), p. 56.
- ^ Laes, "Child Slaves," pp. 253, 255.
- ^ Eva Cantarella, Bisexuality in the Ancient World (Yale University Press, 1992), p. 103.
- ^ Harris, “Towards a Study of the Roman Slave Trade,” p. 120, n. 33, citing Columella 1.8.19 on feminae fecundiores.
- ^ Harris, “Towards a Study of the Roman Slave Trade,” pp. 120, 135 (n. 36).
- ^ John R. Clarke, Looking at Lovemaking: Constructions of Sexuality in Roman Art 100 B.C.–A.D. 250 (University of California Press, 2001), pp. 99–101.
- ^ Harper, Slavery, pp. 203–204.
- ^ Clarke, Looking at Lovemaking, p. 93.
- ^ Parker, "Free Women and Male Slaves," p. 283.
- ^ Flemming, "Quae Corpore Quaestum," p. 41.
- ^ Flemming, "Quae Corpore Quaestum," p. 45.
- ^ Flemming, "Quae Corpore Quaestum," pp. 60–61.
- ^ Harris, “Towards a Study of the Roman Slave Trade,” p. 138, n. 90, citing Martial 9.59.1–6.
- ^ Nussbaum, The Sleep of Reason, p. 308, citing Seneca, Epistula 47; see also Bernstein, “Adoptees,” p. 339, n. 32, citing Seneca, Controversia 10.4.17 on the cruelty of castrating male slaves to prolong their appeal to pederasts.
- ^ Laes, "Child Slaves," p. 245, citing Digest 9.2.27.8 and 39.4.16.7; Suetonius, Domitian 7.1; Pliny, Natural History 7.129.
- ^ Ra'anan Abusch, "Circumcision and Castration under Roman Law in the Early Empire," in The Covenant of Circumcision: New Perspectives on an Ancient Jewish Rite (Brandeis University Press, 2003), pp. 77–78.
- ^ Flemming, "Quae Corpore Quaestum," p. 53.
- ^ Thomas A. J. McGinn, Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome (Oxford University Press, 1998), p. 288ff., especially p. 297 on manumission.
- ^ Cantarella, Bisexuality, p. 103.
- ^ McGinn, Prostitution, p. 314; see also Jane F. Gardner, Women in Roman Law and Society (Indiana University Press, 1991), p. 119.
- ^ Hopkins, Keith (1993). "Novel Evidence for Roman Slavery". Past & Present (138): 6, 8. doi:10.1093/past/138.1.3.
- ^ Keith Bradley and Paul Cartledge, introduction to The Cambridge World History of Slavery: Volume 1, The Ancient Mediterranean World (Cambridge UP, 2011), p. 3.
- ^ a b Segal, Erich. Roman Laughter: The Comedy of Plautus. New York: Oxford University Press, 1968. (99–169).
- ^ Stewart, Roberta (2012). Plautus and Roman Slavery. Malden, MA: Oxford.
- ^ Terence (2002). Andria. Bristol Classical Press.
Bibliografía
- Bankston, Zach (2012). "Esclavitud administrativa en la antigua República Romana: el valor de Marcus Tullius Tiro en Ciceronian Rhetoric". Rhetoric Review. 31 (3): 203–218. doi:10.1080/07350198.2012.683991. S2CID 145385697.
- Barton, Carlin A. (1993). Los dolores de los antiguos romanos: el gladiador y el monstruo. Princeton University Press.
- Bradley, Keith (1994). La esclavitud y la sociedad en Roma. Cambridge University Press. ISBN 9780521378871.
- Claus, Manfred (2001). El Culto Romano de Mitras: El Dios y Sus Misterios. Traducido por Richard Gordon. Routledge.
- Dolansky, Fanny (2010). "Celebrando la Saturnalia: ritual religioso y vida doméstica romana". En Beryl Rawson (ed.). Compañero con las familias en los mundos griego y romano. Oxford, UK: Wiley-Blackwell. pp. 488–503. doi:10.1002/9781444390766.ch29. ISBN 978-1-4051-8767-1.
- Bowman, Alan K.; Garnsey, Peter; Rathbone, Dominic (1982). "Demografía". Historia Antigua de Cambridge XI: El Imperio Superior, A.D. 70–192. Cambridge University Press. pp. 827–54. ISBN 978-0-521-26335-1.
- Gamauf, Richard (2009). "Esclavos haciendo negocios: el papel de la ley romana en la economía de un hogar romano". European Review of History. 16 (3): 331–346. doi:10.1080/13507480902916837. S2CID 145609520.
- Harris, W. V. (1994). "Child-Exposure in the Roman Empire". The Journal of Roman Studies. 84. Cambridge University Press: Society for the Promotion of Roman Studies: 2, 18. doi:10.2307/300867. ISSN 0075-4358. JSTOR 300867. OCLC 997453470. S2CID 161878092.
- Harris, W. V. (2000). "Trade". The Cambridge Ancient History: The High Empire A.D. 70–192. Vol. 11. Cambridge University Press.
- Mouritsen, Henrik (2011). El Freedman en el mundo romano. Cambridge University Press.
- Santosuosso, Antonio (2001). Tormentando los Cielos. Westview Press. ISBN 978-0-8133-3523-0.
- Scheidel, Walter (2007). "Demografía". The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World. Cambridge University Press. pp. 38–86. ISBN 978-0-521-78053-7..
- Wickham, Jason Paul (2014). La esclavitud de los prisioneros de guerra por los romanos a 146 a.C. (PDF) (Tesis PhD). Universidad de Liverpool.
Más lectura
- Bosworth, A. B. 2002. "Vespasian and the Slave Trade". Clásico trimestral 52:350-357.
- Bradley, Keith. 1994. La esclavitud y la sociedad en Roma. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press.
- Fitzgerald, William. 2000. La esclavitud y la imaginación literaria romana. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press.
- Harper, Kyle. 2011. La esclavitud en el mundo romano tardío, AD 275-425. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press.
- Hopkins, Keith. Conquistadores y Eslavos. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press.
- Hunt, Peter. 2018. Antigua esclavitud griega y romana. Chichester, UK: Wiley Blackwell.
- Garrido, Jacobo Rodríguez (2023). Emperadores y corrientes (en francés). Besançon. ISBN 978-2-84867-961-7.
{{cite book}}: CS1 maint: localización desaparecido editor (link) - Watson, Alan. 1987. Roman Slave Law. Johns Hopkins Univ.
- Yavetz, Zvi. 1988. Esclavos y esclavitud en la antigua Roma. New Brunswick, NJ: Transaction.



